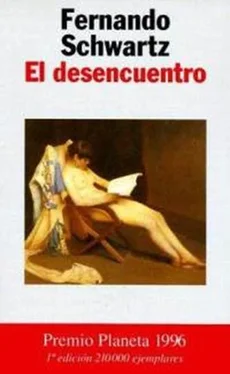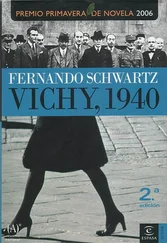– Bueno -dijo la tía María cuando ya estábamos en el coche volviendo hacia el hotel Las Brisas-, libraste a la chamaquita de las garras de un Portazgo. Menos mal, Carlos. Una cosa es que África se divierta y otra es que se la coma un dinosaurio, ¿no?
Carlos no dijo nada. Sólo en la oscuridad me cogió la mano y me la apretó suavemente.
En el vestíbulo del hotel, la tía se despidió de nosotros diciendo que estaba cansadísima y ya no para estos trotes y Carlos me dijo que me ofrecía la del zarpe en el bar. Igual me daba porque no tenía ganas de irme a la cama: las emociones habían sido demasiadas y me vendría bien relajarme un poco. Carlos pidió un whisky con soda y yo una coca-cola y estuvimos un rato en la barra, casi solos, hablando de esto y de aquello. Al principio me preguntó por mis impresiones de Méjico y luego, poco a poco, por lo que había sido mi vida. Charlamos durante mucho rato, hasta casi la madrugada. Y yo le pregunté por el mundo de los toros y por lo que era su vida y cuánto miedo daba ponerse delante de un animal de seiscientos kilos dispuesto a matarte. Y le pregunté por sus amores. Se encogió de hombros y dijo:
– Bah, no hay nada que contar, no tienen interés.
Entonces se levantó, me ofreció la mano y dijo:
– Hora de ir a dormir.
– ¿Ya es la medianoche? -pregunté. Lo entendió en seguida.
– Ya, Cenicienta. -Y puso la sonrisa más bonita y más tierna del mundo-. Pero mañana, más.
Fuimos cogidos de la mano hasta la puerta de mi bungalow. Allí se detuvo, me hizo girar sobre mí misma y me dijo:
– Buenas noches, África, que tengas los sueños más hermosos del mundo.
Le quise dar un beso en la mejilla pero no se dejó. No. Me puso las manos en las caderas y tiró de mí hacia él, acercando mucho su cara a la mía.
– ¿Qué haces? -dije.
– Te beso.
Y me besó suavemente en los labios y cuando se iba a separar para mirarme de nuevo, me mordisqueó el labio inferior, como una travesura.
¿Dormir? ¿Quién iba a dormir? ¿Cómo podría haber dormido después de una noche así? Carlos había abierto mi puerta, me había franqueado el paso y, sonriendo, había dicho en voz baja: «Felices sueños, hasta mañana, África». Y allí me había quedado de pie en el centro de la habitación con los brazos caídos a lo largo del cuerpo incapaz de reaccionar, presa de las más increíbles sensaciones. Mirándote alguna vez, chamaco, he estado segura de que tú también has sentido ese tipo de temblor que es más que físico. Por eso te lo cuento, sabiendo que lo entiendes.
Al cabo de un buen rato, como en sueños, casi sin darme cuenta me abrí la cremallera del traje de noche, me quité los tirantes con un movimiento de hombros y dejé que el vestido se deslizara hasta el suelo. Me quedé casi desnuda. Como una autómata, ahora ya sin importarme la decencia o el pudor, anduve hasta el borde de la piscina, me senté, dejé que mis piernas colgaran dentro del agua muy tibia y me quité el sujetador. Después me deslicé dentro del agua dejando que todas las sensaciones se me acumularan, me electrocutaran, me erizaran la piel y luego me fueran calmando el ardor inesperado que me tenía agarrada desde la garganta hasta el vientre. No era ni capaz de pensar en absolutamente nada.
Mucho rato después, me sacudió un largo escalofrío y finalmente decidí (fue mi única decisión consciente) salir del agua. Pero no sentía frío alguno. Me sequé muy despacio con una toalla suave y perfumada que encontré en el baño y, por una vez, la primera de todas, me recreé en acariciarme el cuerpo lentamente con una crema hidratante, deteniéndome en sitios que me habrían costado centenares de miles de avemarías si en ese momento se me hubiera pasado por la cabeza irme a confesar. Me daba igual. Todo me daba igual.
A lo lejos, por encima de las colinas, había empezado ya a clarear y recuerdo haber pensado que valía la pena hacer coincidir este amanecer tropical con el despertar bien tardío de mi cuerpo. Me tumbé en la cama y me quedé inmóvil. Y así pasaron muchas horas.
Hacia las once de la mañana, me sacó del ensueño el timbrazo insistente del teléfono. En algún momento me había cubierto con una colcha ligera supongo que para protegerme del relente de la madrugada. Alargué la mano y descolgué el auricular.
– Diga.
– Tú y yo tenemos una cita -dijo tranquilamente la voz de Carlos. Me incorporé de un salto, como si me hubiera pillado en falta-. ¿Recuerdas? Me prometiste que vendrías conmigo a la playa y luego a La Quebrada y que después comeríamos juntos, ¿no?
– Sí -contesté con un hilo de voz. Carlos se rió alegremente.
– Muy bien. Verás: te espero dentro de media hora abajo en el lobby. Llévate el traje de baño -¡Dios mío, el traje de baño!-, y no se te ocurra ponerte zapatos de tacón.
Colgó antes de que me diera tiempo a reaccionar.
Me entró un frenesí de actividad para arreglarme lo mejor posible, peinarme un poco el desorden de los cabellos mojados unas horas antes en la piscina, arreglarme la cara, ponerme un traje de baño, el más modesto de los tres que me había comprado la tía, una blusa y una falda de lino blanco. Lo hice todo sin reflexionar, sin pensar en lo que estaba sucediéndome, sin preguntarme siquiera si todo aquello era una locura que alguien debería parar…
Un botones me dijo que don Carlos me esperaba afuera en su carro. Efectivamente, allí estaba en la mismísima entrada con el haiga americano descapotable más grande que hayas visto jamás. Era un Chrysler beige de los de asiento corrido. Al verme salir del hotel, Carlos sonrió. Su mirada no se apartó de mí ni por un momento mientras me acercaba al coche. Recuerdo haberme puesto más colorada que un tomate.
El portero me abrió la puerta, me senté en el coche y Carlos, que tenía el brazo pasado por encima del respaldo, me puso la mano sobre el hombro derecho, me atrajo hacia él y me dio un beso furtivo en la comisura de los labios.
– Hola, África. ¿Has dormido bien?
Hice un gesto negativo con la cabeza y añadí «no mucho». Él se rió y puso las manos sobre el volante. Las tenía muy morenas, surcadas por grandes venas que les daban sensación de fuerza, y los dedos eran finos, largos y poderosos. Me fijé en que tenía las uñas perfectamente cuidadas. Hasta aquel mismo momento había pensado que nunca me gustarían los hombres con vello en las manos, ya ves.
– ¡Dios mío! -dije llevándome una mano a la boca-. No he hablado con tu madre ni le he dicho que salía contigo.
– No te preocupes, ya se lo he dicho yo.
Carlos daba en todo impresión de calma, de serenidad. Siempre parecía estar seguro de lo que hacía o de lo que acababa de hacer o de lo que se disponía a hacer. Tenerle al lado era como estar junto a una gran fuerza protectora. Creo que esa formidable seguridad en sí mismo, unida a su enorme ternura, acabaron de desarmarme. Aplacé todo juicio hasta más tarde, no sé cuánto más tarde, ni creo que me importara, y decidí dejarme ir. Por un día, bah, por un día en toda mi triste vida de veintinueve años.
Le estoy viendo ahora, vestido impecablemente con un pantalón de gabardina beige clara y una camisa azul con las mangas arremangadas casi hasta los codos. Llevaba unos mocasines marrones muy finos, como guantes, y no se había puesto calcetines. En ese momento, me pareció el hombre más guapo y más encantador del mundo.
Mientras arrancaba el motor, volvió la cara una vez más para mirarme. «Vamos», dijo. En la bajada hacia Acapulco, fuimos hablando de tonterías. Ni me acuerdo. Cuando el tráfico nos obligaba a parar, la gente se detenía y nos señalaba con el dedo: «¡Mira! Es Carlos Mata», decían. «Torero», gritaba alguno. «Adiós, adiós», decían otros.
Читать дальше