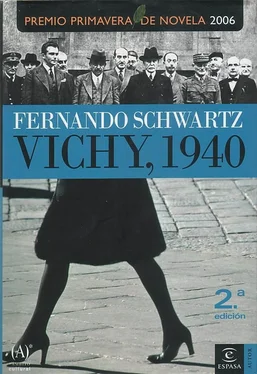La presencia de la sociedad muniquesa en masa en el entierro de Carl von Hallen marcó un antes y un después en las relaciones de ésta con Hitler. Nadie iba a oponerse al Führer, por supuesto, ni se atrevería a denostarlo en público ni a plantarle cara, pero sí se le hizo patente un desprecio silencioso y resentido. Y, por más que Hitler pretendiera ignorarlo, le zahería en lo más profundo de su esnobismo. Tanto, que el Münchener Neuesten Nachrichten llegó a publicar que la noticia del suicidio había sido falsa y, al cabo de unas semanas, que habían sido detenidos los autores del crimen, unos vulgares maleantes a los que se había aplicado sin dilación la legislación especial, es decir, se los había ajusticiado.
Desde Suiza, una vez más Philippa hizo público su mentís a estas maniobras embusteras y prometió que lucharía sin desmayo contra el Tercer Reich. Poco tiempo después fue desposeída de la nacionalidad alemana; recibió la noticia en una carta anónima que le enviaron a Klosters y en la que, con sarcasmo, le felicitaban por ello.
– De modo -concluyó Philippa-, que no soy alemana ni francesa ni suiza ni nada. En Ginebra, en la Sociedad de Naciones, gracias a que conozco mucho a Anthony Edén, conseguí un pasaporte Nansen de apatrida y con él me muevo por este mundo limitado… aunque no sé, si vistas las cosas, mejor sería no moverme en absoluto.
– ¡Qué horror! -exclamó Marie..
– Sé que es flaco consuelo, condesa von Hallen, pero creo que en estos momentos es mejor no ser nada que ser alemán.
– ¡Ah, no! ¡Yo soy alemana! Hitler, en cambio, no: pertenece al infierno -sonrió-. Al infierno austriaco. Y nuestra única esperanza es que regrese pronto a ese lugar horrible del que nunca debió salir.
– Creo que deberíamos irnos, Geppetto.
– ¿Geppetto?
– Eh, sí, condesa… quiero decir madame von Hallen, quiero decir, en fin… no sé.
– Llámeme Philippa.
– De acuerdo, gracias, llamo «Geppetto» a Manuel porque está empeñado en que es un anciano a quien ha llegado la hora de la plena jubilación -se abrazó a mí por un costado y apoyó su cabeza en mi hombro. Philippa sonrió con ternura.
– Ya veo -dijo.
Era sólo mediodía y las calles del entorno de la universidad estaban poco animadas. Ése es uno de los recuerdos más vivos que tenemos todos del París en guerra: las avenidas desiertas, pocos autos circulando, la mayor parte de los que lo hacían utilizando gasógeno, y mucha gente desplazándose en bicicleta; y los primeros vélo-taxi, una estrambótica versión parisina de los rickshaw de Hong Kong.
En los quais del Sena, sin embargo, sobre todo en las aceras de las librerías de viejo en el quai St. Michel y en el de Montebello frente a Nótre Dame, no dejaba de haber público curioseando. Algunos alemanes de uniforme paseaban solos en medio de la indiferencia de la gente, aunque los franceses tenían la obligación de bajarse de la acera al cruzarse con ellos; también vimos a dos soldados jóvenes que iban charlando animadamente con sendas muchachas vestidas de domingo con las faldas plisadas girando alrededor de sus muslos. Putains!, oí que decía Marie, por fortuna al cabo de unos metros; y me pregunté si no era justo o sencillamente inevitable que las chicas jóvenes acabaran sucumbiendo a la tentación de una fuente segura de comida o de una habitación caliente o del amor (¿por qué no se iban a enamorar de un muchacho rubio e inocente por mucho que su uniforme fuera el del contrario, sólo porque había derrotado a sus padres y a sus hermanos?, ¿o es que todos los franceses estaban dispuestos a matar a un soldado alemán o a ser muertos por él?). Imaginé que, al final de la guerra, en el improbable supuesto de una derrota de Alemania, aquellas chicas pagarían por sus pecados. Oh sí. Por confraternizar con el enemigo. Pobres muchachas. A muchos se les perdonaría el pecado de colaboración; el de la carne, a ninguna.
Yo iba detrás de Marie y de Philippa portando la maleta; si por llevarla interpelaban a alguien que les pareciera sospechoso, que fuera a mí, puesto que ni Marie ni Philippa tenían documentación convincente. Pero no ocurrió nada y pudimos irnos adentrando por las calles adyacentes a la Sorbona hacia casa del profesor Weisman. No pude sino admirar la sangre fría, la dignidad de Philippa von Hallen, que andaba por la calle con su porte elegante y su indiferencia, apenas hurtando la cara a los enemigos con los que nos cruzábamos de vez en cuando.
Al cabo de unos centenares de metros, vi que Marie se detenía frente a una panadería ante la que una treintena de personas hacían cola. Las dos mujeres se pusieron al final de ésta, charlando como si tal cosa, si bien Marie tuvo la precaución de hacer que Philippa se colocara cerca de la pared, donde quedaba tapada por ella. ¿Cómo diablos se le ocurría detenerse en plena calle junto con una mujer que tenía a toda la Gestapo buscándola y a la que Hitler en persona quería estrangular? Desde unos metros más atrás las miré con horror. Marie se encogió de hombros y yo entonces me fui a colocar un poco más adelante, en la esquina de la calle, para esperarlas. Intentando aparentar inocencia, puse la maleta en el suelo y me metí las manos en los bolsillos.
Transcurrieron varios minutos.
Un gendarme pasó por delante de mí en bicicleta. Me miró con curiosidad y de pronto se detuvo unos metros más allá y puso un pie en tierra. Volvió la cabeza y me dijo:
– Acerqúese -el color de su piel era cetrino y la cerrada barba, negra como el betún. Me pareció que su mirada era torva. Sensaciones mías, supongo. Pavor.
Cogí la maleta cuidando de no mirar hacia la cola de la panadería, no se me fuera a notar que conocía a alguna de aquellas personas. Me volví hacia el gendarme y di unos pasos en dirección a él.
– ¿Sí?
– ¿Va usted de viaje?
– ¿Por qué lo dice?
Señaló la maleta.
– Ah, no -me latía el corazón como si me fuera a estallar y me temblaban las piernas. Creí que tropezaría contra cualquier cosa, contra mi propio pie, y que me caería a la acera. Tuve miedo, más miedo del que jamás pude imaginar. Tragué saliva-. No. No me voy de viaje. ¿Lo dice usted por esto? -alcé la maleta, como si no me lo hubiera preguntado ya; intentaba discurrir cualquier excusa-. Es ropa vieja. La llevo a la junta de ayuda diocesana… -había roto a sudar copiosamente. -Enséñeme su documentación.
– Sí, claro -saqué mi pasaporte del bolsillo interior de la chaqueta y se lo entregué. Me temblaba la mano-. Viajo mucho, ¿sabe? Bueno… viajaba…
– Manuel de Sá, hein? ¿Y vive usted…?
– En la plaza de Alma, en el 12.
– ¿Está usted registrado en la alcaldía del arrondissement, del distrito?
– Sí.
– ¿Por qué no lleva el sello su pasaporte?
– No lo sé. Me parece que al principio no estaban muy organizados y se les olvidaba o sellaban un salvoconducto cualquiera… Ahora que lo pienso, creo que lo tengo en casa.
– Pues vaya una idiotez tenerlo en casa.
– Ya lo sé. Uno no se acostumbra a la necesidad de ir documentado, ya sabe… -pensé en la acreditación que me había extendido Fierre Dominique tantos meses antes para que yo pudiera desempeñar mi «labor periodística», pero me pareció que, proviniendo de un organismo de la zona libre, enseñarla me crearía más problemas que otra cosa.
El gendarme dio un gruñido.
– ¿Y qué hace usted aquí parado en esta esquina tan lejos de su casa?
– Nada. Descanso un momento…
– ¿Pesa mucho lo que lleva ahí dentro?
– No, es ropa de mi mujer que llevo a la junta diocesana.
– Eso ya me lo ha dicho -se bajó de la bicicleta y se dio la vuelta por completo hacia mí. Dejó que el sillín descansara contra sus ríñones. Del bolsillo de su guerrera sacó un cuadernillo de los de espiral y tapas de cartón. Lo ojeó durante un par de minutos después de comprobar el nombre que figuraba en mi pasaporte. Al cabo, levantó la vista y me miró con detenimiento-. Abra la maleta.
Читать дальше