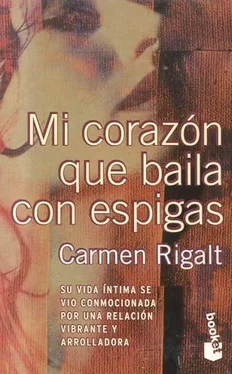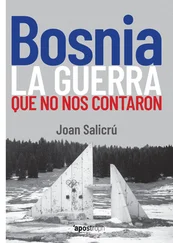Un verano, aquella muchacha de melena encrespada y medias de cristal -ella nunca decía medias, sino medias de cristal, una denominación ya entonces obsoleta y que sólo les había oído a las rancias amigas de la abuela- nos llevó a su pueblo. Habían operado a madre y estorbábamos en casa, así que metimos unos vaqueros en la maleta, unos cuantos polos y un bañador que regresó a casa sin estrenar, y las tres nos marchamos al pueblo, aunque en honor a la verdad llamarle ahora pueblo se me antoja casi un lujo. Su familia vivía en un pequeño tejar a dos o tres kilómetros del núcleo de población más cercano, en medio de un paisaje marrón sin más aderezo vegetal que una pequeña hilera de chopos que pespuntaban la curva de un río. Los entornos de la casa estaban sembrados de tejas y el padre siempre tenía las manos manchadas de color chocolate. La muchacha nos había prohibido hacer alusión a su novio delante de la familia, con lo que disminuyó la relación de complicidad entre nosotras. Mi único aliciente allí era brincar entre las tejas y buscar cigarras en los matorrales nublados de polvo, ayudar a hacer rosquillas y los domingos, bajar al pueblo y beber un refresco en el bar. La muchacha estaba entregada al hogar, preparaba el almuerzo y la cena, daba de comer a los animales del corral, situado en la parte posterior de la casa, y escuchaba los programas de discos dedicados que emitía una emisora provincial. Ante mi resistencia a participar en sus propuestas deportivas, Loreto hacía excursiones por los alrededores y luego presumía de su resistencia. Cada día iba un poco más lejos. Loreto siempre ha tenido un irresistible afán plusmarquista, de jovencita saltaba incansablemente a la comba, y ahora, en sus tardes libres, se encierra en el gimnasio y luego de castigarse el cuerpo durante un buen rato me llama para contarme que ha hecho ciento veinticinco abdominales. Los va contando uno a uno, como si rezara una letanía que día a día es un poquito más larga. Aquel verano anduvo mucho, llegaba siempre extenuada de sus excursiones y la muchacha le preparaba unos bocadillos de chorizo que parecían submarinos. A veces la acompañaba en sus correrías alguno de los hijos menores de la casa, sobre todo uno que arreglaba bicicletas y tenía el pelo descolorido. Le hacían gracia las hazañas de mi hermana y los dos se retaban para saltar con pértigas de caña o descender a cuevas cuyo fondo no se divisaba desde la superficie. Cuando regresaban estaban tan cansados que se sentaban conmigo y jugábamos al parchís o al juego de la verdad, pero yo aún no sabía que el juego de la verdad era el juego de las mentiras y nunca lograba obtener una información interesante.
Para ir al váter había que atravesar el corral y espantar las gallinas que se colaban entre las piernas. El corral olía a caca y el váter olía a corral, y yo entraba y salía de allí tapándome siempre la nariz, huyendo de los olores y sobre todo de unas pieles de conejo que colgaban junto al dintel de la puerta. Cuando comíamos conejo siempre fingía dolor de estómago para no probar bocado, porque sabía que en la cazuela estaban los cadáveres de aquellas pieles que se oreaban en el patio con el olor a váter y a corral. Los conejos me daban además un poco de grima. Cuando, en los días previos a un festín gastronómico, la muchacha venía del patio empuñando a modo de trofeo un conejo que se agitaba convulsivamente, ni siquiera me atrevía a deslizar la mano por su lomo. Hubiera sido como acariciar a un condenado a muerte. El día que presencié el ritual del sacrificio supe que jamás iba a probar el conejo, aunque estuviera condimentado con las más sabrosas especias. Entre la muchacha y su madre cogieron al animal por sus extremidades. La madre tiró de las orejas, con un cuchillo grande le segó el cogote y antes de que cesaran sus espasmos, el animal se desangró sobre un plato metálico que había en el suelo. Luego le retorció la cabeza para asegurarse de que quedaba bien limpio, sin una gota de sangre en el cuerpo. El conejo quedó así listo para ser desollado. La muchacha me perseguía después con los pellejos por todos los rincones de la casa con risas y aspavientos. Yo era muy aprensiva y de noche soñaba que la muerte tenía cara de conejo. Aunque más que aprensiva, era cursi. Loreto, en cambio, parecía que había nacido en aquel ambiente y se pasaba muchos ratos en el corral sin taparse la nariz. Una noche, estando ya acostada, sufrí un fuerte retortijón en las tripas y tuve que levantarme para ir al retrete. Al atravesar el corral me sobresaltó una sombra movediza en la oscuridad y sentí miedo. Me quedé inmóvil, con las manos en el vientre, empequeñecida dentro de mi pijama holgado. Allí estaba Loreto, con la falda levantada hasta la cintura y las bragas en los tobillos, frente a un bulto oscuro que no logré identificar pero que correspondía con toda probabilidad al chico de pelo descolorido. No me vieron. Pasados unos instantes de estupor, retrocedí sin despegar las manos del vientre y volví a mi cuarto de puntillas. Aguanté el retortijón como pude y a la mañana siguiente quise olvidarlo todo, pero la imagen de Loreto con la falda levantada y las bragas arrugadas en los tobillos me acompañó durante mucho tiempo en todas las oscuridades. Ignoro cuántas noches debió de repetirse aquella escena. Tal vez muchas. El mes pasó pronto, yo engordé a pesar de mi resistencia a comer conejo con patatas, y Loreto alcanzó nuevos records de velocidad en sus correrías campo a través. Padre nos recibió en la estación de autobuses como a dos auténticas princesas. En el fondo estaba contento de que hubiéramos aceptado sustituir nuestras tradicionales vacaciones en la costa por una larga estancia en un pueblo. En los pueblos se aprenden muchas cosas, decía padre.
Loreto lo supo aquella noche. Supo que yo lo sabía. Se limitó a emitir una escueta carcajada y a responder que eran cosas de chiquillos, tonterías sin importancia. Yo también me reí. Charo rodeó con su brazo el cuello de mi hermana y, alentada por el deseo de verla contenta, le dijo que siempre había sido una mujer muy atractiva. Pero mentía. Loreto no era atractiva. La atractiva era yo.
Me gusta soñar. Miento: me gusta pensar sueños. No es lo mismo soñar que pensar sueños, y a mí me gusta pensar sueños, cosas que podrían pasarme pero que no me pasarán nunca. Es en el umbral de la noche, tras alargar el brazo para apagar la luz de la mesilla y desplomar mi cabeza sobre la almohada, cuando mejor elaboro esta clase de pensamientos. Transcurridos unos instantes resulta difícil establecer la frontera entre la realidad y la fantasía. Todo empieza a mezclarse, y esa confusión, esa injerencia de unos espacios en otros, propicia un estado afín a la placidez. Antes, cuando era más joven, soñaba que me llamaba Dely, o Curra, o Fide, porque entonces estaba llena de tontunas y creía que los hombres saldrían corriendo al conocer mi auténtico nombre. Me gustaba sobre todo Dely. Dely no era como yo, pero era yo. Mejor dicho, era la que me hubiera gustado ser, con las piernas torneadas y corintias, el cuello selvático y una presencia tirando a estrafalaria que distraía mi verdadera forma de ser y, especialmente, mi verdadero nombre. Para ahuyentar los cataclismos que podía producir la pronunciación de mi nombre yo tenía una personalidad furiosa, vestía siempre pantalones de cuero, bebía whisky y follaba con hombres de polla grande. Esto último era sólo un fogonazo, una chispa loca, pero también me gustaba soñarlo. En la ausencia de lucidez me reconocía a mí misma y alcanzaba instantes de gozoso bienestar. También me sentía libre. Durante mi primera adolescencia recuerdo que la gente hablaba de libertad relacionándola con las asociaciones políticas, la expresión, la ausencia de censura cinematográfica, todo eso. Yo era una imberbe, pero si alguien me hubiera pedido que expresara con palabras la sensación de libertad hubiera respondido sin titubear. Libertad era soñar despierta. De todos los momentos del día, el más grande y el único que no contemplaba limitaciones se producía antes de dormirse. Acurrucada bajo las sábanas, con los párpados dulces y todo el peso del silencio en el cuerpo, pensaba sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. A lo largo del día acataba las órdenes de los mayores, contaba cómo me habían ido las clases en el liceo, a qué hora había salido de piano, si había cogido el autobús o el metro, cuántos escaparates me había detenido a mirar en el camino, cómo se titulaba la película que Loreto y yo pensábamos ver el domingo y con quién acababa de hablar por teléfono. No podía reservarme nada porque todo tenía que hacerlo público. Sólo me pertenecían los pensamientos. Me acostaba, pues, para pensar, no para dormir, deseosa de acariciar mi privacidad y dar rienda suelta a las fantasías.
Читать дальше