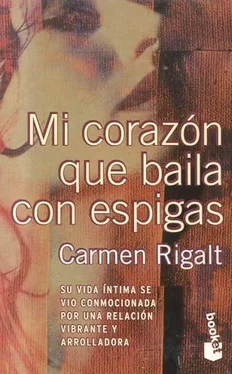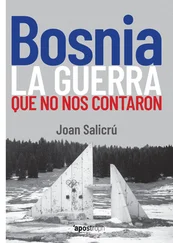Mi fuerza está, pues, en el pelo; soy una sansona del siglo XX que desea tener seguridad en sí misma, pero la propia obsesión por la seguridad me vuelve a menudo insegura, mis espacios fronterizos se desplazan como las arenas por todo el cuerpo y entonces dejo de ser un poco fuerte, distante o agria para ser un poco frágil, sensible y conciliadora. No tengo claro cuáles son los momentos que precipitan esa pérdida de confianza -aparte del ya indicado: el corte de pelo-, pero tiendo a creer que no están relacionados con los vaivenes profesionales. No ambiciono ninguna parcela de poder, no deseo relaciones competitivas, no quiero inmolar mis cervicales ante un ordenador portátil y no estoy dispuesta a entrar en el juego de un mercado donde silban los cuchillos y las zancadillas siembran de cadáveres las aceras.
Me acosté tarde y hacía frío. O hacía frío y me acosté tarde. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en aquellos momentos lo más importante era que hacía frío, la casa se había quedado destemplada y el cuerpo me respondía con pequeños temblores. Pensé que tendría algo de fiebre, porque llevaba algunos días con la garganta acartonada y apenas podía tragar la comida. Me cubrí la cara con el embozo de la sábana y no moví un solo miembro de mi cuerpo para entrar pronto en calor. Como no tenía sueño empecé a discurrir. Lo primero que pensé, y no precisamente con agrado, es que había olvidado anotar un par de cosas en la agenda. Me sucede siempre cuando estoy en la cama haciendo tiempo para conciliar el sueño. Primero recuerdo y después olvido, nunca al revés. Es decir, recuerdo que he olvidado y, en mi afán por mantener el recuerdo a mano, me vence el sueño y olvido definitivamente. A la mañana siguiente intento una y otra vez atrapar aquello que me preocupaba segundos antes de sucumbir al sueño. Pero es inútil. Sería más práctico tener una agenda en la mesilla para estas emergencias. O no tener agenda en la mesilla pero tampoco tener pereza para saltar de la cama e ir por ella al bolso. Todo lo que no se apunta no existe, al menos en mi caso. En esos momentos de debilidad mental suelo recurrir a los trucos nemotécnicos, que suelen sacarme de bastantes apuros. Yo le llamo el truco de las bienaventuranzas en honor al profesor de religión que me obligó a aprenderlas. Po-ma-llo-ha-mi-li-pa-pa, recitábamos una y otra vez. Po-ma-llo-ha-mi-li-pa-pa, decía yo. Así llegué a saber que serán bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que padecen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, etcétera. El truco consistía en aprender la primera sílaba de cada bienaventuranza. La sílaba proporcionaba la clave. A mis años, ando todas las noches aprendiendo bienaventuranzas y claves -pomallohamilipapa- para no convertirme en una vulgar desmemoriada.
Aquel día tocaba aprender farchalé. Bajo la caricia de las sábanas recién planchadas murmuraba en silencio farchalé, farchalé, farchalé, farchalé, farchalé. Sentía el hueco de Ventura a mi lado. Un hueco que era sobre todo ausencia de calor, porque Ventura, ya lo he dicho, cubría mis deficiencias térmicas sin apenas tocarme, era como un radiador que emitía ondas durante toda la noche y ocupaba el vacío que dejaba la calefacción. Si un día Ventura y yo nos separáramos, me vería obligada a mudarme a un piso moderno de techos bajos donde las ventanas encajaran herméticamente y no hubiera calefacción central, porque la calefacción central te asa cuando tienes calor y te hiela cuando tienes frío, al contrario de lo que debería ser. Todos los años, a mediados de octubre, me sorprende una inesperada ola de frío y he de poner radiadores eléctricos por la casa para sobrevivir a las tiritonas. La calefacción no empieza hasta el uno de noviembre, así está escrito y así hemos de acatarlo todos los vecinos. Farchalé, farchalé, farchalé. Cavilaba cosas al tiempo que recitaba mi clave, cosas que está prohibido contar y que sólo existen en la intimidad de las oquedades propias. Ventura había llamado a casa para decir que llegaría tarde, pero sin añadir nada más, esperando que yo preguntara algo, o quizás no, Ventura callaba para pedir silencio a cambio. Nunca logro saber lo que Ventura desea de mí. Sus contradicciones me confunden tanto que anulan mi capacidad de reacción. Antes metía la nariz en su vida y él me lo reprochaba. A veces, cuando Ventura dibujaba esos monstruos de patas cortas a los que es tan aficionado, y yo me asomaba por detrás de sus hombros para observar el resultado, se sobresaltaba y reprimía con el gesto una evidente irritación. Tampoco soportaba que me asomara a su vida porque se sentía agredido. Cuando aprendí a no mirar sus dibujos y a no preguntar por sus sentimientos, Ventura pensó que había perdido el interés por él y me lo echó en cara. Pero no era verdad, o en todo caso era una verdad a medias. Ventura me interesaba, aunque en ocasiones, llevada por el desasosiego, la rabia se apoderara de mí y creyera odiarle. Pero aquella noche no pregunté. Tampoco tuve ganas de hacerlo. Imaginé que había ido a cenar con alguien y no quise provocar su mentira. En los últimos días se habían producido extrañas llamadas de teléfono a medianoche, a primera hora de la mañana, a todas horas. Llamaban y colgaban. Ventura estaba recluido en la biblioteca nacional para hacer un trabajo y alguna persona, cuyas características yo ignoraba, lo buscaba por todas partes. Se lo dije a él, harta ya de tanta persecución telefónica. Me miró como me mira siempre que no quiere entrar en discusiones, y con displicencia fría, arrogante, sonrió sin dejar en mí rastro alguno de su sonrisa. Farchalé, farchalé. Pero yo conocía a Ventura. Conocía su habilidad para mortificarme. Lo que más me atormentaba de él era el silencio, esos tiempos muertos que mediaban entre mis palabras y su ausencia de respuestas. Los silencios me dolían, como me dolían esas llamadas telefónicas que desde el anonimato pretendían alterar mi equilibrio doméstico. Sin duda aquella noche Ventura había ido en pos de la llamada, porque el teléfono estaba sorprendentemente tranquilo. Será alguna de sus alumnas, dije, porque todos los profesores tienen alumnas que se enamoran y de las que se sirven ellos para crecerse ante sí mismos. Ventura no era un hombre atractivo, pero había llegado a esa edad en que las canas aún no constituyen un signo de decrepitud sino de preponderancia, y además utilizaba su calculada brillantez como un arma de seducción entre las personas que no eran de su entorno. Farchalé, farchalé, farchalé. Ventura estaría, pues, con la llamada, pero yo no pensaba darme por aludida: cuando llegara me encontraría dormida y tendría que entrar en la habitación a tientas para evitar que yo abriera el ojo y viera la hora en los números del radio-despertador. Farchalé. En el fondo prefería no pensarlo. Ventura también era libre para ejercer la pluralidad sentimental y buscar refugio en nuevas amistades. No me gustaba la idea, pero le reconocía el derecho. Farchalé.
Farchalé, insistí de nuevo. Ya podía dormir tranquila porque mi recurso daría resultado. Far-cha-lé. Tres sílabas contundentes para mi quebradiza memoria. Far de farmacia. Por la mañana tenía que ir a la farmacia a comprarle el pulmicort a Marius y, de paso, algo para mi maltratada garganta aunque, dada mi querencia por las farmacias, es probable que comprara también alguna crema de colágeno, tampones, champú a la avena y esparadrapo del que no arranca el vello de cuajo. Me gusta ir a las farmacias, respiro su aroma de jarabe dulzón y me siento transportada. El año que a Ventura se le juntó la piedra en el riñón con las tifoideas, me pasaba el rato yendo y viniendo a la farmacia. Cuando no era una cosa era la otra. Las fiebres cedieron con paciencia y muchas dosis de amoxicilina, y la piedra se la bombardearon a golpe de rayos después de haber agotado kilos de analgésicos y toneladas de agua mineral. Ventura quedaba exhausto tras los cólicos, y su cara reflejaba un anonadamiento como de haber tenido muchos orgasmos seguidos. El médico pretendía que Ventura expulsara la piedra por sus propios medios, así que cuando se levantaba para ir al baño, yo aguardaba junto a la puerta esperando que me proporcionara la noticia del alumbramiento. Imaginaba a Ventura meando una piedra por ahí abajo y me llevaba la mano a la ingle para protegerme de la sensación. Pero Ventura no meaba la piedra, y un día, tras uno de esos horribles ataques que nos ponían a todos en pie de guerra, el médico decidió recurrir a la litotricia. Hasta ese momento no había podido aplicarse el tratamiento porque la piedra, que alcanzaba casi el tamaño de un garbanzo, se había situado estratégicamente en una zona del uréter sombreada por la columna. Fue un parto milagroso; después del combate Ventura pidió ir al servicio y allí mismo meó la piedra convertida en un río de arena.
Читать дальше