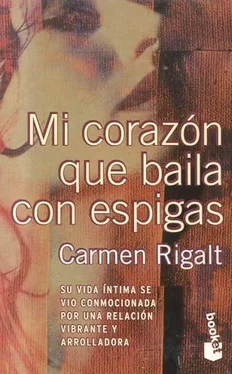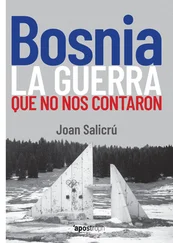A veces sueño que bebo. No es exactamente una ficción, porque yo también bebo en la vida real. Sólo bebo whisky, pero bebo. En los sueños bebo sin librar batallas con mis propios temores, y la euforia derivada de las aventuras etílicas me proporciona esa sobria fortaleza con la que siempre he deseado adornarme. El sueño procede seguramente de una efímera experiencia que atajé gracias a la colaboración de un amigo de Loreto, un psicólogo que trabajaba en un centro de rehabilitación de alcohólicos. En esa época yo salía a la calle con una petaca de whisky que rellenaba a medida que la iba consumiendo. La guardaba en el bolso, junto al billetero, las llaves y el almax -también entonces vivía en permanente alianza con el ardor de estómago-, y cuando sufría uno de esos accesos de pánico que me paralizaban, extraía la botella del interior, desenroscaba el tapón y me la llevaba a la boca como si fuera a obtener en el trago un remedio inmediato. Siempre a escondidas, eso sí, porque tenía la sensación de estar cometiendo un acto obsceno. Ahora bebo con naturalidad y moderación, y no necesito llevar una petaca en el bolso para vencer mis súbitas inseguridades, pero entre sueños todavía me asalta la tentación de sumergirme en los abrevaderos nocturnos y convertirme en una mujer desbocada que se entrega febrilmente a las locuras. Desde hace unos meses, sin embargo, sueño que bebo con Leo y que tengo ojeras misteriosas -en realidad tengo ojeras, pero nadie ha dicho jamás que sean misteriosas-, y que juntos nos escudamos en la bebida para hacer cosas que nunca me atrevería a hacer. Es como un sueño dentro de otro sueño, primero el sueño propiamente dicho y luego la desinhibición de la bebida metida en el mismo sueño. Leo se me aparece entonces en toda su intensidad, desliza miradas de metal oscuro sobre mi cuerpo, me pellizca las nalgas y se ríe a carcajadas con la barriga. Pero Leo tampoco es Leo, sino una mezcla del personaje que yo he modelado en mis sueños y ese otro, de carne y hueso, al que conocí vestido de uniforme y que tanto ha desbaratado mi vida.
Todas las noches me duermo antes de que el sueño haya terminado. Siempre sucede así. Me duermo en plena borrachera y cuando recupero el hilo, la consciencia impone poco a poco sus hábitos represivos. A la luz del día ya no me llamo Dely, ni bebo más whisky de la cuenta ni hago el amor en los ascensores. A la luz del día tengo miedo, pienso mucho en padre y en la escasa atención que le presto, me avergüenzo de escribir literatura de catálogos y siento que Ventura me desprecia por no saber quién era Max Weber. La luz es cruel. La luz me recuerda que me llamo Fidela, que trabajo en una miserable agencia de publicidad, que tengo casi cuarenta años y que el whisky no me gusta porque es amargo y me rasca el paladar como si fuera una tela de saco.
No le he contado a Ventura que han pillado a Marius robando compacts. Tampoco le he dicho que era la segunda vez. La primera se limitaron a pedirle el carné, tomaron nota y le advirtieron que si reincidía, procederían a llamar a su familia. Y ha repetido. Seguramente ha robado más veces, pero hasta hoy no han vuelto a pillarle. Marius se ha justificado ante mí diciendo que un amigo suyo sacó una raqueta de tenis debajo de la cazadora y que un compact vale menos que una raqueta. No he tenido fuerzas para rebatirle, me he limitado a murmurar que él ya tiene dos raquetas y que, puesto a robar con sentido práctico, la próxima vez robe una moto porque yo no pienso comprársela. Entonces ha empezado su murmullo de siempre, el tira y afloja de lamentos que acompañan todas sus contrariedades. Al llegar a casa he ido a su cuarto y me he puesto a revolver en las estanterías y cajones. Había más compacts, cintas vírgenes y montañas de típex. ¿Típex?, ¿y para qué quieres tanto típex?, he preguntado sin obtener respuesta alguna. Marius estaba cabizbajo, lo que no significa que se sintiera arrepentido o abochornado. Estaba cabizbajo porque había bajado la cabeza para no ver mis ojos. Me ha pedido que no se lo contara a su padre y he notado en alguna parte de mi cuerpo el afilado azote de la envidia. Marius adora a su padre. No le hace confidencias, no juegan juntos al tenis (entre otras razones, porque Ventura detesta el deporte) y no le pide ayuda en los estudios, pero yo sé que le adora. Ventura ve en él un reflejo de su propia personalidad, distante, pudorosa, reservada en los afectos, un poco autista. Se ven el uno en el otro sin manifestarlo, mientras yo hablo, me quejo con insistencia y trato de buscar cualquier rendija para colarme en sus vidas. Pero estoy al margen. Marius y Ventura se atraen con una fuerza enigmática, y su mayor éxito consiste en controlar esa fuerza, manteniéndola siempre a salvo de tentaciones sentimentales. A veces yo también me noto algo contagiada por su orgullo, y entonces disimulo mis flaquezas y no les hago partícipes de la vida que vivo. Con los años he aprendido a ser un poco como ellos, y eso me ha distanciado también de Loreto, que es muy expansiva y cuenta cosas que no deben importarle a nadie, si se le adelanta la regla o se le atrasa, si ha comprado dos sostenes en las rebajas rebajadas o si le ha salido un grano en la ingle como consecuencia de un pelo infectado.
Marius volverá a robar compacts, lo sé, pero no me asusta tanto el hecho de que robe como que yo no logre saberlo. Intento disimular la necesidad física que me une a él, y si le acaricio lo hago con discreción para no ruborizarlo. No quiero renunciar al contacto de ese cuerpo que me perteneció cuando lo llevaba enquistado dentro, cuando lo amamanté o cuando empezó a dar sus primeros pasos por el salón y a meter sus dedos en los enchufes. Marius se aleja paulatinamente de mí, y lo hace de un modo parecido al que yo utilicé para alejarme de mis padres. Se mete en su cascarón, rehuye dar explicaciones y pasa largas horas encerrado en su cuarto, desde donde me llegan extrañas músicas acompasadas con toses. No deseo que crezca, preferiría que siguiera afanando compacts y me llamara para sacarle del apuro. Es ya mi única aspiración: pagarle los compacts que roba, ayudarle a preparar los exámenes de lengua, vigilar su asma y hacerme la remolona para arrebatarle un leve arrumaco cuando pide su paga semanal por adelantado. Él también me necesita aunque no lo reconozca. Ahora, por ejemplo, necesita que guarde su secreto ante Ventura.
Pero Ventura no pregunta. Hoy se ha acostado sin cenar y duerme entre un caótico sembrado de papeles. Lo hace siempre: se lleva el trabajo a la cama, despliega apuntes a su alrededor y cuando ya está enfrascado en la tarea, le sobreviene el sueño. Como tantas otras noches, yo le quitaré los papeles para colocarlos en su mesilla, luego me deslizaré bajo las sábanas y sentiré su respiración espesa junto a la almohada. El radio-despertador parpadeará porque a media tarde se ha ido la luz y Ventura no se ha acordado de ponerlo en hora. Yo me haré la ilusión de que el tiempo se ha detenido. Pero el tiempo es como el mar, no hay forma de pararlo. Creo que en algún lugar de mi conciencia habita la memoria del futuro y siento nostalgia de las cosas que me van a suceder. Tengo prisa por atraparlas.
Todo empezó por un simple edredón. Loreto dice que soy friolera porque como poco y me faltan calorías. Cuando la asistenta abre las ventanas para ventilar el salón, el frío me persigue y yo corro a refugiarme a la buhardilla, el único lugar de la casa que siempre conserva un ambiente tibio y protector. Allí se acumulan los olores, no sólo los olores de Ventura sino también los míos, los de las gentes que habitan en las fotos, los de los objetos salpicados entre los libros y los libros salpicados entre los objetos. Cierro la puerta y escucho el zumbido desesperante de un aspirador que no cesa. En la buhardilla apenas entra el orden y la limpieza. La pantalla del ordenador se llena de polvo y yo paso el dedo por su superficie y me electrizo un poco. Un día saltarán chispas, las chispas prenderán en mi bata de licra y se hará el fuego, la asistenta me verá correr entre llamas y a la mañana siguiente saldré en los periódicos bajo un titular que dirá «mujer encendida cruza la ciudad en bata». Siempre tengo frío y, sin embargo, estoy llena de fuego. Suelto chispas cuando toco la pantalla del ordenador, cuando desciendo de un coche y cierro la portezuela con la mano (escarmentada por los calambres, he aprendido a cerrarla con el codo), cuando me quito un jersey o cuando me paso el cepillo por el pelo. Pero tengo frío, ya digo, y a veces sueño que la vida es una continua corriente de aire que se pasea por mis huesos. Decididamente, mis sueños son bastante estúpidos.
Читать дальше