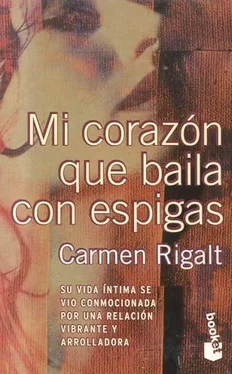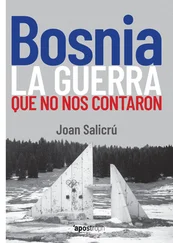Loreto es homologable a muchas mujeres de su edad, tiene un criterio común y una moralidad de puertas para afuera que ahora sufre una tormentosa sacudida. Ella no lo admite, como yo no admito el estupor que me ha causado su noticia, pero Loreto se ha traicionado a sí misma. Me pregunto por qué no la acepto, por qué la juzgo ahora con más severidad de la que utilizaría ella conmigo, por qué no le aplico ese discurso tolerante que aplico a los demás. No hallo la respuesta. El problema puede que esté en mí, porque yo no soportaría -o lo soportaría, pero mal- ver a Loreto en un periódico, retratada furtivamente junto a Charo en una de esas manifestaciones que se convocan para celebrar el orgullo gay.
Tal vez este sentimiento sea producto de la contrariedad, pues ahora extraño mucho su apoyo, la fuerza que siempre me ha faltado para tomar decisiones. Loreto podría ayudarme a elaborar esta complicada despedida que me taladra el alma. Pero Loreto no está.
Nunca volverá a estar, yo lo sé. Loreto se ha escabullido con sigilo para no delatarse, y a partir de ahora sólo deseará quedar bien conmigo felicitándome el día de mi cumpleaños -eres una géminis de manual, dice siempre, no hay quien te entienda- u ofreciéndose a hacerme la declaración de la renta.
Tengo a Leo, que en estos momentos duerme a tres kilómetros de mi estudio. Desde aquí noto su respiración, el hálito de sus pensamientos, la blandura homogénea de su vientre. Leo está revolcándose en la cama con el perfume de mi ausencia, lo puedo ver entre las rendijas de mis palpitos. Quiero escribir que me urge de nuevo su cuerpo, su sonrisa de coñac, el brillo acharolado de sus pequeños ojos, la soberbia de su frente abierta como un mar, esa cintura desbordante a la que me he abrazado hoy mismo, el perfil que tantas veces he recorrido con las yemas de mis dedos, especialmente el punto donde se inicia su nariz, que no es un punto sino una continuación, un capricho geométrico de su anatomía, un trazo único y exclusivo en cuya contemplación he quedado largo tiempo absorta después de amarnos. Leo me abraza a distancia. Siento en mi rostro las cosquillas de su pecho de hormigón, tan poblado de vello. Ha vuelto a mí con la fuerza arrolladora del amante y toda entera me he sentido poseída por el temblor. Ha bastado una visita suya para que aflorara mi sexualidad adormecida entre nubes y la mujer que llevo dentro iluminara a la mujer de fuera. Ante Leo recupero la seguridad perdida. No me importa que él descubra mi celulitis acartonada en las cartucheras, la brevedad de mi escote o esa languidez de las nalgas que pide a gritos un apaño ortopédico. Leo se refugia entre las columnas de mis muslos y busca la soledad del templo, que es un templo hecho a la medida de su hombría. No le importan mis faldas cortas, ni mis cabellos embravecidos, ni esa ropa interior que elijo con tanto cuidado cuando viene a verme. Leo es un hombre austero y me gusta. Pero no me gusta porque sea austero. Me gusta porque es Leo. Hemos hablado del futuro y yo le he hecho preguntas que hasta ahora sólo tenían una respuesta incierta. Preguntas sobre su nuevo destino, sobre mis posibilidades de trabajo, sobre la casa que nos apetecería compartir. Más allá de los sueños hay una vida real que exige soluciones cotidianas, remedios detestables que están hechos para todas las parejas que comparten un edredón, un baño y un microondas. Eso es lo que más temo de mi futuro con Leo. Nuestra ilusión no debería contaminarse de problemas domésticos, porque un amor así no puede estar expuesto a los olores del cuarto de baño, a los plomos fundidos, a las manchas de humedad en una pared, a las agresiones del radio-despertador o al ruido incesante de una cisterna que gotea en la placidez de la noche. También me preocupa la solución legal que daré a mi matrimonio. Aunque con frecuencia he sostenido que me iría de casa con lo puesto, ahora comprendo que se trata de una ingenuidad. Leo no anda sobrado de dinero y sería estúpido por mi parte renunciar a lo que en justicia me corresponde. Sin embargo, no estoy dispuesta a obstaculizar con exigencias mi decisión. Lo primero es lo primero.
La amiga francesa de Marius había escrito diciendo que vendría a España aprovechando un viaje de su padre y que tenía a bien aceptar nuestra invitación para pasar en casa un largo fin de semana. Yo no la había invitado, y Ventura tampoco, pero Marius lo hizo en nombre de todos y no quedó más remedio que poner buena cara. La amiga francesa de Marius era como la madre de la amiga francesa de Marius, quiero decir que al chico le sacaba mucha ventaja, y no sólo -o no precisamente- por ser francesa sino por ser mujer. Todos los muchachos de mi generación tuvieron en tiempos una amiga francesa, pero la amiga de Marius era distinta, o al menos no llevaba la carga de intencionalidad que llevaban las francesas de antes. Se habían conocido el último verano en Irlanda, en un instituto de idiomas, y congeniaron tanto que decidieron no echar a la papelera sus respectivas direcciones, escritas con la premura de la despedida en un trozo de papel cuadriculado. A los pocos meses ya estaba la chica tomando posesión de nuestra casa. Dadas mis circunstancias personales no parecía el momento más oportuno, pero callé. Tampoco era cuestión de contradecir a Marius, con lo que se avecinaba. Silianne, la amiga francesa de Marius, además de francesa y amiga, tenía la cara muy dura. Entraba y salía constantemente de mi cuarto de baño, utilizaba las cremas que estaban a su alcance, desvalijaba la nevera y siempre tenía la habitación -la misma que había utilizado Loreto durante una temporada- hecha una pocilga. La propia asistenta protestó porque a todas horas encontraba bragas en el suelo. Decía que la francesa era una guarra y yo, para poner paz, replicaba que el hecho de cambiarse tanto de bragas no indicaba que fuera guarra sino justamente lo contrario. Lo peor, con todo, no era su desorden ni su desparpajo, sino su aversión a Rocco. Fue lo primero que dijo nada más llegar, «me dan pánico los perros», de modo que el pobre Rocco se pasó tres días encerrado en un cuarto, resoplando bajo la puerta y emitiendo gemidos hasta que se dormía de aburrimiento.
Descubrí en Marius un comportamiento distinto, como una nueva dimensión de su personalidad. No es que hubiera sufrido una mutación repentina, pero se mostraba diligente, más expresivo, más amable, y al levantarse, por las mañanas, incluso daba los buenos días. En la mesa mantenía charlas coherentes, opinaba sobre los programas de televisión y no se dedicaba, como otras veces, a destrozarme los individuales con la punta del tenedor. La francesita era sin duda la artífice involuntaria del cambio. Tenía que agradecérselo a ella. La última noche de su estancia nos quedamos los tres, Silianne, Marius y yo, hablando en el salón. Yo me hice la moderna y les invité a whisky, pero sólo Silianne aceptó. No mucho, dijo en francés, sólo dos deditos, seco, sin soda. Y se sentó en el sofá con las piernas cruzadas en plan oriental, como si estuviera de vuelta de las reuniones y los whiskies. Alrededor del cuello llevaba una pequeña bolita de lapislázuli enganchada a un cordoncito negro, y todo el rato le daba vueltas a la bolita con los dedos. Me encanta Marius, dijo avanzada ya la conversación, me encanta porque es de esos chicos a los que puedes contárselo todo y sabe escuchar. Yo no me imaginaba a Marius escuchando nada, ni siquiera una conversación de Silianne, que tenía dieciséis años y era como un sarpullido de palabras locas. Silianne se acabó el whisky en diez minutos, pero no volví a ofrecerle más. Marius jugaba con un desmontable que había encima de la mesa porque estaba un poco nervioso y no sabía qué hacer con las manos. Yo bebía cerveza y miraba a Silianne, que seguía dándole vueltas a la bolita de lapislázuli. Todos los chicos españoles que había en Irlanda eran muy raros y sólo se juntaban con otros españoles, dijo ella. Todos menos Marius, claro.
Читать дальше