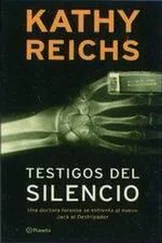– Helena, ¿puedo hablar contigo un momento, a solas? -Gabriel la tomó delicadamente del brazo y la llevó, en un aparte, al lavadero.
– ¿Tú estás loca? Nos quedamos aquí, esperamos. Y, si de pronto aparecen Heidi y Ulrike, ¿qué? Te van a ver, van a salir corriendo y se van a subir al Land Rover. O puede que estén armadas, ¿no has pensado en esa posibilidad? Y Ulrike te conoce, te vio cuando fuiste a buscar a Heidi a la casa, habló contigo, puede reconocerte…
– No esperaremos aquí. Nos ocultaremos detrás de unos bancales. Ya has visto lo fácil que es camuflarse aquí entre el paisaje. Si aparecen Ulrike y Heidi, llamamos a la policía inmediatamente. Y si es Cordelia… Si es Cordelia hablará conmigo, estoy segura. Y contigo también. Eres su hermano.
– Soy su hermano pero no me ha visto en casi diez años.
– Razón de más. Conozco a Cordelia. -Una nota de ansiedad, de desesperación, le temblaba en la voz; hablaba ahogada, como si acabara de correr una enorme distancia-. No se iría sin hablarnos, estoy segura. E incluso si lo hace, al menos sabré que está viva. Y si huye…, bueno, pues avisamos a la policía inmediatamente. Recuerda que esto es una isla. No hay forma de salir si no es en ferry. Las encontrarían muy pronto, lo sabes. Ya oíste a Rayco. Incluso la Interpol está detrás de ellas.
A pesar de su aparente calma, Gabriel percibió, con más intensidad que nunca, los músculos de acero de la resolución de Helena.
– Está bien, tienes razón.
Volvieron al patio de la casa, donde los esperaba su guía, fumando un cigarrillo con expresión tranquila mientras contemplaba la línea del horizonte.
– Lo hemos decidido. Nos quedamos. Te pagaremos por tu tiempo, por supuesto.
– Sólo habíamos acordado que os llevaría hasta Cofete y os ayudaría a buscar la casa. Y ya la hemos encontrado.
– He dicho que te pagaremos. -Gabriel estaba cada vez más ansioso, y el deje de arrogancia del guía no contribuía precisamente a mejorar su humor.
– Mira, tengo derecho a saber si me estoy metiendo en un lío… -La voz de Virgilio sonaba tan calma como el mar.
– ¿Qué quieres decir?
– La señora a la que buscáis no es tu madre, ¿no?
Gabriel estaba cansado de mentir.
– No. No lo es -admitió.
– La mujer de la foto me resultaba familiar, y mientras venía hacia la casa he creído recordar por qué. Todas las televisiones hablan de la misma historia, del suicidio colectivo en Tenerife. Y muestran la foto de una mujer, la líder del grupo, que se parece mucho a esa mujer que tú dices…decías, que es tu madre. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Detectives privados?
Hubo una pausa. Gabriel y Helena intercambiaron miradas.
– No, somos familiares de una de las desaparecidas -admitió ella-. El es su hermano. Yo, su mejor amiga. Y ella, Cordelia, tenía las fotos guardadas en casa. Nos había dicho que Heidi hablaba de la casa de las fotos como de su escondite, su refugio.
– Y ¿por qué no avisasteis a la policía?
Nueva pausa.
– Lo intentamos -mintió Gabriel-, pero no nos hicieron caso.
– Pero esa mujer es peligrosa, ¿no? Podría ir armada.
– Nos camuflaremos en los bancales. Si la vemos llegar, avisaremos a la policía.
Virgilio permaneció en silencio un rato largo. Miraba al mar.
– Está bien. Voy al restaurante a por comida. Tenéis mi número de móvil. Si esa mujer aparece, por favor, llamad. Después de avisar a la policía, por supuesto. No creo que tarde ni siquiera cuarenta minutos en ir y volver con los bocadillos. Cuando regrese, haré guardia con vosotros. Pero sólo hasta que anochezca. -Volvió a quedarse callado y, tras una pausa, musitó como para sí-: Debo de haberme vuelto loco.
– Gabriel. Estoy muy, muy nerviosa. Lo entiendes, ¿verdad?
– Perfectamente. Pero puede que esta noche no venga nadie. O que quien venga no sea quien nosotros esperamos.
– No, es Heidi. Aquí vive Heidi. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Lo sé. Lo siento. Ahora, por favor, no esperes que hable. Estoy demasiado nerviosa. Sólo quiero mirar al mar y…, no sé, rezar, supongo. Rezar para que todo salga bien.
– Pero ¿tú eres creyente?
– Más o menos. Ahora deseo serlo. Necesito serlo.
Ascendieron hasta encontrar un bancal desde el que se veía la casa pero en el que difícilmente podrían ser vistos por alguien que ignorara su presencia allí. El declive del terreno y las piedras hacían fácil pasar inadvertidos.
No era tan sencillo encontrar allí un lugar para sentarse. El suelo estaba sembrado de piedras cortantes. Por fin, Gabriel dio con un pequeño claro sobre el que se sentaron Helena y él. Ella tenía la mirada fija en la casita, y los labios apretados.
Diversos pensamientos acudían en tropel a la mente de Gabriel y se convertían en torbellinos como los que la brisa formaba a sus pies al arremolinar el polvo dorado por el sol en ráfagas intermitentes. En su interior, todo se dispersaba como hacían los elementos en aquel trozo de tierra perdido y manejado por el viento danzarín. Fijó la vista en el azul del mar como si fuera el lastre de sus pensamientos, lo único sólido a su alrededor. Toda la historia de Cordelia había adquirido unas dimensiones tan colosales como para que otros hechos más remotos, incluidos los que hacía menos de una semana parecían los más importantes entre los que le concernían directamente, fueran perdiendo color hasta desvanecerse. La imagen de Patricia se había difuminado hasta formar parte de una especie de lejana perspectiva pictórica en la que un hombre con el mismo aspecto de Gabriel aparecía al lado de aquella esbelta mujer rubia. Se habían vuelto difusos los años pasados junto a ella. Y pensar que había imaginado tanto tiempo cómo sería la vida, durante años y años, al lado de aquella mujer, que había pensado que al vivir cobijado por aquel cariño paciente y espeso su sufrimiento se aliviaría y que las imágenes que llevaban torturándole tantos años, desde aquel resbalón en Edimburgo, serían menos perceptibles, menos agudas, menos reales incluso. Cuando se comprometió con Patricia fue porque imaginó que, protegido por el resplandor intenso de una madurez más acentuada, de una seguridad en sí mismo más inmediata, de una situación mejor emplazada para la perspectiva, olvidaría todo lo que había pasado. Gabriel era un hombre que durante años había intentado escapar al destino utilizando la disciplina y la negación como vías de evasión. Pero el destino, y el pasado, le habían dado alcance en Canarias. Bajo la agitación superficial de sus pensamientos giraba vertiginosamente una espiral de alerta que, a pesar del agotamiento, no dejaba de dar vueltas a la posible aparición de Heidi o, quién sabe, quizá también de Cordelia. Le sobrecogió aquella sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro copernicano, como si de repente la montaña sobre cuya falda estaba sentado fuera a sufrir un desprendimiento. Sintió que su cuerpo iba a fragmentarse en pequeñas partículas. O quizá sería su cabeza la que estallaría de tensión. Pero la sangre seguía fluyendo por sus venas, podía sentir el latido de su pulso en las sienes. Él seguía allí, vivo, expectante. ¿Y si toda aquella ansiedad resultara en vano? Porque su miedo era del tipo que se acerca más al riesgo en lugar de prevenir contra él un violento deseo de experimentar el peligro hasta el final para poder así olvidarlo. Ese temor que había gravitado pesadamente sobre Gabriel desde que perdió a sus padres, el mismo que en el pasado le hizo traicionar a su hermana. Quizá Heidi no regresara nunca, quizá la casa perteneciera al bisnieto de un majorero que iba cada fin de semana. Quizá nunca más volvería a ver a Cordelia y sólo le quedaría el recuerdo de aquellos ojos azules como el mar y de la deuda que nunca había pagado.
Читать дальше