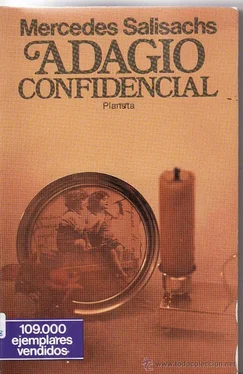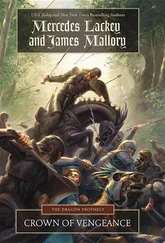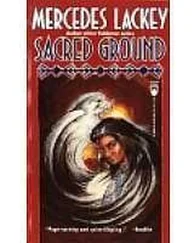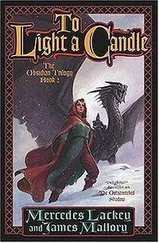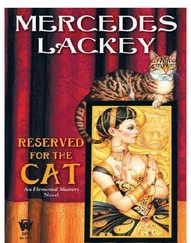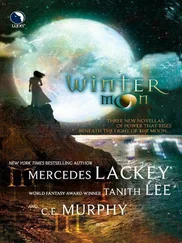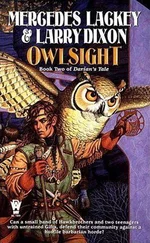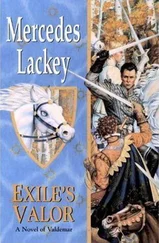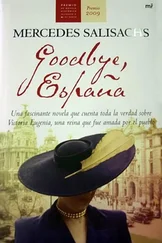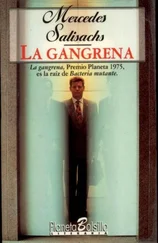Mercedes Salisachs - Adagio Confidencial
Здесь есть возможность читать онлайн «Mercedes Salisachs - Adagio Confidencial» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Adagio Confidencial
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Adagio Confidencial: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Adagio Confidencial»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La gangrena es más fruto del oficio que de la brillantez, este Adagio confidencial habla del reencuentro, veinte años después, entre Marina y Germán. Abundante diálogo, ambiente burgués, ciertos golpes de efecto que la acercan al folletín y también fácil y amena lectura son las señas de identidad que siguen fieles muchos lectores.
Adagio Confidencial — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Adagio Confidencial», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Me llevé tu imagen como si me llevase un tesoro -dice él.
– Yo tardé en subir a la calle -contesta ella-. Pero cuando llegué arriba, el humo de tu tren todavía serpenteaba por los tejados.
10
Los cristales del salón se secan lentamente y aunque las fachadas de enfrente continúan goteando, el cielo parece forcejear entre el sol y la niebla a impulsos de una prima-vera que lucha por subsistir.
Germán deja su vaso en la mesa y se pone en pie.
– Aquella tarde, cuando llegué a mi casa, estuve a pique de contárselo todo a Rogelio -confiesa Marina.
– ¿Qué te lo impidió?
También él habla con la mirada desviada.
– No lo sé con exactitud: tal vez mi temor a herirlo.
– Únicamente lo hubieras herido en su amor propio.
Lentamente camina por la estancia, se detiene ante un cuadro y entorna los ojos para verlo mejor. Marina permanece sentada. Sabe que Germán se ha levantado porque escucha el crujido de sus zapatos. Entonces mira el sillón y observa el hoyo que ha dejado su cuerpo: «Mañana la asistenta borrará su huella», piensa Marina.
– ¿Cómo podía yo saberlo?
Pero aquella vez la huella de Germán estaba en su cuerpo y sólo había un medio de suprimirla: descargando su conciencia.
– De cualquier forma no hubieras conseguido nada. Acuérdate de lo que te dijo años después…
– Es posible -responde Marina-. Pero hubiera sido tan maravilloso apoyarme en Ro-gelio y pedirle que me ayudara… ¿Qué podía él reprocharme? Entre tú y yo todo era limpio…
Germán señala un cuadro: flores, luz, colores desvaídos.
– ¿Sacharoff? -pregunta.
Ella asiente.
– Lo adquirí hace años -explica Marina-, cuando aún no había muerto. Entonces no se cotizaba como ahora.
– Siempre ocurre lo mismo -dice él-, nunca cotizamos suficientemente aquello que tenemos al alcance de la mano…
Y Marina tiene la impresión de que Germán, en estos momentos, no habla del Sacha-roff.
– La incertidumbre es patrimonio de los artistas – comenta ella.
– Y de los que no lo son.
Y contempla el cuadro con insistencia, prendido de aquella incertidumbre que lo ha hecho posible.
– De todos modos, creo que si Rogelio, aquella noche, me hubiese preguntado de dónde venia, yo le hubiera dicho la verdad.
Germán se vuelve hacia ella. Marina y el Sacharoff se funden, se mezclan en una con-fusa gama de matices.
– ¿Crees que habría reaccionado?
– Quizá me hubiera bastado provocar su reacción: hablarle, sincerarme, ser yo misma sin repliegues… Tal vez entonces hubiera conseguido lo que necesitaba.
Traga saliva. Carraspea.
– ¿Qué era?
– Olvidarte.
Germán abandona el Sacharoff y recupera su vaso.
– Pero Rogelio no preguntó: no le interesaba saber cómo empleaba mi tiempo. Se había acostumbrado a no hacerme preguntas. Tal vez adoptara aquella postura para evitar que yo le hiciese preguntas a él.
Aquella noche Marina había entrado en el salón con el ánimo quebrado, sus energías rotas, sus resortes oxidados. Era extraño vestir de blanco cuando el frío se metía en el alma. Contempló de nuevo los abetos del jardín y ya no le parecieron prisioneros de la tierra. Era casi un consuelo verlos allí, con sus ramas tensas y extendidas, plétoras de agujas verdes.
– Lo vi sentado en el sillón donde solías sentarte tú en las antiguas veladas de invier-no… Leía un periódico.
Germán recupera su asiento y deja el vaso en la mesa.
– De modo que lo único que te importaba era «olvidarme» -comenta como consigo mismo-. Evidentemente, era el camino más fácil.
– No -replica ella-, era el más difícil.
Rogelio apenas había alzado los ojos para verla entrar. Ni siquiera la había saludado. Dijo solamente: «Enciende la luz: está anocheciendo.»
– Anochecía -dice Marina-, anochecía en aquel cuarto, en el jardín, en mi alma, en el mundo entero… No era posible vivir siempre en plena noche, ¿comprendes? Por eso quería olvidarte, por eso quería volcárselo todo a Rogelio: para recuperar el día, para ser una mujer normal, en una familia normal: con noches y con días, con tardes y con mañanas…
– ¿Y dónde quedaba yo? -pregunta Germán mirando su vaso-. ¿Lo has pensado al-guna vez?
Marina no sabe si Germán está hablando en serio; tras sus gafas tiene la impresión de descubrir un destello chancero.
– Sabía que en ti el olvido era más fácil. Los hombres no sois como las mujeres.
– Te equivocaste.
– A medias: tú lo sabes, Germán.
– Nunca llegaba a ser un olvido rotundo…
– Bastaba que fuera parcial. Los olvidos parciales también alivian, conceden respiros… Yo, en cambio, me había condenado a continuar muriendo día tras día con ese tipo de muerte que acogota y desmonta, pero que no mata.
– Ninguna mujer se parecía a ti. Ninguna conseguía borrarte de mi memoria.
– Pero todas colaboraban para que mi recuerdo no fuera un látigo o una daga o un veneno…
– ¿De verdad fui yo todas esas cosas para ti?
Marina sonríe. Hay algo de pasmo en su sonrisa. Piensa, no sin razón, que están los dos a punto de bordear cierto trascendentalismo que resultaría fuera de lugar. Dice quitando im-portancia al asunto:
– Supongo que lo eras… Especialmente porque el único que podía evitar que lo fueras, no quiso ayudarme.
«Enciende la luz: está anocheciendo», había dicho Rogelio. Y el tono de su voz era áspero, casi airado: se parecía mucho al que había utilizado la noche anterior cuando le había echado en cara: «La gente dice…» A pesar de todo ella había insinuado: «Quisiera hablarte, Rogelio.» Lo había murmurado con timidez, creyendo que, una vez en el camino, ya no iba a resultarle difícil plantearle el asunto y explicarle la verdad.
Necesitaba sólo un empujón, un compromiso pequeño: lo demás vendría sin esfuerzo.
Pero Rogelio había prescindido de aquel compromiso. No entendió que, tras aquellas palabras, había una súplica. Seguramente imaginó que Marina iba a reprocharle algo. Y él no estaba dispuesto a tolerar reproches.
Por eso le salió al paso sin miramientos. Imposición contra imposición. Exigencia contra exigencia. Aquél había sido siempre el lema de Rogelio: «Cuando vayan a avasallarte, contra-ataca.» No había que dejarse dominar.
– Cuando le dije «Rogelio, quiero hablar contigo», yo no sabía aún lo que iba a decirle. Era mi forma de comprometerme para luego confesarle la verdad. Pero fue un error. Rogelio debió de suponer que yo iba a echarle en cara la escena de la tarde anterior.
– ¿Qué te contestó?
– Lanzó el periódico al aire, ¡qué bien lo recuerdo!, y levantó la voz como si lo hubieran insultado. «El que va a hablar, soy yo.»
– ¿Fue entonces cuando se refirió a mí?
– Al principio pensé: «Ahora citará a Germán. Me obligará a confesar como si fuera culpable…» Pero ni siquiera te mencionó.
– ¿Qué dijo?
– Lo de siempre. Rogelio no disponía de un repertorio muy variado. Se arrancó a criticar la educación de nuestros hijos: «Sin una institutriz adecuada, sin una persona que les hablara en inglés o en francés… Sin alguien con suficiente criterio para enseñarles a comer como es debido, a saludar con educación y a comportarse como niños civilizados…» Y recor-dé que Rosario había entrado en casa cuando yo me había ido y comprendí que el furor de Rogelio se debía a las censuras de su hermana.
– ¿Eso fue todo?
– No: aquel día Luis había merecido malas notas y Lucía había contestado mal y Carlos había escrito un poema. Para Rogelio, «escribir poemas» era poco menos que un delito. No podía sufrir que Carlos se inclinara hacia el arte. Decía siempre: «Lo ha heredado de ti: tú tienes la culpa de que nuestro hijo salga averiado…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Adagio Confidencial»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Adagio Confidencial» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Adagio Confidencial» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.