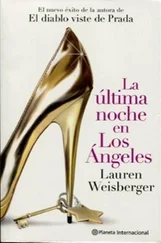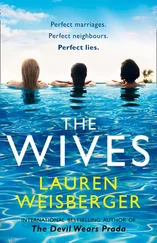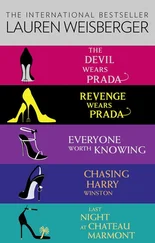Tras una pelea especialmente vergonzosa con un cuerpo de plumas y unas botas de charol hasta el muslo, elegí el conjunto de la página 33, una falda vaporosa confeccionada con retales de Roberto Cavalli, un camiseta minúscula de Chloe y unas botas negras de ciclista de D &G. Un conjunto sexy y moderno -pero no demasiado elegante- que no me hacía parecer una avestruz, una carroza de los ochenta o una fulana. ¿Qué más podía pedir? Estaba buscando un bolso adecuado cuando la peluquera-maquilladora llegó para iniciar sus esfuerzos destinados a darme un aspecto la mitad de espantoso del que claramente me atribuía.
– ¿Podría aligerarme la parte baja de los ojos? -pregunté con tiento para no ofenderla.
Habría preferido maquillarme sola, sobre todo porque disponía de más material e instrucciones que un constructor de naves espaciales, pero la Gestapo del Maquillaje había llegado con una puntualidad de reloj.
– ¡No! -ladró, muy lejos de mostrar el mismo tiento que yo-. Así está mucho mejor.
Terminó de aplicar la espesa pintura en mis pestañas inferiores y desapareció con la misma rapidez con que había llegado. Cogí mi bolso Gucci de piel de cocodrilo y me dirigí al vestíbulo quince minutos antes de la hora prevista para comprobar que el conductor estaba preparado. Estaba consultando con Renuad si mi jefa preferiría que viajáramos en coches diferentes, para no tener que hablarme ni arriesgarse a pillar algo por compartir el asiento con su ayudante, cuando Miranda llegó. Me miró de arriba abajo, con suma lentitud, el semblante pasivo e indiferente. ¡Había aprobado! Por primera vez desde mi incorporación a Runway no había recibido una mirada de disgusto ni un comentario afilado, y para eso solo había necesitado un equipo completo de redactores de moda de Nueva York, un equipo de estilistas parisinos y una imponente selección de la ropa más cara y delicada del mundo.
– ¿Ha llegado el coche, An-dre-aaa? -Estaba impresionante con su vestido corto de terciopelo fruncido.
– Sí, señora Priestly, por aquí -intervino monsieur Renuad.
En el vestíbulo había lo que parecía otro grupo de supermodernas superayudantes de moda estadounidenses que estaban allí para los desfiles. Guardaron un silencio reverente cuando pasamos por su lado, Miranda dos pasos por delante de mí, muy delgada, impresionante y con aspecto muy, muy infeliz. Casi me vi obligada a correr para seguir su ritmo a pesar de que era quince centímetros más baja que yo. Una vez fuera aguardé hasta que me clavó una mirada que significaba: «¿Y bien? ¿Qué demonios estás esperando?», y entré en la limusina después de ella.
Por fortuna el conductor sabía adonde íbamos, porque me había pasado la última hora temiendo que Miranda se volviera hacia mí y me preguntara dónde era la fiesta. Se volvió hacia mí, pero no dijo nada y optó por charlar desde su móvil con MUSYC, a quien repitió varias veces que esperaba que el sábado llegara con mucho tiempo de antelación para cambiarse y tomar una copa antes de la gran fiesta. MUSYC tenía previsto viajar en el avión privado de su empresa, y ahora discutían sobre si debía llevar consigo a Caroline y Cassidy, pues él no pensaba regresar antes del lunes y Miranda no quería que las niñas se perdieran un día de colegio. No fue hasta que nos detuvimos frente a una casa de cinco pisos de una calle arbolada del Marais cuando me pregunté qué se suponía que debía hacer durante toda la noche. Miranda siempre procuraba no humillarnos en público a mí, a Emily y al resto del personal, lo cual indicaba -al menos hasta cierto punto- que sabía que la mayor parte del tiempo lo hacía. Por lo tanto, si no podía ordenarme que fuera a buscarle el café, le localizara a alguien por teléfono o llamara a la tintorería, ¿qué debía hacer?
– An-dre-aaa, esta fiesta la organiza una pareja de la que era amiga cuando vivía en París. Me pidieron que trajera conmigo a una ayudante para entretener a su hijo, que suele encontrar bastante tediosas estas reuniones. Estoy segura de que os llevaréis bien.
Aguardó a que el conductor le abriera la portezuela y se apeó grácilmente con sus perfectos Jimmy Choo de charol. Antes de que yo abriera la mía, ella ya había subido los tres escalones y tendía su abrigo al mayordomo, quien era evidente que había estado al tanto de su llegada. Me derrumbé sobre el suave cuero del asiento para intentar digerir el nuevo dato que con tanta frialdad me había transmitido Miranda. El pelo, el maquillaje, el cambio de programa, la consulta estresante de los dibujos, las botas de ciciclista, todo para poder pasar la noche atendiendo al niño mimado de un matrimonio rico. Y para colmo, francés.
Me pasé tres minutos enteros recordándome que el New Yorker se hallaba a solo un par de meses, que mi año de servidumbre estaba a punto de terminar, que seguro que podía soportar otra noche tediosa para conseguir el trabajo de mis sueños. No funcionó. De repente sentí un deseo desesperado de ovillarme en el sofá de mis padres y pedir a mi madre que me hiciera un té en el microondas mientras papá sacaba el tablero de Scrabble. Jill e incluso Kyle vendría de visita con el pequeño Isaac, que balbucearía y sonreiría al verme, y Alex llamaría para decirme que me quería. A nadie le importaría que mis pantalones de chándal tuvieran manchas, que los dedos de mis pies no lucieran unas uñas perfectas o que me comiera un enorme y calórico bizcocho de chocolate. Ninguno de ellos sabría que al otro lado del Atlántico se estaban celebrando desfiles de moda y no tendrían el más mínimo interés en saberlo. Sin embargo, todo eso parecía increíblemente lejano, de hecho toda una vida, y ahora mismo tenía que vérmelas con una pandilla de gente que vivía y moría en las pasarelas. Por no mencionar al niño, mimado y gritón, que solo diría tonterías en francés.
Cuando por fin bajé de la limusina, el mayordomo ya no estaba. Se oía música de una orquesta en directo, y el olor a piñas se filtraba por una ventana situada sobre el pequeño jardín. Respiré hondo, y justo cuando tendía la mano hacia el pomo de la puerta esta se abrió. No me equivoco si digo que jamás, jamás en mi joven vida, me he llevado una sorpresa tan grande como la de esa noche: delante tenía a Christian, sonriente.
– Andy, cariño, cómo me alegro de que hayas venido -dijo antes de inclinarse y besarme en la boca, acto algo íntimo teniendo en cuenta que estaba abierta por la sorpresa.
– ¿Qué haces aquí?
Sonrió y se apartó el eterno rizo de la frente.
– ¿No debería preguntarte yo lo mismo? Tengo la sensación de que me sigues a todas partes. Empiezo a sospechar que quieres acostarte conmigo.
Me sonrojé y, como era una dama, solté un bufido.
– Más o menos. En realidad no he venido como invitada, solo soy una canguro muy bien vestida. Miranda me pidió que la acompañara y no me dijo hasta el último segundo que tenía que vigilar al hijo mocoso de los anfitriones. De modo que, si me disculpas, voy a asegurarme de que tiene toda la leche y los lápices que necesita.
– Oh, el hijo está perfectamente y tengo la certeza de que lo único que necesita esta noche es otro beso de su canguro.
Tomó mi cara entre sus manos y volvió a besarme. Abrí la boca para protestar, para preguntarle qué demonios estaba pasando, pero él lo interpretó como entusiasmo y deslizó la lengua en ella.
– ¡Christian! -susurré, preguntándome cuánto tardaría Miranda en despedirme si me pillaba morreándome con un invitado a la fiesta-. ¿Qué coño haces? ¡Suéltame!
Me retorcí hasta liberarme, pero él siguió esbozando esa sonrisa tan irritantemente adorable.
– Andy, como veo que te cuesta pillarlo, te daré una pista. Esta es mi casa. Mis padres son los anfitriones de la fiesta y yo fui lo bastante astuto para hacer que pidieran a tu jefa que te trajera. ¿Te dijo ella que yo era un crío o simplemente lo supusiste?
Читать дальше