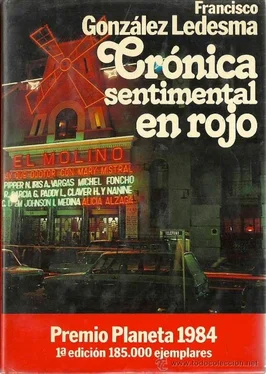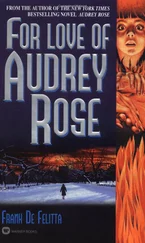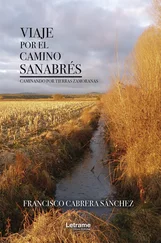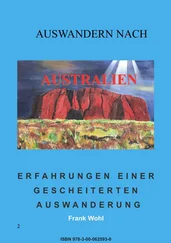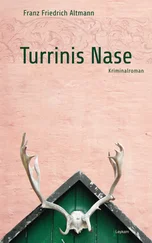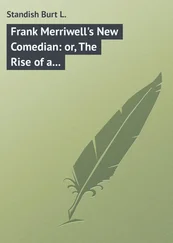Blanca Bassegoda le recibió en seguida y le miró con cierta insolente fijeza, con ese alerta de la gente entendida a la que ofrecen una mercancía sospechosa. Admiró, eso sí, la estatura del aspirante, sus hombros cuadrados, la musculatura que se insinuaba bajo la tela de un traje bastante discreto, pero comprado, no cabía duda, en alguna sastrería del Paralelo; admiró la mandíbula más bien cuadrada, la nariz algo aplastada -recuerdo inevitable del boxeo- y los ojos tranquilos, fijos y resueltos. En líneas generales le pareció bien, pero faltaban otras muchas cosas por comprobar. Susurró:
– De modo que tú eres Ricardo Arce.
– Sí, señora. Me envía el abogado Llor.
– Para empezar no me llames señora. Siéntate. Él se sentó, algo confuso. La desorientación se reflejaba tan claramente en sus ojos que Blanca adivinó de qué se trataba. Y dijo con una sonrisa:
– Es que si nos entendemos y te quedas para el trabajo que yo necesito, tendremos que tratarnos de tú.
– Ah… Muy bien. Gracias por explicármelo. -El abogado Llor me ha dado muchos detalles de ti. Debes saber que es el abogado de mi familia.
– Sí. Lo suponía.
– Los tiempos han cambiado, pero antes éramos lo que se dice gente rica. Llor cuidaba de nuestros intereses y tenía mucho trabajo con la familia. Puede decirse que pasaba días enteros en esta casa.
– El señor Llor es muy buena persona -se creyó obligado a decir el Richard.
Estaba incómodo allí, erguido en la silla de respaldo demasiado alto, los pies hundidos en una alfombra que no le dejaba moverse, alfombra para caballeros distinguidos y mujeres perversas que pertenecían a esos otros planetas donde todo es posible y fácil; sintiendo en la cara la mirada insistente de una Blanca Bassegoda demasiado elegante y demasiado hermosa, una mujer de otra dimensión. Seguramente, en el fondo, quería burlarse de él, y eso mantenía al Richard en guardia, dispuesto a decir que no, aunque necesitaba el trabajo, cualquier trabajo, en aquella ciudad que no le quería.
Ella musitó:
– ¿Qué bebes?
– Nada. Al salir de la cárcel bebí un poco, pero no tengo costumbre.
– ¿Abstemio?
– No. Ex boxeador. En los tiempos en que yo me dedicaba a eso, había mucha disciplina.
– Agradezco que me hayas dicho con tanta franqueza lo de la cárcel.
– ¿Por qué no? Seguro que usted ya lo sabía.
– ¿Sigues pegando bien?
– ¿Por qué?
– Nada… Es una pregunta.
– La gente me tiene respeto -dijo sencillamente el Richard, desviando la mirada.
Ése era el último rincón de su orgullo, pero no sabía cómo manifestarlo, o mejor aún cómo esconderlo.
– Me interesa que sea así. Puede que en este trabajo tengas que usar los puños -susurró ella.
– ¿Para qué? Blanca Bassegoda se sirvió un whisky. Tenía un aire algo cansado, un aire que cuadraba con aquel ambiente hecho para mirar las cosas, para sentirlas tuyas de eternidad a eternidad, para notar su caricia. La luz de las grandes ventanas daba en el vestido color miel de Blanca Bassegoda, en sus medias y sus zapatos igualmente color miel, en la piel todavía tostada de sus brazos, soles limpios de Cadaqués y S'Agaró y de vez en cuando algunos nocturnos canallas de Sitges: Todo eso estaba en ella, y Richard pensó fugitivamente en lo que habría debajo de la falda, en el prodigio de la ropa interior enemiga del sol y amiga discreta de las penumbras y las lunas. El Ríchard había leído en la cárcel a oscuros poetas, y a veces esos pensamientos le atravesaban instantáneamente, como un rayo que se iba. Había llegado a la inutilidad de no ser un hombre de sexo directo, sino de cien sexos imaginados. Eso no puede ser bueno.
– ¿De veras no quieres beber?
– No, gracias.
– Entonces deja que yo me entone; tenemos que hablar un rato, y no creas que va a ser fácil para mí.
Cruzó las piernas, dejó en el aire el reflejo de la piel y de la seda, su color otoñal de mujer con clase.
– ¿Cómo quieres que te llame?
– Soy Ricardo Arce, pero la gente me llama Richard.
– Está bien: Richard. Será así. El nombre me gusta. Bebió un sorbo y añadió: -Supongo que sabes que soy una mujer casada.
– Sí. Me lo dijeron.
– Estoy separada, eso también te lo deben haber dicho.
Pero la historia es complicada, y precisamente por eso te necesito a ti.
Le explicó en otras palabras todo lo que le había dicho al abogado Llor: el fracaso de la boda, las amenazas del marido, las agresiones, las sórdidas visitas a las comisarías, a los juzgados de guardia. Le habló del plan trazado en el despacho de Llor, un plan para el cual hacían falta exactamente tres cosas: un hombre fuerte, un amor fingido y el sabio transcurrir del tiempo.
Richard no se atrevió a interrumpirla una sola vez. Blanca, cuando hubo dado toda la explicación, terminó preguntando:
– ¿Qué te parece?
– Se lo voy a decir con franqueza… Estoy asustado.
– ¿Asustado por qué? ¿Miedo a mi marido?
– No.
– ¿Pues a qué?
– Miedo a usted. Ella echó un poco para atrás la cabeza.
– ¿A mí? -susurró.
– Bueno, no es exactamente a usted. No sé cómo decirlo. Es a su mundo.
– Lo entiendo, pero nunca tendrás que moverte solo en él, no te preocupes. Como quien dice irás de mi mano, si no te molesta. Al acompañarme siempre a mí, no tendrás problemas. Y tampoco será tan difícil acostumbrarse, no vayas a creer que el mundo en que me muevo es tan distinguido como antes. Qué va.
– El miedo está en otra cosa. No es lo que piensen los demás, que me importan bien poco. Es miedo a no estar a la altura de usted.
Blanca sonrió. Tenía una sonrisa suave, pero cansada y turbia.
– Habíamos quedado -dijo- en que me tratarías de tú.
– Está bien, pero la verdad es la verdad. Me asusta no estar a tu altura.
– No te preocupes. Si aceptas, sólo tendrás que salir conmigo, acompañarme a cenar, ir a algún espectáculo, comprarme cosas.
– ¿Comprar?…
– No con tu dinero, naturalmente. Yo te lo daría.
– Es algo vergonzoso, ¿no?
– Veo que no has acabado de entenderlo. En este caso, comprar es un trabajo como otro cualquiera. También se le da dinero a un administrador.
– Entiendo. Si tú lo dices, así debe de ser.
– Ah… Otro detalle. ¿Dónde vives?
– En un hotel… de la calle Nueva.
– Entonces no es el Ritz, supongo.
– No -dijo Richard con voz opaca-, pero para mí ya vale.
– Para mí no. Tendrás que cambiar de sitio. Un lugar discreto, digno de un hombre de buena posición que puede alternar conmigo. Naturalmente, yo lo pagaré.
– ¿No va a ser?…
– … ¿Indigno? ¿Ibas a decir eso? Él se mordió el labio inferior. -También a un representante o a un viajante se le paga el hotel -explicó Blanca Bassegoda-. No tiene importancia.
– No debe tenerla, si usted… si tú lo dices. Blanca Bassegoda echó de nuevo la cabeza atrás, y sin mirarle, con una expresión absolutamente lejana, susurró:
– No es ésa la única cosa que deberás hacer. Hay otras. Deberás aprender a vestir, por ejemplo. Y a comer. No quiero ofenderte, pero vestir y comer son cosas difíciles, son cosas que hace todo el mundo pero que no sabe hacer todo el mundo.
– Yo las aprenderé. En cuestión de ropa debo decirte que cuando ganaba dinero vestía muy bien. Estoy acostumbrado.
– Querrás decir que vestías con estridencia.
– ¿Qué estás pensando exactamente?
– ¿Dónde te comprabas los trajes?
– En el Paralelo o en las Rondas. Una vez me compré uno en la calle de San Pablo. Sensacional.
– ¿Lo ves?
– No sé adónde quieres ir a parar, pero en fin… En cuanto a lo de comer, ya es otra cosa. He de aprender. Pero hubo un tiempo en que iba a restaurantes buenos y nadie me llamaba la atención.
Читать дальше