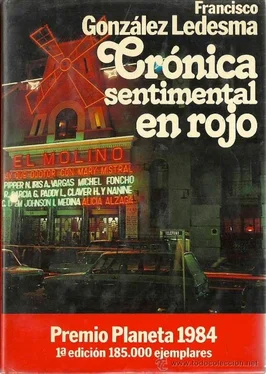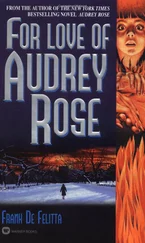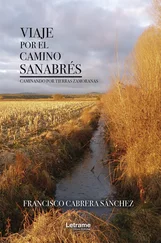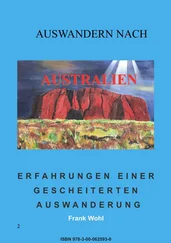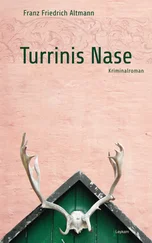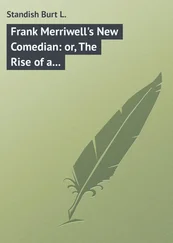– ¿Por qué piensa eso?
– Porque en caso contrario te hubiera dicho que le enseñaras la cosita.
– Parecía una mujer desinteresada, señor Méndez… Casada satisfecha y todo eso. Bueno, y en cualquier caso le juro que, cuando entramos, esa otra ya estaba así.
– ¿Se balanceaba?
– Un poco.
– Bueno, entonces es que acababa de dar la patada a la silla. A ver, Amores, quédate en la puerta y que nadie entre.
Méndez examinó el cadáver. Ninguna señal de violencia, ningún arañazo, ningún golpe. El suicidio estaba clarísimo, aunque sus motivos le parecieron a Méndez oscuros y remotos. Volvió la cabeza hacia Amores.
– Eh, tú, picha que mata.
– ¿Qué dice, señor Méndez?
– Nada, hombre, que cada vez que vas a sacarla hay una defunción. Pero, si quieres, le das la vuelta a la frase y la tomas como un elogio.
– Yo nunca tomo a mal nada de lo que usted dice, señor Méndez, palabra de honor.
– ¿Viste viva a esta mujer al entrar en la casa?
– Sí. Pasó un momento por el pasillo. Yo, con perdón, creí que era del oficio, porque aún estaba buena.
– ¿No oíste ningún ruido extraño? De pelea, por ejemplo.
– ¿Qué voy a oír? Con lo escamado que estoy, me hubiese ido enseguida, saltando las escaleras de cuatro en cuatro.
– Lo del suicidio está clarísimo -dijo Méndez pensando en voz alta-. Luego averiguaremos por qué. Tú, Amores, otra vez a la puerta.
Amores iba a abrir el único armario de la habitación. Méndez gritó:
– ¡No!
– ¿Qué pasa?
– Si lo abres tú, aparecerá otra muerta. Ya tengo bastante con una. Deja, lo haré yo.
No había nada dentro del armario, excepto toallas, sábanas limpias, un pequeño látigo, un equipo de cuero negro para el sado y otras vulgaridades. Méndez cerró.
– Mi primera misión ha terminado -dijo-: Cuando empiecen los interrogatorios no te despegues de mi lado, Amores; no quiero que digas ninguna tontería. Ahora hay que llamar a los de la Brigada. A ver, ¿dónde está el teléfono?
Lo alcanzó cuando estaba sonando. Méndez descolgó.
– ¿Diga?…
– Oiga, ¿es aquí donde han puesto un anuncio de mujeres recién casadas por un precio de amigo y todo eso?
– Sí, hijo -masculló Méndez-, tan recién casadas que aún están en viaje de luna de miel. Pero supongo que no le importará esperar a que vuelvan, ¿eh? Mientras tanto se va desnudando.
Y colgó rabiosamente.
7. EL HOMBRE QUE PODIA REPARTIR EL BIEN
CARLOS BEY atravesó la redacción sobre la moqueta que antes fue lujuriosa, casi dorada, y que ahora, cargada de pasos fugitivos, se había ido haciendo de un color indefinible. Años atrás, no muchos, antes de la última reforma en el periódico, la zona de la amplia redacción por donde ahora caminaba Bey había sido un holgado pasillo a cuyos lados estaban las diversas secciones -entonces independientes- del periódico. Aquel pasillo había sido pues, como en los parlamentos y los obispados, el lugar de los contactos oficiosos, de las maquinaciones entre dos y de las alianzas político-profesionales para toda la eternidad, amén, y que duraban dos días. El periódico, presidido entonces por Horacio Sáenz Guerrero, de quien lo menos que se podía decir era que se trataba de un señor, estaba lleno de sobrentendidos culturales, de matices políticos y de solemnidades a nivel de ministerio. Entrabas allí, sobre todo si eras novato, y durante un instante fugitivo tenías la sensación de que iban a ocurrir tres cosas: te harías rico, viajarías mucho y llegarías a formar parte de la pequeña historia de España. Esas tres cosas juntas no se dieron nunca, pero todos los primerizos periodistas que recorrieron este pasillo sintieron el paso del tiempo, aquel lejano y solemne momento de plenitud que ya no se repetiría.
Claro que el pasillo había servido también para otras actividades menos solemnes, y Bey las recordaba muy bien. En aquellos tiempos donde Dios apenas manifestaba su ira, los ordenanzas uniformados -también en eso el periódico se parecía a un ministerio de la vieja escuela- recogían en las secciones las noticias ya preparadas que les entregaban los redactores, para llevarlas a la imprenta. Eran tiempos en que los redactores vestían bien, guardaban distancias, cultivaban entre ellos ciertas solemnidades y hasta cuando iban a confeccionar a la imprenta se ponían americana, haciendo buena la frase del viejo Aznar: «Si usted quiere que le respeten, empiece por ser digno de respeto.» O aquel lejano dicho de un no menos lejano ministerio donde el secretario había entrado en el despacho pontificio diciendo: «¡Señor ministro, señor ministro, que le están esperando para la rueda de prensa cinco periodistas y un señor de La Vanguardia!»
Eran tiempos remotos, ahogados para siempre por los actuales redactores barbudos, las audaces entrevistadoras en blue-jeans y los fotógrafos en camiseta. Tiempos posiblemente inútiles, pero que Carlos Bey recordaba cada vez que recorría el viejo pasillo inexistente.
Aquel reino de los ordenanzas había tenido sus figuras singulares, como julio, especie de arcángel destinado a la sumisión, que cada vez que le llamaban, y aunque la noche estuviera resultando macabra, animaba a los redactores hechos polvo diciéndoles: «Todo bueno, todo bueno.» O como Cabrejas, que durante el día era policía armado, y que al ser llamado desde alguna de las redacciones entraba en ella preguntando: «¿Quién es el culpable?»
Voces oficiosas y perdidas en el tiempo hablaban también de otros personajes a los que se tragó la noche. Como Arturo Pérez Foriscot, corrector de las últimas pruebas del periódico (o sea, la última aduana antes del error y del horror); quien cada vez que descubría una falta se ponía fuera de sí, decía que no se podía suprimir la pena de muerte y, si le llevabas la contraria, anunciaba que te iba a dar día y hora para que le hicieras una paja. Foriscot era un sabio, pero nadie se lo agradeció. Las remotas voces del pasillo extinguido hablaban también de Antonio Carrero, del que se decía que en otro tiempo había ido por el interior del periódico con una bicicleta. Carrero aragonés como Foriscot, era un experto en la pequeña historia del bruto hispano, de la gente apegada a su terruño, a su santo menestral y a su virgen con azada. Suya era la historia de aquella putica de Zaragoza -mujer, aseguraba, de gran valía y de mucha consideración- que un día quedó sin piernas en un accidente de tren, y a la que sus fieles clientes sacaron a la procesión en un carrito que llevaban en andas. Suya era también una copla de Semana Santa que aseguraba se cantaba en un pueblo de los que a él le gustaban y que muy aproximadamente decía así: «Lo han coronado de espinas – A la cruz lo llevan presto – ¡Si serán hijos de puta! – ¿No hay pa cagarse en sus muertos?»
Carrero, en sus últimos días, comido ya por el cáncer, seguía acudiendo a trabajar al diario porque allí estaban los restos de su alma, y cada vez que le preguntaban cómo se encontraba, respondía: «Peor que los vivos y mejor que los muertos.» A Carrero y a Julio, que sobre las cuatro de la madrugada solía traerle un plato de bacalao en sanfaina y una catarata de vino macho, se los tragó la noche. Eficaces empleados de caja de ahorros que cumplían escrupulosamente un horario de cuatro a diez y no reían nunca, ocuparon sus puestos sigilosamente.
Era una estúpida inutilidad, pero Carlos Bey, cada vez que andaba por el pasillo que ya no era, recordaba las viejas sombras. Se deslizó ante el que había sido el despacho de Horacio, hombre que podría haber redactado un manual de conducta para el Quay d'Orsai, escuchó el perentorio grito de un redactor descamisado que salía a toda prisa y se dirigió a la puerta de la calle, junto a la cual le esperaba Armando, vendedor de terrenos incultos y remoto compañero de paseos por Pueblo Seco. Armando le saludó afectuosamente:
Читать дальше