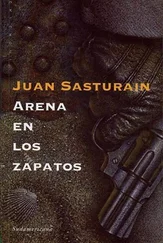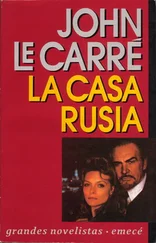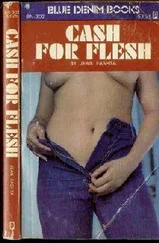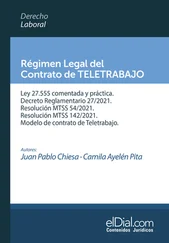A la semana recibí un paquete de Invernetti. Volvía mi manuscrito con irónicas acotaciones a lápiz y ahí estaba, también, el famoso cuaderno de Sonia. No el original Rivadavia tapa dura, sino más de cien fotocopias ampliadas de letra clara y redonda. Le eché una primera mirada entre escéptica y curiosa pero enseguida vi que aquello no era lo que esperaba sino otra cosa, más y mejor de lo que podía esperar. Y no pude dejarlo.
Leí lo que pude durante cuatro horas -a los saltos: había largos tramos escritos en ruso, con los especulares signos del cirílico como discontinuas cadenas de ganchitos- de ese manuscrito que era en realidad una apasionada novela de época y no un diario puntual. Cuando terminé hice dos llamadas. Invernetti no me contestó, nunca más me contestaría; la hija de Yotivenko, sí. Cuando supo lo que tenía se asustó y sólo después de negociar un rato bajó la guardia, accedió a charlar sin grabador, sin agenda ni paraguas abiertos. Ese fin de semana fui a su chalecito de Villa Elisa y volví un par de veces más. Nunca me invitaron a que me quedara a cenar pero la última vez el perro ya no me ladraba.
Lo que sigue es la suma de aquella primera versión lagunera y desprolija -pero en general verdadera del "Caso Yotivenko"- más las correcciones de Invernetti, los aportes del cuaderno de Sonia y mucho de lo conversado con la hija del Yaya en la cocina, que me sirvieron para acomodar el rompecabezas familiar. La información estrictamente deportiva es de primera mano. En cuanto al resto, algunos datos provienen de periodistas por entonces cercanos a la embajada rusa -que estaba al tanto de todo lo que pasaba- y otros de viejos militantes del PC con ganas de ventilar -después de cuatro décadas de rutinaria disciplina de silencio- algunos pormenores de lo que en su momento se llamó "Operación Puntas de Pie", un hito en el anecdotario siniestro del estalinismo criollo.
Creo que la historia es extraordinaria -los hechos lo son-, tiene algo de ejemplar o sintomático de cierta época y un costado grotesco que puede resultar divertido. Claro que también hay gente en el medio y un par de destinos tristes, algo que suele pasar. Como decía el temible Peluffo mientras se ponía los guantes: puede doler.
Hay que ubicarse en la época, comienzos de los sesenta. El flaco Frondizi había subido al gobierno -pero no al poder, como se aclaraba entonces- gracias a los votos negociados con el indispensable peronismo proscripto y trataba de mantenerse allí, encaramado a un palo sediciosamente enjabonado por los milicos libertadores siempre listos. Eso había sido en el '58, el mismo año del Desastre de Suecia, la eliminación con el 1-6 contra Checoslovaquia que nos había puesto en el verdadero mapa futbolero universal: estábamos en el culo del mundo.
Así, a comienzos de la década siguiente nada servía: ni el gobierno ni el fútbol argentinos merecían respeto o cuidado. La Guerra Fría congelaba ideologías al sur del hemisferio y mientras Cuba hacía punta, en la Argentina los guardianes de la patria decían que jamás permitirían que "ningún trapo rojo" arriara la enseña celeste y blanca. Mientras tanto, sobre la verde gramilla de los relatores floridos de entonces descendían paracaidistas provenientes de las más lejanas latitudes a ponerse los cortos comunes y las camisetas clásicas: Boca y River se convertían en asambleas de la OEA con mayoría brasileña, mientras al borde de la cancha crecía, a la sombra ominosa del fracaso, el monstruo de la modernidad, el director técnico.
Para la historia de Yotivenko, hay que partir de un partido. Por entonces no eran tan frecuentes las giras, los amistosos internacionales más allá del cabotaje sudamericano, las copas de entrecasa. Estábamos más lejos que ahora y se sabía poco del resto, se vivía enfrascado, con riesgos de necedad y síndrome de engrupido. Así que cuando la prolija y eficaz selección de la URSS vino a Buenos Aires en noviembre de 1961 a jugar contra la nuestra en el Monumental y perdimos 2-1 con dos goles del nueve, un ropero llamado Ponedeljnik, el país futbolero se quedó buscando explicaciones en El Gráfico y en el criterio de Panzeri con la misma llamativa impotencia que habían mostrado nuestros recién inaugurados "marcadores de punta" -el primitivo Cholo Simeone y el flaco Vidal, el de Huracán- ante los desbordes de Meskhi y Metreveli, los dos punteros bien abiertos, prácticos e incisivos, que habían hecho -de contra y por afuera- la justa diferencia.
Con relación a lo que nos interesa contar, es importante lo que pasó después del partido. Al día siguiente o esa misma noche acaso, se organizó una precipitada recepción en la embajada de la URSS y allí, ante invitados especiales y medios caracterizados -me tocó estar: comí caviar, había un vino blanco rarísimo-, estuvieron todos los rusos posibles de juntar en Buenos Aires. No sólo los consabidos futbolistas sino también los bailarines del Bolshoi, que habían estado por esos días también revoleando las gambas en el Luna. Algo que se usaba, visitas pautadas con la regularidad del Sputnik, como las giras periódicas del Circo de Moscú con payasos socialistas y osos que hacían de todo.
Esa noche, el clima expansivo de los herméticos soviéticos repentinamente comunicativos era tal que no se podía sino sospechar algo raro. Y algo había, claro. No se trataba de aprovechar la victoria futbolera para mostrar las bondades del sistema, vender disciplina deportiva, tractores y ediciones de Gogol y Sholojov en lenguas extranjeras. Era sólo una reunión para mostrarse alevosamente en público, enteros y armoniosos. Corría el rumor de que faltaba uno, de que uno de los integrantes del Bolshoi había desertado, según se estilaba en la época. Pero los rusos se ocuparon muy bien de desmentirlo prolongando la recepción hasta la madrugada, mostrando al ballet completo y homogéneo, incluso con un Igor Granodin, el supuesto desertor, sonriente, en un segundo plano, tímido pero feliz de estar allí absolutamente camarada, y de volverse a la vieja casa rusa. El vocero de la delegación se hizo cargo y explicó por él -un chico rubio como los demás, alto como la mayoría, de pelito corto, anteojos redondos y traje oscuro como todos- que todo había sido un malentendido, una demora, un extravío en el tránsito movido de Buenos Aires.
A la mañana siguiente el ballet se fue completo de Ezeiza en un mastodonte de Aeroflot y la selección futbolera se quedó unos días más. Creo recordar que jugó un partido en el interior y fue cuando regresó a Buenos Aires, casi en el momento de embarcar, que Boca anunció sorpresivamente la contratación a prueba del ignoto Yuri Andrei Tchorkhivenko.
La noticia y la foto del juvenil soviético junto a un sonriente Alberto J. Armando que trataba de contrarrestar la llegada del exótico gallego Pepillo a River con cualquier golpe de efecto, se ganaron la primera plana de todos los diarios. Otras informaciones, como un nuevo planteo militar al flaco Presidente y la aparición en el Riachuelo del cadáver de un marinero supuestamente noruego, polaco o de quién sabe qué barco pasaron en principio casi inadvertidas. El planteo se diluiría en un par de días con declaraciones duras bajo el bigote y rumor de sables que se salían una vez más de la vaina; en cuanto al marinero, casi enseguida se sabría que el muerto pasado por agua era ruso: un carguero anclado en Quequén se había hecho cargo y lo reclamaba para sí. Nadie explicó ni parecía importar cómo había llegado el pobre rusito a quedar sumergido con un golpe previo en la cabeza en aguas oscuras y tan lejos de la costa atlántica. Y ni hablar de lo que estaba de su casa.
Pero lo dicho: las noticias no eran ésas sino el joven delantero del Dínamo de Tiflis o de Kiev -nunca quedó demasiado claro-, cuyas referencias eran vagas y al que nadie había visto jugar. Suplente en la selección soviética y supuesta promesa del fútbol rojo, alguien había decidido darle una oportunidad en Boca acaso guiándose por la manera cómo se había sentado en el banco del Monumental. Parecía jada.
Читать дальше