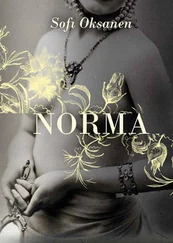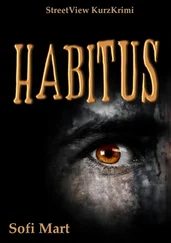– Aquí siempre hay visitas, la casa siempre está llena.
Aliide se apartó de la puerta.
– Puede que venga mal tiempo para la siega -continuó la vieja, y se metió otro trozo de pan en la boca-, pero parece que eso no importa. ¿Acaso has oído lo que dicen las cornejas, Aliide?
La joven se asustó. La vieja soltó una risita y dijo que las cornejas habían estado calladas varios días, y tenía razón. Aliide buscó más pájaros con la mirada; había bastantes por todas partes, pero no emitían sonido alguno. Detrás de la casucha se oía el maullido de una gata en celo. La vieja la llamó y al cabo de un momento la gata ya estaba al lado de su bastón, frotándose contra él. La anciana la empujó hacia Aliide.
– No se cansa -dijo clavando sus ojos legañosos en la joven. Ésta se ruborizó-. Es así, qué remedio. En un día como éste, incluso las cornejas callan, pero no hay quien pueda con el celo de la gata.
¿Qué querría decir la vieja con «un día como éste»? ¿Acaso se avecinaba mal tiempo? ¿Una mala cosecha y una hambruna, o acaso se refería a Rusia? ¿O a la vida de Aliide? ¿Iba pasarle algo a Hans? La gata se frotaba contra la pierna de la muchacha, que se agachó para acariciarla. El animal se frotó el trasero contra el dorso de la mano y Aliide la retiró. La anciana rió. Era una risa desagradable, una risa que sabía y callaba. A Aliide le picó la mano. Le picó todo el cuerpo, como si dentro tuviese pajas secas que intentaban atravesarle la piel, y su mente torturada le susurró cómo había sido capaz de ir a aquella casa, cuando Hans estaba a solas con Ingel en casa. Sus padres habían ido a visitar a un vecino y ella allí. Cuando regresase a casa, Hans olería a hombre incluso el doble que antes, e Ingel a mujer, como ocurría después de sus momentos íntimos, y sólo de pensarlo aumentaban los picores de Aliide.
La muchacha iba cambiando su peso de una pierna a otra. Maria Kreeli se levantó y entró en la casa, cerrando tras ella. Aliide no sabía si tenía que marcharse o esperar, pero la vieja regresó pronto con una botellita de cristal marrón y una sonrisa sarcástica dibujada en su boca contraída. Aliide cogió la botellita. Cerrando la puerta a sus espaldas, la vieja le susurró:
– Ese chico tiene el pecho negro.
– Yo puedo…
– A veces se puede, a veces no.
– ¿Usted no ve nada más?
– Mira, chiquilla, de la tierra de la desesperación brotan flores podridas.
Aliide echó a correr alejándose de aquella casucha, sus zapatillas de cuero volaban en grandes zancadas y la botellita que le había dado la vieja se calentaba en su mano, pero sus dedos seguían fríos. ¿Acaso no había ningún poder que pudiese detener aquel doloroso latir de su corazón?
En el patio, una risueña Ingel sacaba agua del pozo. La trenza se le había deshecho y tenía las mejillas enrojecidas; sólo llevaba puesta la enagua.
En la cama de Aliide esperaba un libro de Friedebert Tuglas, Toome helbed («Flores del cerezo aliso»); en la cama de Ingel esperaba un hombre. ¿Por qué era tan injusto todo?
Aliide no tuvo tiempo de probar la eficacia del brebaje de Kreeli. Tenía que haberlo mezclado con el café, pero a la mañana siguiente Ingel dejó su café a medias y se fue corriendo a vomitar. Ya había pasado aquello que la botellita de Kreeli debía impedir. Ingel estaba embarazada.
1939-1944, oeste de Estonia
El retumbar del frente se convierte en olor a sirope
Cuando los alemanes del Báltico fueron llamados a Alemania en el otoño de 1939, una amiga de las hermanas, compañera del colegio y catequesis y también alemana, fue a despedirse de ellas y prometió volver. Sólo iría de visita a aquel país que no conocía y después regresaría a contarles cómo era de verdad esa Alemania. Se despidieron agitando las manos, mientras Aliide miraba al mismo tiempo los brazos de Hans, que abrazaban a Ingel por la cintura, y que al poco rato la transportaron detrás del establo de los caballos. Las risitas tontas se podían oír hasta en la parte delantera de la casa. Aliide apretó los dientes contra la palma de su mano. La imagen de la cintura cada vez más abultada de Ingel la torturaba, tanto de día como de noche, dormida o despierta, y no le dejaba ver ni oír nada más. A ninguno de los tres les llamaba la atención el modo como se arrugaban de preocupación las frentes de los ancianos, unas arrugas que no desaparecían sino que, al contrario, se volvían más profundas, el modo como el padre de las muchachas contemplaba las puestas de sol, escudriñaba cada atardecer al lado del sembrado, fumaba su pipa y miraba el horizonte buscando señales, examinaba las hojas del arce, suspiraba cuando leía los periódicos o escuchaba la radio, y siempre volvía a intentar oír el canto de los pájaros.
En 1940, cuando nació la niña, Linda, Aliide creyó que la cabeza le estallaría. Hans andaba con su hija en brazos y en los ojos de Ingel brillaba la felicidad, en los de Aliide las lágrimas y los de su padre se hundían bajo las arrugas de su frente. Éste empezó a aprovisionarse de petróleo y cambió sus billetes por oro y plata. En la ciudad se veían colas, por primera vez había colas en todo el país, y en las tiendas se agotó el azúcar. Hans no se interesaba por Aliide, aunque ésta ya había conseguido en tres ocasiones añadir un poquito de su sangre a la comida de su cuñado, una vez incluso de la menstruación, durante la luna llena. La próxima vez lo intentaría con la orina. María Kreeli había asegurado que en ocasiones era más eficaz.
Hans empezó a conversar con su suegro de un modo discreto y grave. Tal vez no querían preocupar a las mujeres de la familia y por eso, cuando ellas andaban cerca, nunca hablaban sobre los malos augurios que se iban cumpliendo, o quizá lo hacían, pero las hermanas no prestaban atención. El ceño del padre no las inquietaba lo más mínimo, porque era un viejo, una persona del pasado que temía la guerra. Los que habían crecido en la Estonia libre no se preocupaban por la guerra. No habían cometido crímenes, así que ¿de qué podían inculparlos? Hasta que las tropas soviéticas se hubieron desplegado por todo el país no empezaron a temer un futuro amenazante. Arrullando a su bebé en brazos, Ingel le susurraba a Aliide que Hans había empezado a sujetarla más fuerte, que dormía a su lado aferrando su mano toda la noche, no la aflojaba ni siquiera cuando se quedaba dormido, lo que la extrañaba bastante. Hans la apretaba como si temiese que Ingel pudiera desaparecer en plena noche. Aliide escuchaba la preocupación de su hermana, aunque cada palabra suya era una puñalada en sus entrañas. Sin embargo, empezó a sentir que se iba librando un poco de su obsesión y que en su lugar aparecía otra cosa: el miedo por Hans.
Ninguna de las mujeres pudo eludir la realidad cuando llegaron a la ciudad ya semidesierta y oyeron a la banda del Ejército Rojo tocar marchas militares soviéticas. Hans no estaba con ellas, porque ya no se atrevía a ir a la ciudad, y tampoco habría querido que fuesen las hermanas. En un primer momento empezó a dormir en el trastero que había detrás de la cocina, después se pasaba allí también los días y al final acabó por irse al bosque, donde se quedó.
Una risa incrédula se propagó de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Proclamas como «¡Luchamos por la gran causa de Stalin!» y «Acabamos con el analfabetismo» levantaron gran hilaridad, ya que nadie podía afirmar en serio semejantes cosas. Las que parecían verdaderos chistes andantes eran las esposas de los oficiales, que se paseaban de un lado a otro como si fuesen la tonta del baile; iban por las calles de los pueblos vestidas con sus camisones llenos de flecos. ¿Y los soldados del Ejército Rojo? ¡Pues mondaban las patatas cocidas con las uñas porque no sabían usar el cuchillo! ¿Quién iba a tomar en serio a aquella gente? Pero después empezaron a desaparecer personas y la risa se tornó amarga. Cuando se puso en práctica la matanza y el traslado de hombres, mujeres y niños, algunas historias se repetían una y otra vez como si fuesen salmos. El padre de Aliide e Ingel fue detenido en la carretera que conducía a la ciudad. Su madre simplemente desapareció. Las hermanas se encontraron un día con una casa vacía y gritaron como animales. El perro no dejó de esperar a su amo, y aulló su pena junto a la puerta hasta que murió. Nadie se atrevía a salir. La tierra se retorcía bajo la marea del dolor y cada una de las tumbas cavadas en territorio estonio se hundía por alguna de sus esquinas, como prediciendo más muertos en la familia. El retumbar del frente corría a campo traviesa hasta cada rincón y en todas partes clamaban por Jesús, por Alemania y por los antiguos dioses.
Читать дальше