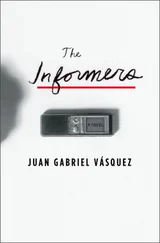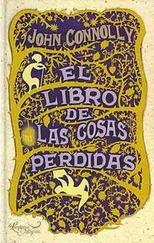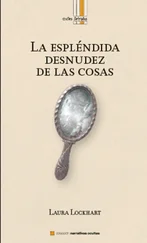Ahora mismo hay una cadena de circunstancias, de errores culpables o de afortunadas decisiones, cuyas consecuencias me esperan a la vuelta de la esquina; y aunque lo sepa, aunque tenga la incómoda certeza de que esas cosas están pasando y me afectarán, no hay manera de que pueda anticiparme a ellas. Lidiar con sus efectos es todo lo que puedo hacer: reparar los daños, sacar el mayor provecho de los beneficios. Lo sabemos, lo sabemos bien; y sin embargo siempre da algo de pavor cuando alguien nos revela esa cadena que nos ha convertido en lo que somos, siempre desconcierta constatar, cuando es otra persona quien nos trae la revelación, el poco o ningún control que tenemos sobre nuestra experiencia.
Eso fue lo que me sucedió a mí en el curso de aquella segunda tarde en Las Acacias, la propiedad antiguamente conocida como Villa Elena, cuyo nombre dejó de convenirle un buen día y hubo de ser reemplazado con urgencia. Eso fue lo que me sucedió durante aquella noche de sábado en que Maya y yo estuvimos hablando de los documentos de la caja de mimbre, de cada carta y cada foto, de cada telegrama y cada factura.
La conversación me enseñó todo lo que los documentos no confesaban, o más bien organizó el contenido de los documentos, le dio un orden y un sentido y rellenó algunos de sus vacíos, aunque no todos, con las historias que Maya había heredado de su madre en los años que vivieron juntas. Y también, claro, con las historias que su madre había inventado.
«¿Inventado?», dije yo.
«Huy, sí», dijo Maya. «Empezando por papá. Ella se lo inventó entero, o mejor dicho, él fue una invención de ella. Una novela, ¿me entiende?, una novela de carne y hueso, la novela de mamá. Lo hizo por mí, claro, o para mí.»
«Quiere decir que usted no sabía la verdad», dije. «Que Elaine no se la dijo.»
«Le habrá parecido que así era mejor. Y tal vez tenía razón, Antonio. Yo no tengo hijos, no me imagino lo que es tener hijos. No sé lo que puede uno llegar a hacer por ellos. No me alcanzo a imaginar. ¿Usted tiene hijos, Antonio?»
Eso me preguntó Maya. Era la mañana del domingo, ese día que los cristianos llaman de Pascua y en el cual se celebra o se conmemora la resurrección de Jesús de Nazaret, que había sido crucificado dos días antes (más o menos a la misma hora en que yo comenzaba mi primera conversación con la hija de Ricardo Laverde) y que a partir de ahora comenzaría a aparecerse a los vivos: a su madre, a los apóstoles y a ciertas mujeres bien escogidas por sus méritos. «¿Usted tiene hijos, Antonio?» Habíamos desayunado temprano: mucho café, mucho jugo de naranjas frescas, muchas tajadas de papaya y de piña y de zapote, y una arepa con calentado que me metí a la boca demasiado caliente y me dejó una ampolla que volvía a la vida cada vez que me frotaba la lengua con los dientes.
No hacía calor todavía, pero el mundo era un lugar oloroso a vegetación, húmedo y colorido, y allí, en la mesa de la terraza, rodeados por helechos colgantes, hablando a pocos metros de un tronco en el cual crecían unas bromelias, me sentí bien, pensé que me sentaba bien ese Domingo de Pascua. «¿Usted tiene hijos, Antonio?» Pensé en Aura y en Leticia, o más bien pensé en Aura llevando a Leticia a la iglesia más cercana y enseñándole el cirio que representa la luz de Cristo. Aprovechará mi ausencia para hacerlo: a pesar de varios intentos, yo nunca pude recuperar la fe que había tenido de niño, ni mucho menos la dedicación con que en mi familia se seguían los rituales de estos días, desde la ceniza en la frente del primer día de la Cuaresma hasta la Ascensión (que yo me imaginaba en los términos de una ilustración de enciclopedia, un cuadro lleno de ángeles que nunca he vuelto a encontrar). Y nunca había querido, por lo tanto, que mi hija creciera en esa tradición que me resultaba extraña. ¿Dónde estarás, Aura?, pensé. ¿Dónde estará mi familia?
Levanté la mirada, me dejé deslumbrar por la claridad del cielo, sentí una punzada en los ojos. Maya me miraba, esperaba, no había olvidado la pregunta.
«No», dije, «no tengo. Debe ser muy raro, eso de los hijos. Tampoco me alcanzo a imaginar».
No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya era muy tarde para hablar de esa familia que me esperaba en Bogotá, ésas son cosas que se dicen en los primeros momentos de una relación, cuando uno se presenta y entrega al otro dos o tres trozos de información para dar la ilusión de la intimidad. Uno se presenta: la palabra debe venir de allí, no de pronunciar el propio nombre y escuchar el nombre del otro y estrechar una mano, no de besar una o dos mejillas o hacer una venia, sino de esos primeros minutos en que ciertas informaciones insustanciales, ciertas generalidades sin importancia, dan al otro la sensación de que nos conoce, de que ya no somos extraños. Uno habla de su nacionalidad; uno habla de su profesión, lo que hace para ganar dinero, porque la manera de ganar dinero es elocuente, nos define, nos estructura; uno habla de su familia.
Pues bien, ese momento había pasado ya con Maya, y comenzar a hablar de mi mujer y mi hija dos días después de haber llegado a Las Acacias hubiera levantado sospechas innecesarias o requerido largas explicaciones o justificaciones imbéciles, o simplemente parecería raro, y todo al final no tendría consecuencia ninguna: Maya perdería la confianza que hasta ahora había sentido, o yo perdería el terreno ganado hasta ahora, y ella dejaría de hablar y el pasado de Ricardo Laverde sería pasado nuevamente, volvería a esconderse en la memoria de otros. Yo no podía permitírmelo. O quizás había otra razón.
Porque mantener a Aura y a Leticia alejadas de Las Acacias, alejadas de Maya Fritts y su relato y sus documentos, alejadas por lo tanto de la verdad sobre Ricardo Laverde, era proteger su pureza, o más bien evitar su contaminación, la contaminación que yo había sufrido una tarde de 1996 y cuyas causas apenas comenzaba a comprender ahora, cuya intensidad insospechada comenzaba a emerger ahora como emerge del cielo un objeto que cae. Mi vida contaminada era mía solamente, mi familia estaba a salvo todavía: a salvo de la peste de mi país, de su atribulada historia reciente: a salvo de todo aquello que me había dado caza a mí como a tantos de mi generación (y también de otras, sí, pero sobre todo de la mía, la generación que nació con los aviones, con los vuelos llenos de bolsas y las bolsas de marihuana, la generación que nació con la Guerra contra las Drogas y conoció después las consecuencias).
Este mundo que había vuelto a la vida en las palabras y los documentos de Maya Fritts podía quedarse aquí, pensé, podía quedarse en Las Acacias, podía quedarse en La Dorada, podía quedarse en el valle del Magdalena, podía quedarse a cuatro horas por tierra de Bogotá, lejos del apartamento donde mi esposa y mi hija me esperaban, quizás con algo de inquietud, sí, quizás con expresiones preocupadas en los rostros, pero puras, incontaminadas, libres de nuestra particular historia colombiana, y no sería yo un buen padre ni un buen marido si llevara esa historia hasta ellas, o si les permitiera entrar en esta historia, entrar de cualquier forma en Las Acacias y en la vida de Maya Fritts, entrar en contacto con Ricardo Laverde.
Aura había tenido la extraña fortuna de estar ausente durante los años difíciles, de haber crecido en Santo Domingo y México y Santiago de Chile: ¿no era mi obligación preservar esa fortuna, velar por que nada arruinara esa especie de exención que la azarosa vida de sus padres le había concedido? La iba a proteger, pensé, a ella y a mi niña, las estaba protegiendo. Eso era lo correcto, pensé, y lo hice con verdadera convicción, con un celo casi religioso.
«No, ¿verdad?», dijo Maya. «Es una de esas cosas que no se comparten, todo el mundo me lo ha dicho. En fin. El caso es que ella hizo eso por mí. Se inventó a papá, se lo inventó enterito.»
Читать дальше