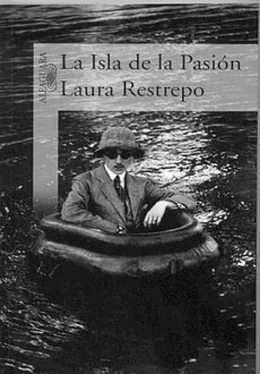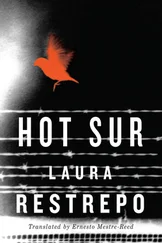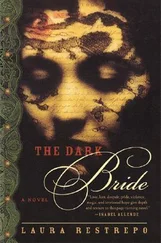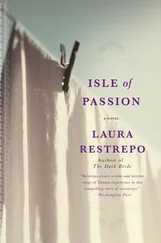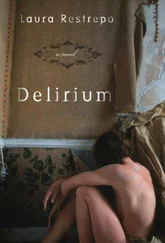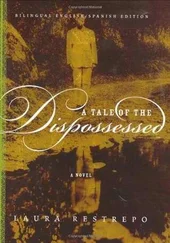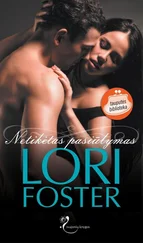Al otro lado de la isla, bajo el cielo siniestro, Ramón se agarraba de la roca como una mosca. Estaba ya al borde del agotamiento físico y del delirio mental cuando creyó oír una voz que no era la suya. Un lamento, tal vez, o un grito. Provenía de abajo, de la oscuridad, débil y entrecortada. Pensó en descender hacia ella pero se dijo que el lugar debía estar a merced de los arrebatos de la marea. Fuera lo que fuera tendría que acercarse. Era arriesgado, pensó, y sería mejor desentumecer sus músculos rígidos antes de intentarlo. Después de estirar cada uno de sus miembros, que a duras penas le respondían, logró bajar un par de metros. No veía a nadie pero la voz le llegaba ahora más apremiante, y a veces le sonaba humana, y a veces no.
– ¿Será alguien que necesita ayuda? -dudó- ¿O será el viento, que silba para engañarme? O una sirena. Alguna desgraciada sirena que quiere que me muera.
Como para despejar sus sospechas, las palabras sonaron suficientemente nítidas:
– Soy yo, Ramón. Ayúdame.
Era la voz del teniente Cardona.
– ¿Eres tú, Cardona?
– Soy yo, Ramón, aquí, a tu derecha.
– ¿Estás ahí, Cardona?
– Aquí, entre los escombros.
– ¿Tú me ves a mí?
– Sí, sí te veo. A tu derecha, Ramón.
– ¿Dónde?
– Debajo de estos palos.
– No te veo, pero te oigo perfectamente.
– Es que ya paró el viento.
Recién entonces se dio cuenta Ramón de que, en efecto, el viento se había cortado en seco y que lo que un segundo antes era furia, ruido y caos, se había transformado abruptamente en quietud, suspenso y silencio. El mar había vuelto a su lecho y se replegaba sobre sí mismo, como si tuviera en el fondo un gran sifón destapado que se lo estuviera chupando. Más que apaciguarse, el aire parecía haberse ausentado, dejando en su lugar una sustancia densa y tibia que se negaba a penetrar por la nariz.
Había algo falso y pavoroso en la repentina inmovilidad.
Ramón se acercó a una concavidad que configuraba la roca hacia su base, en el punto en que formaba ángulo con la playa. Su contorno de nicho, de receptáculo, había hecho que el huracán acumulara allí cosas arrancadas de otras partes. A tientas y a ciegas Ramón empezó a escarbar, escuchando la respiración pesada del teniente, que provenía de debajo de toda la basura.
– Cuidado -dijo Cardona-, tengo la pierna atrapada por algo que pesa mucho.
Ramón vislumbró el bulto oscuro de la cabeza y el tronco del teniente, al fondo, en una burbuja de espacio entre los escombros. Pudo ver su pierna izquierda retorcida en una postura imposible y aprisionada por una viga grande, a su vez trabada por otra serie de objetos, indefinibles en la negrura.
– Esa pierna -dijo Ramón- la debes tener hecha polvo.
– Ayúdame a quitarme esto de encima.
Ramón puso toda su fuerza y su empeño en mover la viga y no logró desplazarla ni un centímetro.
– Lo que no entiendo -dijo- es cómo te enterraste aquí.
– Yo tampoco entiendo. Mejor dicho záfame primero, y después te explico.
– Espera. Tal vez si me apoyo contra algo.
Ramón lo intentó de nuevo, haciendo palanca con su espalda contra una de las paredes de la roca, y tampoco pudo. Estuvo un buen rato forcejeando con el único resultado de que al desacomodar los escombros la viga hacía más presión sobre la pierna de Cardona, quien varias veces estuvo a punto de perder el conocimiento.
– Para, para, Ramón, no le hagas más que me estás matando. En la faltriquera tengo cigarrillos, fumémonos uno antes de seguir.
Ramón los buscó y los encontró.
– No es posible -dijo-, están secos.
– Milagro.
También había cerillos, y el capitán Arnaud encendió uno. Era tan absoluta la parálisis del viento, que la llamita ardió sin que tuviera que protegerla con la mano. Cuando acercó la luz hacia Cardona, para prenderle el cigarrillo, Ramón le vio por fin la cara. Era una cara desconocida. El gesto de dolor y de desamparo convertía al teniente en otro hombre, como si quien estuviera ahí fuera su hermano mayor, un hermano parecido, pero viejo y triste.
– Híjole, mano, estás pálido -le dijo Arnaud.
– Tal vez este sea el último cigarrillo que nos fumemos juntos -susurró Cardona, mientras sentía cómo el humo que aspiraba le llegaba hasta el alma.
– No, quedan tres más, y por suerte también están secos -contestó Ramón.
– Lo que te digo es que esto es el ojo del huracán. ¿Te das cuenta? Dentro de poco vuelve a empezar el viento y la jarana. Esta cueva se va a tapar de agua, y tú vas a estar afuera, y yo adentro.
– No, Secundino, ni madres. O los dos vivos, o los dos muertos.
Arnaud volvió a hacer esfuerzos en la oscuridad, ahora con más desesperación que antes. Después de un rato había logrado remover muchos de los deshechos menores, pero la viga seguía férreamente atascada en la roca, sujetando la pierna de Cardona. Éste se quejaba de vez en cuando, con la voz cada vez más perdida.
Entonces empezaron a percibir otra vez el ruido. Primero tenue, como el palpitar de un corazón desacompasado, después obsesivo, como un redoble lejano de tambores. Suaves rachas de viento les refrescaron las frentes, empapadas en sudor.
– Es él -dijo Cardona-. Ya viene otra vez.
– Todavía nos queda tiempo, y esta viga ya casi cede, vas a ver.
– No es cierto. Mejor fumemos otro chicote, y vuelves a empezar cuando te repongas.
Ramón aceptó, porque había llegado al límite de sus energías y a la convicción de que jamás podría mover la viga.
– ¿Alguna vez te conté -preguntó Cardona- que allá en San Cristóbal de las Casas el aire es dulce y livianito, y siempre huele a madera recién talada?
– Sí. Me lo contaste muchas veces.
– Es verdad. Bueno, ya vete, Ramón, que aquí no hay nada qué hacer. Ni modo.
– No, hermano, no me voy. Tú cuéntame lo del aire de San Cristóbal mientras yo liquido aquí este asunto. Aguántate el dolor, Cardona, porque voy a moler la viga a patadas, y vas a ver todas las estrellas de la Vía Láctea.
Arnaud estiró su cuerpo sobre el del teniente, ocupando el único espacio que quedaba libre en la cavidad de la roca. Encogió las piernas, las apoyó contra la viga y empujó con todas las fuerzas de su maltrecho organismo.
Cardona pegó un aullido, y Ramón paró.
– No más -suplicó el teniente-, lo que estás moliendo es mi pierna, y a la viga no le haces ni mella. Si voy a morir que sea en paz, y no martirizado como un santo.
– Aguanta, te dije. Te advierto que te voy a sacar de aquí, con pierna o sin pierna.
– Como las lagartijas -susurró Cardona con el último hilo de voz-, que abandonan la cola para salvarse.
– Qué maña la tuya, esa de andar poniendo a los animales de ejemplo.
Ramón volvió a repetir la maniobra y ya sentía que la cabeza se le nublaba por el esfuerzo, cuando la primera ola irrumpió con violencia en la cueva, cubriéndolos a ellos, taponándoles las narices y los pulmones, queriendo reventar su corazón y sus oídos, dejándolos sumergidos, ahogados, por un tiempo que pareció eterno. Qué lástima, nos morimos, pensó Ramón Arnaud.
Pero no se murieron. La ola se retiró con la misma fiereza con que había penetrado, tirando de sus cuerpos hacia afuera y succionando los escombros. Entonces sucedió: no fueron más que partículas de centímetro, pero Secundino Ángel Cardona sintió que la fuerza centrífuga del agua movía la viga, aliviando la presión.
– ¡Ahora es cuando! -gritó, escupiendo salmuera, y de un jalón despiadado liberó su pierna y se arrastró hacia la boca de la cueva.
Ramón Arnaud salió detrás de él.
Читать дальше