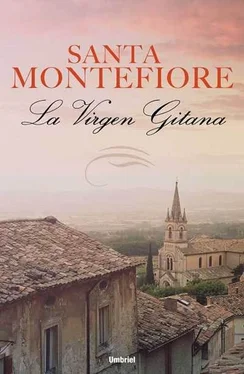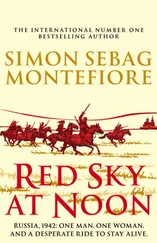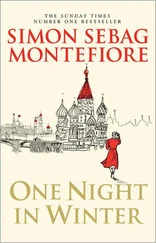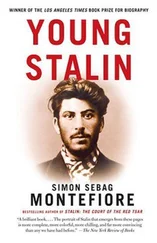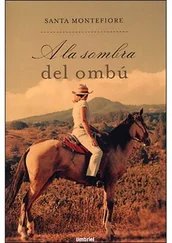La hice bajar de encima de mi cuerpo y la abracé en mi regazo como a un bebé.
– Puede que ya no seamos jóvenes, pero nos quedan muchos años de vida juntos. Claudine, te prometo que te amaré y te cuidaré hasta que la muerte nos separe. Sólo te pido que confíes en mí. De haberme conocido durante los últimos cuarenta años, estarías tranquila porque sabrías con certeza que nunca he amado así a otra mujer.
– ¿Cómo te hiciste la cicatriz?
– En una pelea -respondí. No tenía deseos de dar a conocer los detalles más terribles de mi juventud.
– ¿Y cómo ocurrió?
– Todo empezó cuando Coyote se fue… -Poco a poco fui despojándome, una capa tras otra, de la gruesa piel que me cubría como una armadura pensada para que nadie pudiera acercarse a mí, que me mantenía a salvo y fuera del alcance de los demás. Y a medida que levantaba una capa tras otra, me sentía más contento y más ligero. Le hablé de la Tienda de curiosidades del capitán Crumble, de Elena y Matías, del día que vinieron los ladrones, y del momento doloroso en que Coyote me abrazó por última vez, de la irritante costumbre de mi madre de ponerle un plato en la mesa, de su fe inquebrantable, de cómo se fue separando poco a poco de mí y de cómo yo me sumergí en un mundo de violencia y bandas callejeras. Le hablé de mis robos, de mi actitud violenta y el terror que inspiraba. No estaba orgulloso de aquella etapa de mi vida, pero quería que Claudine lo supiera todo, no quería tener secretos para ella. A Linda no le había dejado entrar en mi corazón, pero Claudine lo tendría en sus manos, porque siempre le había pertenecido a ella.
Le hablé de la pelea que casi me cuesta la vida.
– Los miembros de mi banda se largaron corriendo y me dejaron tirado sobre el asfalto, indefenso y sangrando en mitad de la noche. En aquel momento vi pasar toda mi existencia, entendí que había convertido mi vida en un desastre, y todo por culpa de un hombre.
– No, Mischa. -La mirada de Claudine era tierna y seria-. Él fue el desencadenante, pero no la causa de tu crisis. Eras un niño herido. Quién sabe, tal vez habrías hecho lo mismo aunque no le hubieras conocido.
– Coyote me rechazó, y su rechazo me cayó sobre los hombros como un fardo cada vez más pesado. En mi primera pelea me descargué de una parte del peso. La carga se hacía más ligera con cada enfrentamiento.
– Probablemente esa cuchillada te salvó la vida -dijo Claudine sonriendo.
– Me empujó a reflexionar sobre mi vida, y a partir de ese momento cambié. Me puse a trabajar con mi madre en la tienda, estudié todo lo que pude sobre antigüedades…
– ¿Tuviste novias?
– Principalmente una, Linda. Estuvimos nueve años juntos, pero lo cierto es que nunca me entregué a ella, aunque desde el primer día hizo todo lo posible por «salvarme». Creo que por eso le gustaba, porque yo era su proyecto.
– ¿La amabas?
Lo pensé un instante. Ahora que amaba a Claudine podía ver la diferencia entre amar y necesitar.
– Estaba a gusto con ella -dije-. La necesitaba, pero no, no la amaba.
– ¿Qué tal se llevaba tu madre con ella?
– No muy bien. A mi madre nunca le gustaron mis novias.
Claudine soltó una risita.
– Te quería sólo para ella. Y no la culpo, porque tú eras todo lo que tenía. -Trazó con el dedo una línea sobre mi mejilla-. Yo también te habría querido sólo para mí. Lástima me habrían dado Linda y las demás chicas que llevaras a casa; no les habría concedido ni una sola oportunidad.
– ¿Te acuerdas de mi madre?
– Recuerdo que era muy hermosa pero fría. Caminaba erguida, con la cabeza bien alta. Recuerdo que tenía unos bonitos pómulos y una piel muy bonita, pero no creo que la viera sonreír.
– Tenía una sonrisa preciosa cuando se dignaba mostrarla. Creo que tú le habrías gustado.
– ¿Por qué lo crees? -Claudine sonreía con incredulidad.
– Fuiste la única niña que se mostró amable conmigo. Eso le habría gustado.
Sentados al sol sobre el puente nos comimos las baguettes que Claudine había preparado y contemplamos cómo se fundía la escarcha. Luego nos pusimos a caminar para no helarnos de frío. Claudine me llevó al cementerio de una aldea al otro lado del Garona donde estaba enterrado su padre. Quería despedirse de él. La dejé arrodillada sobre la hierba ante la lápida para que pudiera hablar con su padre a solas y di una vuelta por el cementerio con las manos en los bolsillos. Mientras jugueteaba con la pelota de goma me pregunté si mi padre tendría una tumba en Alemania. De repente sentía la necesidad de hablar con él. Estaba pensando en esas cosas cuando una lápida sencilla y en pleno abandono desde hacía años, cubierta de musgo y de malas hierbas, me llamó la atención. Me la quedé mirando tan sorprendido que contuve la respiración. En grandes letras ponía «Pistou», y debajo: Florien Roche, 1941-1947, el amado hijo de Paul y Annie, te llevamos siempre en nuestro corazón. Me arrodillé ante la lápida y arranqué el musgo con las uñas. Así que Pistou no había sido un mero producto de mi imaginación, sino un niño de mi edad que nunca llegó a hacerse mayor.
María Elena lo había adivinado. Era el espíritu de un niño el que venía a jugar conmigo entre los viñedos en el momento en que más lo necesitaba, cuando no tenía a nadie más con quien hablar. Y yo había creído en él. Sabía que nunca lo volvería a ver porque el mundo adulto me había envuelto en un muro duro como el cemento y me impediría oír su voz, pero yo lo recordaba con amor, como si hubiese sido un hermano. Arreglé un poco su tumba, aunque no tenía flores para adornarla, y le hablé en susurros: «Pistou, amigo mío». Me lo imaginé a mi lado, escuchando divertido, como si me hubiera conducido hasta allí deliberadamente, jugando. «Así que eras un chiquillo de mi edad. Nunca te he dado las gracias por hacerme compañía cuando no tenía a nadie con quien jugar. Espero que sigas correteando por los campos y junto al río, a lo mejor en compañía de otro niño que te necesita igual que yo te necesitaba. A juzgar por el estado de tu tumba, tus padres estarán ya contigo. Si ves a mi madre, salúdala de mi parte. Y si te es posible, si te apetece, muéstrate otra vez ante mí para que pueda darte las gracias.»
Aquella tarde hice la maleta. Decidimos que nos iríamos a la mañana siguiente. Claudine vendría al hotel y nos iríamos en coche al aeropuerto. Era un plan tan simple que no podía salir mal. Ella dejaría una nota sobre la almohada de Laurent, porque, según me confesó, se sentía incapaz de decírselo en persona. Y yo la entendía. Habían estado siempre juntos, y aunque el matrimonio hubiera salido mal, aquello era toda una vida. Además, era el padre de sus hijos, el hombre con el que había compartido el lecho durante veintiséis años.
Metido en la bañera del hotel imaginaba nuestra vida juntos en Nueva York. Con Claudine todo sería muy diferente. Por fin podría limpiar a fondo el apartamento de mi madre, mirar su correo, ordenar sus papeles y seguir adelante. Ya no estaría solo nunca más, Claudine y yo nos tendríamos el uno al otro.
Bajé a la biblioteca, me senté frente a la chimenea y pedí una copa de vino. Jean-Luc parecía inquieto, pero no le hice ningún caso, sino que me dediqué a leer una revista mientras saboreaba mi burdeos. Ahora que todas las piezas habían encajado por fin en el difícil rompecabezas de mi vida, sentía una gran satisfacción. Había averiguado de dónde había sacado mi madre el cuadro, aunque no estaba seguro de las razones que le llevaron a esconderlo, pero eso no tenía demasiada importancia. Mi curiosidad había quedado satisfecha, y encontrar a Claudine me ayudaba a dar por finalizada mi frenética investigación.
Читать дальше