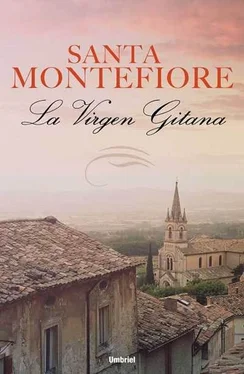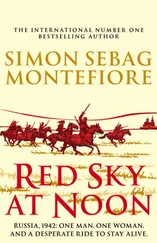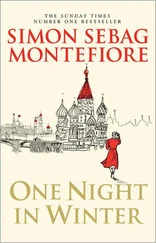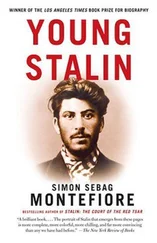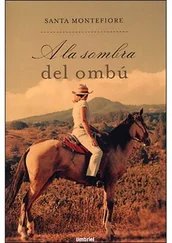Entonces yo tenía sólo siete años, pero también quería enamorarme. Como en el colegio nadie conocía mi pasado, podía inventarme lo que quisiera; era como una hoja en blanco esperando a ser escrita. Así que les conté a mis compañeros que había vivido en el château , lo que casi era cierto. Les describí los viñedos, la vendimia, el río y el viejo puente de piedra. Hice ver que había vivido a lo grande en Maurilliac, que me sentaba en los cafés a comer brioches , y que charlaba con todos los vecinos, todos amigos míos. Daphne Halifax era mi abuela y Jacques Reynard mi abuelo. ¿Y mi padre? Les conté que había muerto en la guerra. Con esto les bastaba.
No tardé en hacer amigos. No había ningún Laurent que me intimidara con sus ojos oscuros y su pelo negro, pero tampoco había ninguna Claudine. Las niñas eran monas y sonrientes, y parecían más lanzadas que las francesas, más maduras e independientes, pero yo echaba de menos a Claudine con su sonrisa dentona y su mirada pícara. Me hubiera gustado despedirme de ella, poder explicarle por qué me iba. En ocasiones me preguntaba si la volvería a ver algún día.
En Burdeos estaba marcado desde mi nacimiento, pero en Jupiter todo el mundo me aceptaba como era. No me tomaban por santo, pero tampoco por un engendro del diablo. No era un discapacitado ni un milagro, sólo era Mischa. Por primera vez en mi vida la gente me veía tal como era. Y me convertí en el chico más popular del colegio. Venía de Francia y hablaba inglés con acento extranjero, era exótico y guapo. Pronto me di cuenta de la ventaja que representaba.
El primer domingo en Jupiter fuimos a la iglesia. No era una iglesia católica, pero no importaba. Coyote dijo que se trataba del mismo Dios, pero en una casa distinta. El día antes, yo estaba tan nervioso que tenía el estómago revuelto. Recordaba demasiado bien las caminatas dominicales a la iglesia, cuando estaba tan asustado que me temblaba la mano y me acercaba todo lo posible a las piernas de mi madre. El odioso rostro del padre Abel-Louis se me apareció de repente, preguntando por qué me había marchado sin avisar, por qué había contado tantas mentiras. Dijo con voz impla cable: «Te encontraré allá donde estés». Me subí la sábana hasta el cuello y me obligué a mantenerme despierto por miedo a seguir con la pesadilla si me dormía. Aquella noche no soñé más, pero me desperté con una fuerte diarrea.
Coyote estaba muy elegante con traje y sombrero, y mi madre se había puesto un vestido azul pálido con estampado de pequeñas flores. Iba maquillada y se había peinado con las puntas encrespadas, como las estrellas de cine. Llevaba sombrero y unos guantes que le llegaban casi hasta los codos. Al verme, su cara adquirió esa expresión de ansiedad que nunca la abandonaría totalmente. Hasta aquel momento no se le había ocurrido que yo pudiera estar nervioso.
– ¿Estás bien, cariño?
– No quiero ir a misa -le dije.
– No es misa, cariño. -Se arrodilló y me acarició los brazos con sus manos enguantadas-. Aquí es diferente. -Como no me vio convencido, continuó-: El pastor es un hombre muy amable. Te prometo que no se parece en nada al padre Abel-Louis.
– Aquí no podrá encontrarnos, ¿verdad? -le pregunté. En el semblante de mi madre se dibujó una sonrisa.
– No podrá. No lo veremos nunca más, cariño.
– En realidad no vi el cielo, ni a papá, ni a Jesús ni a un ángel. No tuve ninguna visión. Dios no tuvo nada que ver con que recuperara la voz. Fue Coyote -confesé, quitándome un terrible peso de encima.
Mi madre frunció el ceño.
– ¿Coyote? -Él parecía tan sorprendido como ella-. ¿Y cómo crees que lo hizo?
– Porque es mágico. Pudo ver a Pistou…
Mi madre interrumpió mi explicación, que debió de sonarle a chiquillada.
– Y por eso no quieres ir a misa, ¿no? Porque temes que Dios te castigue por mentir.
– Sí -confesé, aliviado de poder compartir mi preocupación.
– Bueno, mentir no está bien, en general. Pero en este caso no creo que a Dios le importara. Al fin y al cabo, te devolvió la voz, con o sin la ayuda de Coyote. Este tipo de milagro es obra de Dios, lo mires como lo mires.
– Entonces, ¿no pasará nada?
– Ahora todo es diferente. -Me tocó la punta de la nariz con el dedo, como hacía cuando yo era muy pequeño-. Tú eres mi chevalier , ¿recuerdas? Y los chevaliers no le tienen miedo a nada.
Esperaba encontrarme con un severo edificio de piedra rematado por una aguja que se perdía entre las nubes, pero la iglesia resultó ser una casa de listones blancos situada en primera línea de mar, junto a los cafés y hotelitos que en verano bullían de gente. Ahora que las vacaciones se habían acabado y los veraneantes habían regresado a sus hogares, el pueblo estaba tranquilo. Todos se conocían y se saludaban en la calle, vestidos con sus ropas de domingo. El vicario, reverendo Cole, esperaba a la puerta de la iglesia con su túnica blanca y negra y saludaba a todo el mundo con un apretón de manos y un comentario.
Priscilla Rubie se nos acercó corriendo, deseosa de comentar el traje nuevo y el sombrero de mi madre. Mientras su marido nos miraba con resignación, ella hablaba sin parar, como esos ratones mecánicos que vendía Coyote.
– Es un vestido precioso, en serio, muy bien elegido, y le sienta maravillosamente a tu preciosa piel morena, esa piel que tenéis las francesas y que tanto envidiamos las norteamericanas. Fíjate, a tu lado parezco paliducha, y en realidad no hace tanto tiempo que tomábamos el sol en el jardín, ¿no es cierto, Paul? -Su marido la tomó del brazo y la alejó de allí antes de que pudiera empezar otra frase.
El reverendo nos saludó levantando las cejas y con una sonrisa que dejó ver su impecable dentadura. Cogió la mano de mi madre y la estrechó entre las suyas.
– Bienvenida a Jupiter.
Tenía un rostro alargado, los ojos azules, demasiado juntos, y una nariz aguileña. Su pelo gris era tan brillante como las plumas de un pato. Me dije que sin duda también sería impermeable.
– Muchas gracias -respondió amablemente mi madre-. Estamos muy contentos de instalarnos aquí.
– Coyote ha hecho una buena boda -continuó el reverendo. Mi madre se quedó sin habla, absolutamente perpleja-. Tengo entendido que os comprometisteis en París. Muy romántico -dijo, volviéndose a Coyote.
– Bueno, no me gusta hacer las cosas a medias -dijo Coyote sin inmutarse-. Junior, te presento al reverendo Cole.
– Es Mischa, mi hijo -balbuceó mi madre.
Le tendí la mano. Sabía que Coyote había dicho una mentira, pero no me parecía mal. Después de todo, había aprendido a mentir en Burdeos, y me encantaba. Me parecía emocionante compartir el juego de las mentiras con Coyote, y sabía que a él le gustaría.
– Me encantó París -dije con entusiasmo-. Fue una boda preciosa, con un montón de amigos. Se hubieran casado en Maurilliac de no ser por el padre Abel-Louis, que es un auténtico demonio. Maman quería una boda donde estuviera Dios, y Dios no está en Maurilliac.
El reverendo Cole arrugó la frente y me contempló con curiosidad, como si fuera un objeto de la tienda de Coyote. Éste soltó una carcajada y me revolvió el pelo.
– Ya sabe cómo son los críos -dijo. Cuando nos alejamos se agachó y me susurró al oído-: Estás diciendo bobadas, Junior, pero eres mi aliado.
Seguí caminando con la cabeza muy alta. Detrás de mí, mi madre discutía airadamente con Coyote, chillándole casi.
Me gustó el servicio del reverendo Cole. Empezó con cantos. Una mujer de cara redonda y gafas tocaba el piano con energía, y los demás cantábamos a pleno pulmón. Mi madre no cantó y no miro a Coyote ni una sola vez. Él cantaba sin inmutarse, con voz grave y profunda, pero ni siquiera entonces se suavizó la expresión de enfado de mi madre.
Читать дальше