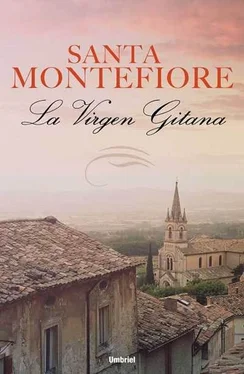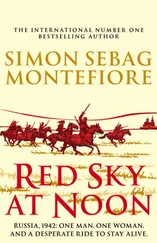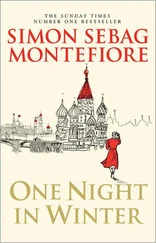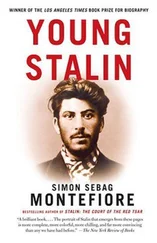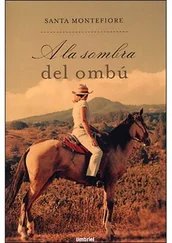Dibujé una barca en medio del mar, con un sol amarillo y redondo como un balón y pececillos en el agua. Me pareció que me había quedado muy bien. Monsieur Autruche se inclinó a mirar mi dibujo y se sorbió la nariz.
– Para ser tan pequeño, tienes un estupendo sentido del color -comentó.
Me molestaba que se inclinara por encima de mi hombro para mirar lo que hacía, pero tenía que aguantarme, porque Monsieur Autruche no parecía dispuesto a marcharse. Rex se había vuelto a acomodar en el regazo de Daphne, y ella lo acariciaba distraída mientras pintaba.
– ¿No os pareció mágico cuando se puso a tocar la guitarra? -preguntó.
– Canta muy bien -asintió Gertie, y añadió, más animada-: Qué romántico estar cantando ahí fuera, bajo las estrellas. -Se quedó pensativa un momento, inclinando a un lado su largo y blanco cuello.
– No te pongas romántica, querida -dijo Daphne con ternura-. Somos demasiado viejas.
– ¡Tonterías! -exclamó Debo-. Tienes la edad que sientes en el corazón.
– Pues yo me siento vieja -dijo Daphne.
– ¡O la edad del hombre que sientes! -dijo Debo con una carcajada.
– Debo, en serio, eres demasiado mayor para este tipo de comentarios -la regañó Daphne, pero sin ocultar una sonrisa.
– Hace tantos años que Harold murió, que ya no recuerdo lo que es tener a un hombre cerca -dijo Gertie con tristeza.
Debo señaló con la barbilla a Monsieur Autruche y enarcó las cejas con intención.
– ¡Por Dios, Debo! -exclamó Daphne-. Yo diría que le interesa más nuestro joven amigo que nuestra hermana pequeña.
Gertie se tapó la boca con la mano y Debo sonrió con picardía mientras sacudía la ceniza del cigarrillo sobre la hierba.
– Dios mío, Daphne. Vigílalo, porque es sólo un niño, y es muy mono -dijo, dando una calada.
Monsieur Autruche se había olvidado por completo de las tres mujeres y sólo prestaba atención a mi talento incipiente. Me disgustaba su presencia y su olor a perfume. Había algo en su mirada que me resultaba repulsivo. No podía reconocerlo porque no lo había visto nunca, pero no me gustaba, así que al cabo de un rato dejé el pincel.
– ¿Nos dejas tan pronto? -preguntó extrañado Monsieur Autruche.
Asentí en silencio. Por una vez, me sentía aliviado de no poder hablar.
A Joy Springtoe la había querido con toda mi alma, con un amor donde se mezclaba la admiración y la emoción, un sentimiento parecido al que nos inspira una hermosa puesta de sol o el milagro de un arco iris, el que se siente por algo inalcanzable, idealizado. Y la verdad es que la echaba mucho de menos. Pero con Claudine descubrí que existía otra clase de amor: el que nacía de la gratitud y del entendimiento sin necesidad de palabras. Aunque éramos muy niños, el amor por Claudine vino a suplir el hueco que había dejado Joy. Pensaba en ella a todas horas, y pasaba largos ratos en el puente con la esperanza de que ella vendría a buscarme en cuanto pudiera. Cuando yo no estaba con Coyote o con mi madre, estaba con Claudine. Gracias a ella, ya no tenía pesadillas por la noche, porque cuando me iba a la cama pensaba en su risa contagiosa y en su imbatible optimismo.
Al principio no podía creer que me hubiera elegido a mí entre todos los niños de Maurilliac. Desde que la vi jugando en la plaza con el sombrero de Coyote me di cuenta de que Claudine era una niña muy popular, y aunque no fuera guapa resultaba atractiva, porque no le tenía miedo a nada. Mientras yo luchaba a diario con mis demonios personales, ella no parecía tener preocupaciones, Y tal vez lo que la atrajo de mí fue el reto de lo prohibido, porque estaba mal visto hacer amistad con el pequeño alemán. Su madre le había advertido que no jugara conmigo, y a ella le divertía desobedecer sus numerosas prohibiciones.
– A maman le preocupa más la apariencia de las cosas que lo que son en realidad -me dijo un día-. Delante de los demás tenemos que estar sonrientes, con las manos limpias, y no podemos cuchichear entre nosotros. No le gusta que cuchicheemos porque no sabe lo que decimos. Le daría un ataque si supiera que tú y yo somos amigos.
Más adelante, cuando la conocí mejor, entendí que yo le gustaba por mí mismo. Lo veía en su mirada y en lo que no me decía con palabras. En realidad, Claudine nunca llegó a sospechar lo mucho que me ayudó. Por las tardes nos veíamos a escondidas para jugar. Por su cumpleaños, su padre le regaló una caja preciosa, hecha a mano, con todo tipo de juegos de mesa: ajedrez, Ludo, la Oca, dominó, cartas… Nos gustaba mucho jugar a la Oca, y teníamos feroces discusiones. Estar con ella me animaba, me llenaba de luz, me daba tanta energía que me sentía capaz de volar. Nos pasábamos largo rato charlando, yo con mi bloc y mi lápiz, y ella discurriendo sobre cualquier cosa, saltando de un tema a otro sin previo aviso y riéndonos a carcajadas por la menor tontería. Otras veces nos sentábamos en silencio y mirábamos el río y las mosquitas que revoloteaban sobre el agua y nos sonreíamos sin decir nada, conscientes de que disfrutábamos de la escena. A veces escarbábamos en la tierra en busca de lombrices y descubríamos un curioso hormiguero, o perseguíamos conejos, o intentábamos cazar grillos, pero lo que más nos gustaba era contemplarlo todo en silencio mientras la naturaleza zumbaba y bullía a nuestro alrededor, ajena a nuestra presencia.
Yo le estaba muy agradecido a Claudine por su amistad, y nunca pensé que sería capaz de mostrarle cuánto, pero un día me llegó la oportunidad de hacerlo. Nunca me había considerado valiente, nunca me había sentido capaz de desenvainar la espada y usarla de verdad, pero aquel día hice algo más, tuve un pequeño gesto que dejaría en Claudine un recuerdo imborrable.
Empezó todo como un juego en un cobertizo abandonado. Habíamos encontrado unas viejas redes de pesca y decidimos usarlas para pescar, pero no conseguíamos pescar nada. Éramos buenos para encontrar gusanos, pero malísimos para engañar a un pez. Los peces se escurrían rápidamente, saltaban fuera del agua un instante, dejándonos ver el brillo de sus cuerpos plateados, y se zambullían de nuevo en las aguas oscuras de la orilla. Nos reíamos de nuestra propia torpeza. En broma, le di un empujón a Claudine y alcancé a sujetarla justo a tiempo, cuando estaba a punto de caer al agua. Habría sido un autentico desastre, porque ninguno de los dos sabíamos nadar, pero a ella le pareció muy divertido y estalló en carcajadas.
De repente, cortó la risa en seco y se quedó inmóvil con la mirada fija en su red. Allí se debatía un pez, no muy grande, pero vivo y coleando. Entre los dos sacamos la red del agua y la dejamos sobre la orilla. El pez siguió debatiéndose un rato hasta quedarse inmóvil, con los ojos bien abiertos y el cuerpo cubierto de limo. Le pasamos los dedos sobre el lomo, para ver qué se sentía. Claudine se llevó los dedos a la nariz y los olfateó.
– ¡Puf, qué mal huele! -exclamó-. Lo podría llevar a misa como perfume, así maman tendrá algo de qué quejarse.
Saqué mi bloc y garabateé a toda prisa:
«¡Las bragas de Madame Duval!»
A Claudine le encantó la idea.
– ¡Qué asco! -dijo con una risita. Pero se le ocurrió una idea mejor-. ¿Por qué no lo escondemos entre los pasteles y los cruasanes de Monsieur Cézade? Con este calor, el pescado no tardará en apestar.
Asentí con entusiasmo y me reí, pero en realidad no pensé que se atreviera a hacerlo.
Cuando volvimos al pueblo, yo llevaba el pescado en el bolsillo; en el otro llevaba la pelota de goma; no quería que se manchara de escamas y limo. Le advertí a Claudine que la gente del pueblo nos vería juntos y avisaría a su madre, pero ella respondió que no le importaba; en realidad disfrutaba metiéndose en líos.
Читать дальше