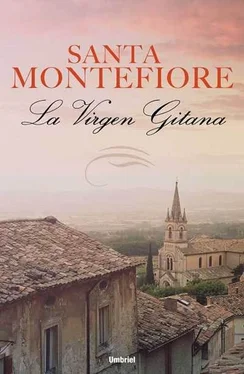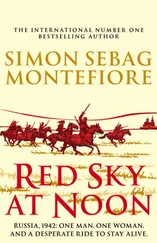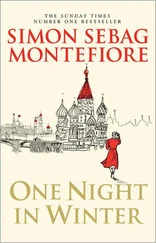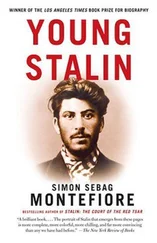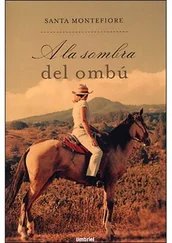– Estarás hambriento, Mischa. Vamos a casa -dijo mi madre.
Emprendimos el camino a través del bosque.
– Hoy ceno con las damas inglesas -dijo Coyote, ahogando una carcajada.
– Yo las llamo les Faisans.
– Me parece que Daphne Halifax es más bien un ave del paraíso, ¿no crees? ¿Te has fijado en que lleva cada día un par de zapatos distintos, cada par más extraordinario que el anterior? ¡Esos zapatos parecen tener vida propia!
Siguieron charlando todo el camino, pero yo sólo escuchaba a medias, perdido en mis propios pensamientos. Pensaba en Claudine, en la tierna expresión de su rostro, y seguía pensando en ella cuando me metí en la cama.
Mi madre había cambiado. Ahora tenía un aspecto más joven, se pasaba el día tarareando con aire ausente, iba y venía sin prisas, y su voz subía y bajaba al ritmo de una música lenta y melodiosa. Las líneas de su rostro se habían suavizado como si hubiera utilizado el método de Daphne, que frotaba con el dedo las líneas de carboncillo de sus dibujos. Tenía las mejillas rojas como las manzanas del huerto y fijaba los ojos en la distancia, hipnotizada por una visión que yo no era capaz de vislumbrar. El mundo que nos rodeaba estaba patas arriba, pero no parecía importarle. Ni siquiera tenía conciencia de que el viento la había cambiado a ella también.
Habíamos sufrido un mes de agosto largo y caluroso, y ahora, a comienzos de septiembre, la temperatura se había suavizado, la luz era más dorada y los días se estaban acortando poco a poco, como la marea. Dejé a mi madre perdida en sus pensamientos y fui hacia el château en busca de Pistou, que me esperaba en el patio con las manos en los bolsillos y el flequillo alborotado sobre los ojos, como un pony retozón, pegando patadas a las piedras. Fuimos corriendo hasta el puente, lanzándonos la pelota el uno al otro.
Cada vez que me sacaba la pelota del bolsillo me acordaba de Joy Springtoe, y a veces entraba a escondidas en la Zona Privada del château y me parecía reconocer su olor, un inconfundible aroma a gardenia que no desaparecía a pesar de las ventanas abiertas, que impregnó mi ropa cuando me abrazó. Hacía tiempo que no tenía pesadillas, sólo sueños agradables. Ya no me tenía que abrazar a mi madre para dormirme, y me solía despertar en mi propio lado de la cama, a veces con el brazo de mi madre sobre mi cintura.
Estuve jugando con Pistou en la orilla del río, construyendo un campamento en el bosque cerca del claro donde Coyote solía tocar la guitarra. Apilamos palos y rellenamos los huecos con hierbas para levantar el campamento, mientras yo canturreaba interiormente «Cuando paseaba por las calles de Laredo». Me sabía toda la letra de memoria, y sentía unas ganas inmensas de cantar a voz en grito. Pistou, que oía mi voz interior, estaba impresionado. Dijo que mi voz sonaba clara y melodiosa como una flauta, y me miró con admiración cuando le conté que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Dirigí la mirada hacia el claro, casi esperando ver a Coyote con su sombrero y su sonrisa torcida, rasgueando su guitarra, y me sentí feliz de saberle cerca.
Luego jugamos a perseguirnos entre los viñedos. Ya faltaba poco para la vendimia, cuando decenas de vecinos venían con grandes cestas a recoger la uva. Nunca me incluyeron. Yo me dedicaba a mirar con Pistou, y entre los dos contábamos la cantidad de veces que se llevaban las uvas a la boca en lugar de ponerlas en el cesto.
Poco antes del mediodía nos acercamos al viejo y olvidado pabellón, semioculto entre las enredaderas de hiedra, tan frágil y quebradizo como la casita de chocolate de Hansel y Gretel. Llevaba mucho tiempo abandonado y a menudo lo usábamos para nuestros juegos. Mi madre me contó que antes de la guerra era el lugar de las meriendas, porque estaba situado sobre la colina y permitía una bonita panorámica de los viñedos hasta el río. Ahora era un lugar triste y umbrío a la sombra de los nogales y se utilizaba para guardar maquinaria oxidada y sacos de tierra, pero guardaba el recuerdo del esplendor de antaño, como las brasas que quedan entre las cenizas y que se avivan al menor golpe de viento. A mí me gustaba imaginar a las personas que se habían sentado entre las columnas del porche y habían tomado el café con vajilla de porcelana y cucharitas de plata mientras el sol se ponía en el horizonte y teñía el río de rojo. Los veía bailando entre las alargadas sombras de los nogales, y me parecía encantador que alguien hubiera construido un edificio tan bonito y caprichoso por el simple placer de comer en el campo.
Recorrimos el camino persiguiéndonos y lanzándonos la pelota, sin que nunca se nos cayera al suelo, y llegamos al pabellón sin aliento. Nada mas llegar, me di cuenta de que no estábamos solos, y Pistou también lo percibió, porque dejó de reírse, se metió las manos en los bolsillos y olfateó el aire como un perrito. Me guarde la pelota en el bolsillo y me acurruqué en el porche, junto al muro. Oí ruidos que venían de dentro: gruñidos, gemidos, y de repente una carcajada de mujer tan aguda que más parecía el chillido de un cerdo. Reconocí la risa al instante y le hice una mueca a Pistou. Mi amigo enarcó las cejas y nos acercamos a la ventana.
A través de los sucios cristales vimos una escena sorprendente que me llevó a recordar la conversación que había oído entre Pierre y Armande: «Además, ¿de quién se iba a enamorar? ¿De Jacques Reynard?» La idea les había hecho mucha gracia, pero allí estaba Yvette con el moño deshecho y el pelo revuelto cayéndole sobre el rostro, con su cuerpo rechoncho y carnoso totalmente liberado de los cierres y botones que habitualmente lo mantenían sujeto dentro del vestido y el delantal, sentada a horcajadas sobre Jacques Reynard, nada menos. Estaban demasiado ocupados para percibir nuestra presencia. Jacques no se había quitado las botas polvorientas. Tumbado boca arriba, con los pantalones bajados hasta los tobillos, se dejaba montar por Yvette, y sus peludas piernas temblaban con cada embate.
Apreté la nariz contra el cristal para verlos mejor. No era el primer apareamiento que veía. Después de todo, vivía en el campo, donde había cerdos, vacas y cabras. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo, y no me parecía tan diferente de otros apareamientos: la misma entrega, el mismo deseo primitivo y bestial, la misma capacidad de olvidarse del entorno. Sólo una cosa los diferenciaba de los animales: el placer, la sonrisa beatífica que se dibujaba en el rostro regordete de Yvette, y la mueca, casi de dolor, que aparecía en la cara de Jacques. Me recordaron a Monsieur Duval y a Lucie. Siguieron unos minutos más en la misma posición, como unidos por un imán, Yvette cabalgando arriba y abajo, y Jacques agarrándole el trasero como si quisiera guiarla, una tarea imposible debido a su enormidad. Pistou y yo nos hicimos un guiño y sofocamos unas risitas. De repente, todo acabó, Yvette se desplomó sobre Jacques como si fuera un suflé, y él la tomó amorosamente entre sus brazos. Me pareció una escena sorprendentemente tierna para una pareja que, momentos antes, se había comportado de una forma animal.
Para que no nos pillaran espiando, nos alejamos y nos tumbamos entre las hierbas a esperar. Sabíamos algo que nadie más sabía. Tardaban tanto en salir que me entretuve arrancando hierbas, observando las diminutas criaturas que encontraba en ellas. Me pregunté si se habrían quedado dormidos, y qué pensaría Madame Duval si los viera. Yvette nunca me había gustado. Conmigo siempre había sido antipática, aunque desde que me convertí en su «agarrador» se mostraba un poco más amable, y ya no le tenía tanto miedo. Ahora entendía por qué se había puesto a sonreír, y comprendí que ya no la odiaba. Al fin y al cabo, tendría algo bueno si Jacques la quería. Algo así había dicho Claudine sobre mi padre. Tal vez Yvette se había estado mostrando antipática porque se sentía desgraciada. Y ahora Jacques la había hecho feliz. ¿Era la vida tan sencilla? ¿Las personas infelices eran desagradables, y las felices eran simpáticas?
Читать дальше