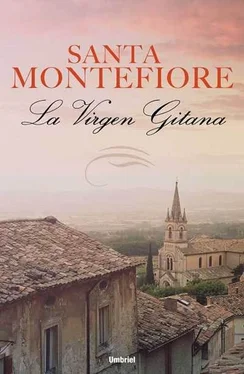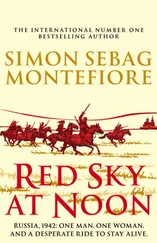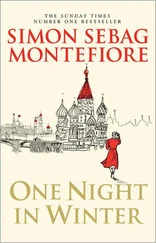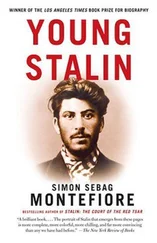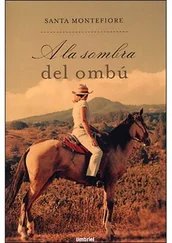– Trabajo aquí desde los veintiún años -dijo mi madre. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano-, pero antes de la guerra las cosas eran distintas.
– ¿Qué le pasó a la familia que vivía aquí? -preguntó Coyote, aspirando su cigarro. Ni por un momento le quitaba a mi madre los ojos de encima.
– No lo sé. Cuando llegaron los alemanes, los obligaron a marcharse. Hablaron de ir a Inglaterra, donde tenían familia, pero lo aplazaron. Estaban muy apegados al château , a los viñedos, a Maurilliac… esto era su hogar. Además, nunca se imaginaron que el mariscal Pétain llegara a firmar un armisticio con Alemania. Fue un golpe terrible para ellos, que estaban acostumbrados a luchar, no a huir. Se quedaron destrozados, y no les quedó más remedio que marcharse. Nos pidieron que nos quedáramos para cuidar del lugar, y no volví a saber de ellos, así que no sé si consiguieron llegar a Inglaterra.
– Es posible que hayan muerto.
– Cómo les dolería ver lo que los Duval han hecho con su hogar.
– Pero usted se ha quedado.
– A pesar de todo lo ocurrido, yo me he quedado. -Bajó la mirada y continuó arrancando zanahorias.
– Porque es el hogar de Junior…
– Y también es mi hogar. -Puso el último manojo de zanahorias en el cesto y se levantó-. Además, no tengo a dónde ir.
De repente me acometió un deseo de estornudar tan grande que no pude evitarlo. Mi madre se sobresaltó, pero Coyote se limitó a esbozar una sonrisa.
– Hola, Junior -dijo simplemente-. No nos habría ido mal un espía como tú en la guerra.
Mi madre estaba un poco enfadada.
– ¡Mischa! No está bien que vayas por ahí espiando. -Pero cuando me vio aparecer entre las matas de judías me sonrió-. ¿Estás bien? -Yo asentí-. ¿Yvette sigue cantando? -Yo volví a asentir, y mi madre se volvió hacia Coyote-. Dios mío, está todo revolucionado.
– El hotel está lleno de gente excéntrica -dijo Coyote-. Ahí tenemos, por ejemplo, a las tres damas inglesas. Son unos personajes. Me han invitado a cenar con ellas esta noche, y seguro que no me aburriré.
Apagó la colilla en el suelo y la aplastó con el zapato. Luego se acercó a mí y me revolvió el pelo.
– ¿Y tú qué vas a hacer, Junior?
Mi madre indicó con la barbilla el capazo lleno de zanahorias.
– Puede ayudarme con esto.
– Pero ¡esto es un trabajo de esclavos! -bromeó Coyote-. ¿No prefieres venir conmigo a explorar?
– No creo que sea lo más… -empezó a decir mi madre, y se me notó la desilusión en la cara, porque se detuvo a media frase y se encogió de hombros, incapaz de negarme nada-. Está bien, a lo mejor esta tarde.
– Cogeré la guitarra y nos iremos a cantar por ahí. ¿Qué te parece, Junior? -Se volvió hacia mi madre y se quedó mirándola con ternura, como si sus ojos inquietos hubieran encontrado por fin un lugar donde reposar-. ¿No querrá acompañarnos?
Mi madre se ruborizó y ladeó la cabeza como solía hacer cuando se sentía incómoda.
– No sé si…
– Vamos, soy un huésped del hotel y le pido que me haga compañía. Dios mío, estoy pagando una fortuna por quedarme aquí, y sólo les pido que prescindan de usted por unas horas.
– Bueno, tal vez -dijo mi madre. Pero yo sabía por su expresión que estaba diciendo que sí, sólo que no quería ceder tan fácilmente. Y Coyote se dio cuenta también porque sonrió con la alegría de un chiquillo.
– Nos encontraremos en el puente de piedra -dijo, guiñándome un ojo-. Es nuestro lugar especial, ¿verdad, Junior?
Me senté en la cocina a pelar y cortar zanahorias con renovada energía, con el pensamiento puesto en Coyote y en lo bien que lo pasaríamos por la tarde. Yvette seguía cantando y contoneándose por la cocina, y de vez en cuando golpeaba suavemente las ollas con la cuchara de madera. Pierre y Armande ponían los ojos en blanco ante sus canciones desafinadas y, cuando ella no podía oírles, intercambiaban comentarios mordaces. En un par de ocasiones, Yvette se acercó a mí y, apoyando en mi hombro su mano enharinada, miró con aprobación lo que estaba haciendo, como si mi especial entusiasmo de aquel día tuviera relación con la magia que la había puesto de tan buen humor. Incluso llegó a dar las gracias a mi madre -a la que siempre había tratado con desdén- por haber ido al huerto a arrancar zanahorias, y le preguntó, como un favor, si no le importaría recoger unas cuantas frambuesas para el postre.
Mi madre no sabía cómo reaccionar ante la extraña actitud de Yvette. No acababa de fiarse de ella, sospechando que en cualquier momento podía volver a transformarse en un ogro, así que simulaba que todo era normal. Si Yvette tenía conciencia del escándalo que había causado, no lo demostraba, pero a mí me pareció que en el fondo lo sabía, porque a veces, entre una canción y otra, sonreía con picardía.
Cuando acabé de cortar las zanahorias, me encontré solo en la cocina. Yvette se había ido a otra parte con sus cantos, Pierre y Armande estaban sirviendo en el comedor, y mi madre debía de estar en la lavandería. Decidí entrar a escondidas en la Zona Privada para ver si encontraba a Coyote. Era un reto. Coyote me había dado confianza en mí mismo, y pensé que, en efecto, podía convertirme en un excelente espía, así que me interné por los pasillos con el sigilo de un gato, y cuando alguien se acercaba me escondía rápidamente detrás de un mueble.
En el comedor -amplio, de techos altos, con altas ventanas de guillotina- había una confusión de voces y un chinchín de cubiertos contra la vajilla de porcelana. Era una estancia magnífica, y la luz que entraba a raudales del jardín hacía brillar los suelos de madera. Mi madre me contó que había sido el salón de su señora, que entonces daba a un invernadero, y desde allí al jardín. Más tarde los alemanes lo convirtieron en sala de reuniones.
Me deslicé sin que nadie me viera hasta las ventanas y vi a Coyote sentado con una pareja que no conocía. Charlaban y reían con gran animación. En la mesa contigua estaban los Faisanes, y Rex comía un pedazo de pan sobre el regazo de Daphne. En los últimos tiempos, tanto el perro como su ama habían engordado bastante. Daphne llevaba un vestido de encendido color púrpura y lucía un escote en forma de uve con festón dorado. Se había puesto unos gruesos pendientes de pedrería a juego con el collar que le caía entre los pechos, y calzaba unos zapatos de terciopelo púrpura decorados con plumas blancas y perlitas. Las tres parecían seguir la conversación que tenía lugar en la mesa de Coyote.
De repente Yvette irrumpió en el comedor luciendo un bonito traje azul cielo con margaritas blancas y una radiante sonrisa en el rostro. Iba saludando amablemente a los clientes y deteniéndose de vez en cuando para charlar, un comportamiento increíble, casi impropio en una mujer que raramente sonreía, que se alegraba de las desgracias de los demás y que sufría arranques de cólera ante el más mínimo contratiempo. Deseé que mi madre hubiera estado allí para presenciar el desconcierto en el pálido rostro de Madame Duval.
Yvette permaneció un buen rato en la mesa de Coyote, con la mano apoyada en el respaldo de su asiento. No paraba de reírse, y sus grandes pechos se bamboleaban a cada carcajada. Pensé que a Coyote le molestaría la intrusión, pero en lugar de poner cara de fastidio o resoplar, como hubieran hecho Pierre y Armande, le sonrió abiertamente, mostrando su blanca dentadura y los colmillos torcidos que le daban un aire lobuno, y la miró con ojos brillantes. Incluyó a sus nuevos amigos en la conversación: hizo unos gestos para explicarles una broma y, volviéndose a Yvette, echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. Yo intenté vislumbrar falta de sinceridad en sus gestos y en sus expresiones, cualquier detalle que viniera a indicar que aquella mujer le desagradaba tanto como a mí. Pero por más que lo intente, no descubrí más que un sincero deseo de mostrarse agradable.
Читать дальше