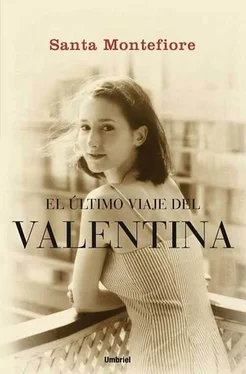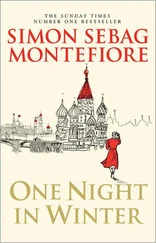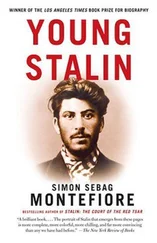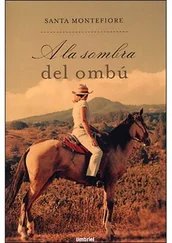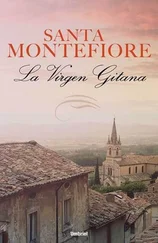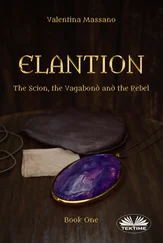Un anciano desdentado se puso a tocar la concertina. Rigs cantó con más sentimiento aún al tiempo que los ojos se le llenaban de lágrimas y se dejaba llevar por las palabras y la música, pues unas y otras le daban los medios idóneos para ventilar su desolación sin avergonzarse de ello.
La guerra parecía ya muy lejana, aunque su impronta abrasaba sin duda las almas de todos ellos. Jamás se verían libres de los horrores de los que habían sigo testigos. Marcados de por vida, llevarían las cicatrices hasta que sus espíritus se desprendieran de sus cuerpos para unirse con aquellos que, como Freddie Arbuckle, se habían marchado antes.
Cuando Rigs terminó de cantar, Thomas pidió una canción alegre, alguna tonada con la que todos pudieran unirse a él. Rigs se enjugó su rostro empapado con una servilleta, tomó un buen sorbo de agua y, encantado, se lanzó a cantar La donna é mobile… Muy pronto la trattoria vibró con las voces, las palmadas y los taconazos de todos los presentes.
Thomas y Jack no querían cenar con Immacolata Fiorelli, y Brendan estaba más nervioso que cualquiera de ellos. Habrían preferido volver a comer a la trattoria, que contaba con una pista de baile. Con Rigs y el desdentado concertista, a buen seguro debían de estar bailando. También habría mujeres, ansiosas por encontrar un poco de amor y de excitación. Jack estaba furioso con Thomas por haber aceptado la invitación de su anfitriona.
– ¿Por qué no dijiste simplemente que no?
– Habría sido una grosería -explicó Thomas débilmente-. A fin de cuentas, parece que sea ella la que manda en el pueblo mientras el alcalde está en el salón de belleza.
– ¡Pero si ni siquiera tiene hijas!
– La que tiene come ardillas. -Thomas enseñó los dientes a Brendan, que le miró con aires de superioridad.
Rigs y los chicos les despidieron encantados, divertidos al verles tan reticentes. Lattarullo se había pasado toda la tarde durmiendo en su oficina con la puerta cerrada, el sombrero sobre los ojos y los pies encima de la mesa, y se mostraba más animado que nunca.
Subieron en coche por las serpenteantes callejuelas sin mediar palabra. Lattarullo intentó iniciar una conversación, pero los dos hombres estaban demasiado sumidos en sus cavilaciones: Jack pensando en las mujeres a las que se beneficiaría cuando volviera a la trattoria y Thomas en la preciosa desconocida que había desaparecido después de haberse adueñado de su corazón. Lattarullo insistió, sin importarle lo más mínimo que le escucharan o no.
Por fin aparcó el vehículo junto a un retorcido olivo. No había ningún camino que bajara hasta la casa, tan sólo un estrecho sendero.
– Immacolata Fiorelli les enseñará el río -anunció, jadeante-. Además, ¡tiene jabón! -Se rió, satisfecho. Thomas sabía que el jabón sólo se conseguía en el mercado negro y que la mayoría de las italianas se lavaban con piedra pómez, cenizas y aceite de oliva.
Thomas bajó los ojos para mirar el mar que se extendía calmadamente hasta el confín del nebuloso horizonte antes de desaparecer en el más allá. De no haber sido por su uniforme naval y por las experiencias que le habían dejado en el alma su señal indeleble, casi podría haberse olvidado de que el mundo estaba en guerra y que ahí fuera el mar llegaba a la costa africana, rojo con la sangre de los que, como él, habían luchado por el fin de la tiranía, por la paz. Era un espectáculo fascinante, y el anhelo de capturarlo con sus lápices le encogió los dedos. Le habría gustado colocar un caballete allí mismo, en la falda de la colina, entre los grises olivares. De no haber sido por la guerra, buscaría a aquella joven y la pondría delante de ese vasto cielo. La dibujaría, tomándose su tiempo. El suspiro del mar y el canto de las cigarras añadirían su inconfundible melodía a la relajada languidez del día que ya moría y se acostarían y harían el amor. Pero eran tiempos de guerra y Thomas tenía una misión que cumplir.
Minutos más tarde vieron aparecer la modesta granja, una construcción de color arena, con un sencillo tejado de tejas grises. Unas gruesas ramas de glicina escalaban los muros y sus flores lilas se derramaban en densos racimos como uvas mientras los pajarillos revoloteaban por doquier en un juego que sólo ellos comprendían. Cobijada entre los cipreses y semioculta tras macetas de plumbago, altas calas, arbustos de lavanda y capuchinas en grandes macizos, la casa daba la impresión de asomarse tímidamente. Mientras se acercaban, parecieron adentrarse de pronto en una invisible nube de perfume. Una nube cálida, dulce e irresistible.
– ¿Qué es ese olor, señor? -preguntó Jack, olfateando el aire con las aletas de la nariz dilatadas.
– No lo sé, pero es como el mismísimo cielo -respondió Thomas, deteniéndose sobre sus pasos. Se llevó las manos a la cintura e inspiró hondo-. Es tan intenso que me está mareando. -Se volvió a mirar a Lattarullo y le preguntó en italiano.
Lattarullo meneó la cabeza.
– No sé de qué me hablan. Yo no huelo nada.
– ¡Por supuesto que lo huele! -replicó Thomas.
– Niente, signor Arbuckle. -Hizo una fea mueca y se encogió de hombros-. Bo!
– Mi querido compañero, debe de haber perdido usted el sentido del olfato. ¿Ni siquiera puede saborearlo?
La expresión que asomó al rostro del inglés reflejaba tal grado de incredulidad que Lattarullo decidió que era mejor mostrarse de acuerdo con él. A fin de cuentas, podía percibir un ligero aroma, aunque nada fuera de lo común. Las colinas estaban impregnadas de olores. Al vivir allí, uno dejaba de apreciarlos.
– Huelo a higos -dijo a regañadientes. Luego volvió a mostrar esa fea mueca de pescado y se encogió de hombros, esta vez volviendo las palmas de las manos hacia el cielo.
– Por Dios, ¡eso es! -exclamó Thomas entusiasmado-. Son higos, ¿no? -preguntó a Jack.
Éste asintió y se quitó el sombrero para frotarse el sudor de la frente.
– Son higos -repitió-. Directos del jardín de Dios.
Lattarullo les observó con creciente curiosidad y meneó la cabeza. «Immacolata Fiorelli sabrá qué hacer», pensó, quitándose también él el sombrero y dirigiéndose a la puerta.
Immacolata Fiorelli nunca cerraba la puerta con llave, ni siquiera en esos peligrosos tiempos de guerra. Siendo como era una mujer formidable, se consideraba preparada para plantar cara a cualquier hombre, incluso aunque el hombre en cuestión llevara una bayoneta. Lattarullo asomó la cabeza por la puerta y gritó el nombre de la señora.
– Siamo arrivati -anunció. Luego esperó, haciendo girar el sombrero en sus manos como un escolar retraído. Thomas miró a Jack y puso los ojos en blanco. Immacolata apareció tras un largo instante, todavía vestida completamente de negro, como en luto permanente. Del cuello le colgaba una cruz de plata, elaboradamente decorada con piedras semipreciosas.
– Entren -les apremió con un gesto de la mano.
Dentro, la casa estaba fresca y a oscuras. Las persianas estaban echadas, permitiendo la entrada de una mínima luz en finos rayos. El salotto era pequeño y austero, con sofás desgastados, una pesada mesa de madera y un sencillo suelo de losas. Sin embargo, y a pesar de su austeridad, resultaba acogedor, un hogar claramente vivido. Lo que sorprendió de inmediato a Thomas fueron los pequeños altares, cruces e iconografía religiosa que salpicaban las paredes y los rincones desnudos. En la semioscuridad, la plata y el pan de oro relucían y brillaban de un modo fantasmagórico.
– ¡Valentina! -La voz de Immacolata no bramó esta vez, sino que se redujo a un tono suave y amable como el que se utiliza con los seres queridos-. Tenemos invitados.
Читать дальше