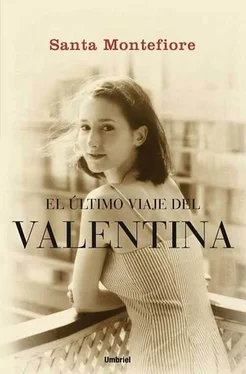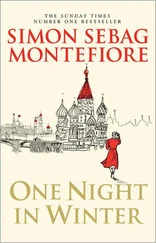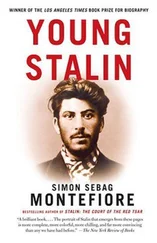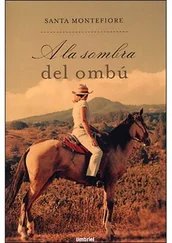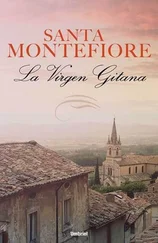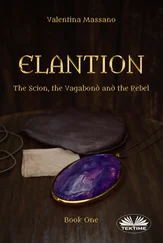Recorrieron entre baches las estrechas calles adoquinadas, evitando algún gato que se escurría para adentrarse en las sombras, desacostumbrado a un vehículo tan ruidoso. La carretera inició su ascenso y empezó a serpentear en cuanto dejaron atrás la tranquila ensenada en dirección a las colinas. Thomas deseaba preguntar por la joven que había visto en el muelle. Seguro que Lattarullo sabía quién era. La muchacha había detenido el tiempo con su hermosura y lo había mantenido ahí, inmóvil, de modo que nada se había movido a su alrededor, tan sólo la brisa que hacía flotar su larga melena como hilos de fina seda.
Lattarullo no dejó de parlotear durante el ascenso por la estrecha y polvorienta carretera. Disfrutaba enormemente dándose importancia y relatando historias de su heroísmo contra los bandidos que merodeaban por la zona.
– He visto a Lupo Bianco -dijo bajando la voz-. Le miré a los ojos durante un buen rato, clavándole con la mirada. Se dio cuenta de que soy un hombre que no conoce el miedo. Lattarullo no teme a nadie. ¿Y saben lo que hizo? Asintió con la cabeza, mostrándome su respeto. ¡Su respeto! No tienen nada que temer de Lupo Bianco mientras estén bajo mi protección.
Thomas y Jack lo sabían todo sobre Lupo Bianco. «Lobo Blanco»: gracias a él y a otros hombres poderosos los Aliados habían desembarcado con éxito en Sicilia. Sin embargo, estaban jugando con el fuego infernal porque Lupo Bianco era un criminal asesino. Temido y admirado a la vez, se hablaba de él en voz baja, como si las paredes tuvieran oídos y pudieran delatarles. Como era de esperar, Lattarullo afirmaba que jamás había apoyado a los alemanes. Mussolini había sido un gran idiota por haberse decantado del lado de Alemania.
– Si Manzini y Garibaldi pudieran ver el estado en que se encuentra el país, se revolverían en la tumba -dijo con un profundo suspiro, y Thomas supo que Lattarullo se pasaría con la misma rapidez al otro lado si llegaba el momento en que la guerra se ponía de lado de los fascistas.
Pasaron por olivares y viñedos que crecían en un suelo árido y abrasado por el calor del sol italiano, una pequeña granja donde un puñado de flacas cabras se protegían en la sombra, olisqueando el suelo en busca de alguna hoja de hierba, y vieron también algún chucho hambriento. Pequeñuelos en harapos jugaban con palos y piedras y una madre ojerosa lavaba ropa en una bañera remangada hasta los codos, con el rostro encendido y sudando por el esfuerzo. Thomas decidió que llevaría sus lápices y papel en el siguiente desembarco para dejar constancia con su mano de pintor de lo que se le antojaron encantadoras escenas pastorales. Sin embargo, su corazón sufría por la gente cuyas vidas inocentes habían quedado arruinadas por la guerra y su mente volvió una vez más a la misteriosa joven. También a ella la dibujaría. Cuánta era su hermosura contra la fealdad de la guerra.
Encontraron el depósito de municiones. No era tan grande como Thomas creía. Sin duda, la mayor parte de las municiones habían sido robadas por la mafia local. Tan sólo quedaban granadas de mano, ametralladoras y otras armas pequeñas ocultas en un granero abandonado. Nada que valiera la pena. Con la entusiasta ayuda de Lattarullo, cargaron algunas de las piezas en el maletero del coche.
Allí de pie, después de quitarse el sombrero y sin dejar de secarse el sudor de la frente, Lattarullo les sugirió que se quedaran.
– Lávense un poco, coman algo y tómense un buen vaso de marsala. También les puedo conseguir mujeres, si es eso lo que quieren. La trattoria Fiorelli es el mejor restaurante del pueblo. -Lo que no mencionó fue que era el único restaurante del pueblo.
– No estaría mal comer algo -respondió Thomas, haciendo caso omiso de Jack, cuyos ojos frenéticamente abiertos indicaban con toda claridad que tampoco estaría nada mal la compañía de algunas mujeres.
– ¿Es que quieres pillar ladillas? -le susurró cuando Lattarullo no pudo oírle-. ¿Cuántos soldados crees que han estado antes aquí?
– Seguro que hay algunas limpias -suplicó.
– Haz lo que quieras, pero conmigo no cuentes.
– Tengo que darle a la mano un poco de descanso -añadió Jack con una risilla al tiempo que la agitaba en un gesto inconfundible^-. He visto a un par de chicas en el muelle cuando hemos llegado. Estoy convencido de que se mueren de ganas. Probablemente estén en el negocio. Puede que pruebe suerte. Siempre me fue bien en el Four Hundred. -Durante un instante saboreó el humo y el perfume del Four Hundred, el club que había regentado en Londres antes de la guerra. Thomas volvió a pensar en aquellos ojos negros y misteriosos y el corazón se le encogió de ansiedad. Esperaba que la joven no fuera una profesional. Prefería que estuviera casada y fuera de su alcance que caer en tan vergonzante degradación. Brendan asomó la cabeza una vez más por el bolsillo de Jack, como protestando ante la sugerencia de las prostitutas.
– Como quieras. Podríamos quedarnos un rato. ¿Por qué no? Todos necesitamos estirar estás piernas de marino.
– ¡Y esas mujeres necesitan un poco de polla marina! -añadió Jack con una sonrisa, apretándose la entrepierna.
Lattarullo condujo pendiente abajo por el camino polvoriento con las armas traqueteando en la parte de atrás del vehículo como una caja de herramientas cada vez que el coche tropezaba con algún bache y con alguna piedra. De pronto se oyó un fuerte bocinazo, el chirrido de frenos, un destello blanco y un brillo metálico, y a Lattarullo gritando: «¡Madonna!» preso del pánico mientras se apartaba a un lado del camino. Un Lagonda blanco ronroneó relajadamente hasta detenerse. El flaco conductor bajó del coche y se sacudió el polvo con el rostro retorcido de indignación. Su uniforme y gorra gris inmaculados poco podían hacer por ocultar su cuerpo viejo y demacrado, que habría resultado menos incongruente de haber estado reposando en un ataúd. Lattarullo regresó dando bandazos al camino con el rostro rojo de furia. Soltó una ronda de profanaciones. El chofer se limitó a mirarle como si fuera un irritante escarabajo que se hubiera cruzado en su camino. Sorbió, cerró los ojos y meneó la cabeza. La nariz apenas le llegaba al volante. A juzgar por su forma de entrecerrar los ojos, era evidente que el sol le había cegado momentáneamente, obligándole a desviarse hacia el centro de la calzada.
– ¿Quién es? -preguntó Thomas cuando Lattarullo logró por fin maniobrar y sacar el coche de la cuneta.
– El lacayo del márchese -respondió antes de soltar un bufido y de escupir al camino-. ¡Eso es lo que pienso de él! -añadió, sonriendo de oreja a oreja como si el gesto inmundo le hubiera supuesto una pequeña victoria-. Se cree importante porque trabaja para un márchese. En una época, los Montelimone eran la familia más importante de la región, además de ser muy caritativos, pero el márchese no ha hecho más que destrozar su buen nombre. ¿Saben lo que se dice de él? -Entrecerró los ojos y meneó la cabeza-. ¡Mejor será que no se lo diga! -Aunque Thomas y Jack sintieron una ligera punzada de curiosidad, estaban adormilados y el estómago les rugía de hambre. Lattarullo volvió a soltar un bufido y a escupir antes de reemprender la marcha, mascullando entre dientes el reguero de insultos que le habría gustado soltarle al chofer.
Regresaron al muelle y, con la ayuda del resto de la tripulación, cargaron las armas en el barco. Joe Cracker, el más gordo de los ocho componentes del equipo, abrió su enorme boca y empezó a cantar su aria favorita de Rigoletto, de ahí «Rigs», el apodo por el que se le conocía. Aunque era un hombre de aspecto ordinario, con la piel rojiza y pelo escaso de color jengibre, cantaba con la voz de un barítono profesional.
Читать дальше