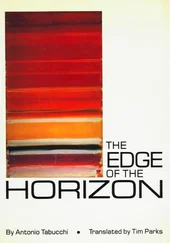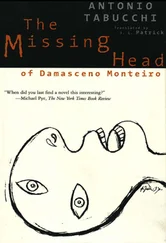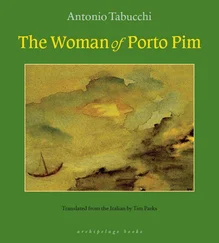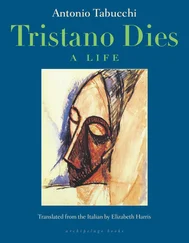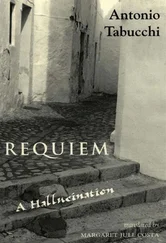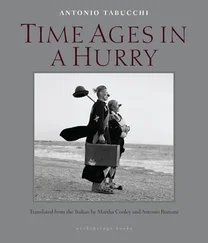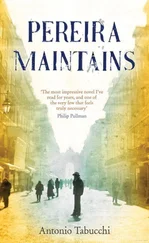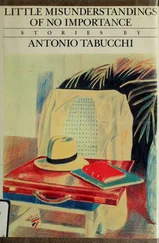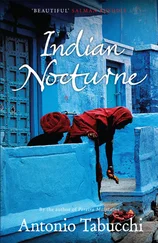He vuelto hacia el porche y el simpático señor ese va y me dice: entonces, ¿quiere verla o no quiere verla? Sentado sobre unos ladrillos había un obrero con gorro de pintor y con la camisa toda salpicada de cal, y él también me miraba de arriba abajo. No me hace falta verla, le he contestado, la conozco mejor que usted. Ah, sí, dice él, y ¿cómo es eso? Cené aquí anteayer con la Señora, le he dicho. Él se da una palmada en la pierna y exclama: ¡mira qué bien!, y ¿qué comieron? Le he descrito brevemente la cena, para que no se quedara con las ganas. Para su conocimiento, he especificado, la Señora es una cocinera excelente, y siente verdadera pasión por la gastronomía. Comimos una sopa de guisantes aterciopelada con una cucharadita de mantequilla y una hoja de salvia, pollo a la cazadora y un pastel de chocolate que la Señora preparó con sus propias manos. Una cena suculenta, ha comentado él, pero si cenó anteayer a estas horas ya habrá hecho la digestión. En efecto, he replicado, y se da el caso de que ahora tengo incluso bastante apetito, disculpe, la Señora, ¿dónde está? Él ha intercambiado una mirada con el pintor que me ha parecido de complicidad. ¿Tú qué opinas, Peter?, le ha preguntado al pintor. Umm, ha contestado él abriendo los brazos. Estaba empezando a inquietarme de verdad. ¿Ha salido?, he preguntado, ¿es que ha salido? Pues mucho me temo que sí, ha contestado el tipo ese que se definía como arquitecto, mucho me temo que haya salido. ¿Hace mucho?, he preguntado yo. Él no ha dicho nada. ¿Hace mucho que ha salido?, he insistido. El fulano se ha vuelto a dirigir al pintor. ¿Tú qué opinas, Peter? El pintor parecía a punto de estallar en carcajadas, pero se veía por sus muecas que estaba haciendo esfuerzos para contenerse, y al final ha liberado unas carcajadas sonoras y algo vulgares. En mi opinión, hace algunos años, ha farfullado entre sus estúpidas carcajadas, ¡por lo menos desde antes de la guerra, señor arquitecto! Y de nuevo a carcajearse como si hubiera dicho algo muy gracioso. Me he dado cuenta de que me estaba irritando de verdad y he intentado mantener la calma. ¿No habrá dejado un mensaje para mí?, he preguntado. Por lo que yo sé, no, ha contestado el arquitecto. ¿Cree usted que volverá tarde?, he preguntado. Me temo que sí, mucho me temo que sí, ha contestado él, no sé si le conviene esperarla, en todo caso, ahora nosotros tenemos que irnos, si no le importa, ahora cerramos la puerta y nos vamos. Yo espero a que vuelva, he dicho, esta noche no tengo nada que hacer, así que me pongo aquí y le escribo una carta.
De la dificultad de librarse de las alambradas
Ya: un mal se ha insinuado en estos versos. Lo llamaré mal de las alambradas, si bien no es el caso de recurrir a un término que vaya o venga más allá o de más allá del alambre de espino.
VlTTORIO SERENI, Cuaderno de Argelia, 1944
Mi querida Amiga:
A veces sucede que uno pasa una velada con unos amigos y, por pura casualidad, la conversación recae sobre un argumento cualquiera. La otra noche, por ejemplo, estaba invitado a cenar en casa de unos amigos que viven justo detrás de la iglesia de Saint-Germain y, charlando, se aludió a un libro titulado Histoire politique du barbelé de Olivier Razac. Me apresuro a decirte que a ese autor no lo conozco y que todavía no he terminado su libro. Pero la idea de las alambradas me afectó tan profundamente que no pude evitar dejarme arrastrar a ciertas reflexiones, como si esta carta que te envío fuera una sesión psicoanalítica y yo estuviera tumbado en un sofá. Los sofás de los psicoanalistas no me gustan, porque están llenos de las pulgas de los pacientes que han estado tumbados en él: pulgas que muerden, que pican, ya saciadas de la sangre ajena. Cada uno habla con su propia sangre, que pertenece aparentemente a grupos genéricos: para la Cruz Roja, ser del grupo cero significa ser donante universal, es decir, significa que poseemos la sangre igual a muchos otros. Pero no es verdad. La sangre es tan personal que no es transferible. Porque no está hecha sólo de glóbulos blancos y rojos, sino que está compuesta sobre todo de recuerdos. No hace mucho tiempo, leí en una revista especializada que algunos científicos de indiscutible fama han intentado establecer el lugar en el que se halla el punto central y más íntimo del conocimiento, al que han llamado «alma». La han situado en cierta parte del cerebro. No estoy de acuerdo con ellos: el alma reside en la sangre. No en toda la sangre, naturalmente, sino en un solo glóbulo que está mezclado con miles de millones de otros glóbulos y, por lo tanto, nunca será posible dar con él, con ese pequeño glóbulo que contiene el alma, ni siquiera con el más perfecto de los ordenadores, con el que se acerque a Dios (porque a eso tendemos). Los que, en la historia de la humanidad, han comprendido y demostrado cuál es ese glóbulo que transporta el alma son los artistas y los místicos. Un artista sabe que en una de los miles de páginas de sus libros, por ejemplo la Recherche de Proust o la Divina Commedia de Dante, hay una sola palabra que es ese glóbulo que transporta su alma: y todo lo demás podría tirarse. Debussy sabe que en su Après-midi d’un faune, o en su Danza sagrada y profana sólo hay una nota que encierra su alma. Leonardo da Vinci sabe que en su Virgen de las rocas, o en la Gioconda sólo hay una pincelada donde en verdad se contiene su alma. Lo sabe, pero sin saber dónde se encuentra. Y ningún crítico y ningún exégeta podrá descubrirlo jamás. ¿Por qué?
Porque hay una alambrada que rodea a esa gota de sangre.
Ha habido momentos en los que las circunstancias históricas, la liberalidad de la sociedad, la aparente felicidad del ser, nos han hecho creer que conocíamos esa plaqueta, esa inefable y minúscula criatura del ser gracias a la cual ha nacido en esta tierra la vida y la inteligencia de la vida. Fueron sin duda los momentos más hermosos y felices para los Conocedores, es decir, para aquellos a quienes la naturaleza había concedido el privilegio de comprender por todos los demás. Pero la ilusión siempre es efímera. Cuando no se evapora por su propia naturaleza, muere por efecto de las alambradas. Hay dos clases de alambradas fundamentales que actúan para acabar con la comprensión de nuestra alma: unas son las que levantan los demás, las otras son las que nos construimos nosotros mismos. De las primeras no hablaré: es tristemente conocida en este siglo nuestro que Primo Levi ha resumido con esta fórmula siniestramente química: Zyklon B, radiactividad y alambre de espino. En esta época de negación y revisionismo según la cual los cadáveres de las fosas comunes de los campos de concentración, las montañas de zapatos y de gafas todavía visibles hoy en Auschwitz no son más que humo salido de las chimeneas de la imaginación de los historiadores sectarios, hablar de alambradas parece sarcásticamente tautológico.
Así que no. Hablemos mejor de las alambradas mentales que han llevado a las alambradas de las que hablo yo: forman parte de mi espíritu, y forman parte de tu espíritu, oh, mi querida Amiga. Yo sé por qué lo sé. Y lo sé porque, habiendo llegado al año dos mil y a la modesta edad que he alcanzado, me he pinchado con esas alambradas hasta el extremo de hacer brotar esa gota de sangre en la que se halla por entero mi alma, y la tuya, aunque no lo quieras. Esa alambrada, contrariamente a cuanto piensas y que imaginas como una angosta prisión, puede ser también la máxima libertad que nos ha sido concedida. Por ejemplo, es una ventana. Esta noche, aquí, en casa de mis amigos, abro una ventana y me asomo. Hace mucho tiempo que quería volver a ver una tormenta de verano, y me pregunto si podrá repetirse de la misma manera y con las mismas sensaciones que provocó en mí en un pasado inmemorial. Estaba en la Toscana, ya era de noche y conducía mi automóvil. Estaba bajando por la carretera que desde Montalcino lleva a la zona de Amiata. En determinado momento, a pesar de la oscuridad, tuve ganas de volver a ver la abadía de San Ántimo. Es sin duda la más hermosa iglesia románica del mundo, no sólo por la pura belleza de su construcción, por su ábside que se asemeja a la piel de una naranja pegada a un barco infantil, y por los bordados que endulzan el frontón y la cornisa de todo el edificio, sino también porque se halla en un valle que puede divisarse apenas se pasa la primera revuelta, y entonces la carretera baja dulcemente, como las caricias que mi abuela me hacía en la espalda cuando era pequeño para que me quedara dormido. Y al lado de la construcción en piedra arenisca que amarillea cuando hace sol, hay dos cipreses en forma de pincel, y nada más. Después de la segunda curva hay una gran encina, una encina vieja, muy vieja, bajo la que me detuve. No había luna aquella noche, sino unas nubes negras que hacían el cielo más bajo y el aire irrespirable. Era pleno verano, hacía calor, calor como el que hace en la Toscana que he aprendido a amar desde que llegué desde mi norte natal, tanto calor que el día requiere alivio, un agua que aplaque el fuego, que lo apague aunque no sea más que por un rato. Detrás de la iglesia se dibujó un relámpago lívido que iluminó el ábside como en pleno día y, de angelical como era, se transformó en diabólica. Después apareció otro relámpago, al ponerse el sol, sobre los viñedos que descienden hasta la rectoral. Me asusté de ese anuncio de temporal, y pensé: será mejor volver a casa. En aquella época vivía en un lugar salvaje que no estaba lejos, en las colinas. Cuando llegué allí, el diluvio ya había comenzado, y el cielo estaba en llamas, como en una fiesta de pueblo en la que los santos se hubieran enfurecido. Subí a mi habitación y abrí la ventana. Era una ventana enorme, que daba a un paisaje de matorrales y rocas agujereadas por la intemperie. Allí vivían jabalíes y conejos silvestres que se hallaban ya en sus madrigueras. En mi habitación había una mujer que me dijo: ven a la cama. Si no la había, me la imaginé, porque cuando estalla una tormenta furibunda que te amenaza hasta hacer que te tiemblen las manos, es necesario oír la voz de una mujer que te conforte diciéndote: ven a la cama. Encendí un cigarrillo y me apoyé en el alféizar, y la brasa de mi cigarrillo era bien poca cosa frente a las llamas del cielo enloquecido. La electricidad del aire era tal que no sólo transportaba los pensamientos sino también las voces que corren por las ondas magnéticas estudiadas en su tiempo por Marconi. Y no había necesidad de marcar números para conectarse. Así fue como pensé en mis muertos, y como hablé con ellos. Las voces eran claras, nítidas y no tenían en cuenta en absoluto la explosión de los truenos. Me relataron sus vidas, que vidas no eran, y me dijeron que estaban tranquilos, porque de la vida que habían tenido no tenían nada de lo que rendir cuentas. Después se despidieron diciendo: vete a la cama a hacer el amor.
Читать дальше