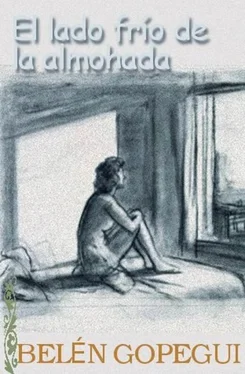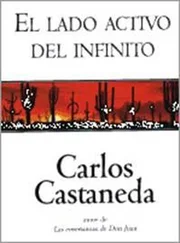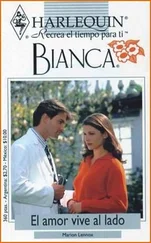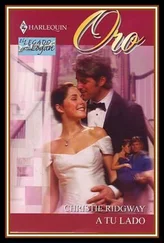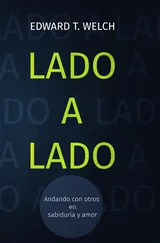Carter le miró unos segundos como si estuviera realmente planteándose la posibilidad de averiguar qué había querido decir. La posibilidad de responder y entablar una conversación. Después dijo:
– Tengo entendido que el traslado está previsto para dentro de tres semanas. Vicky Nuss se pondrá en contacto contigo.
Antes de que Carter le despidiera, Hull se levantó.
– Encantado -dijo.
– Igualmente -dijo Carter.
«Me pregunto adónde hemos llegado. ¿En qué lugar lejano seguimos caminando asidos de la mano?» Y Hull atravesaba de nuevo los pasillos sin mirar, sin ser mirado, acaso por última vez. «Me pregunto adónde hemos llegado.» Él era un hombre culto, sin duda lo era. Había leído libros, los había subrayado, tenía la cita apropiada para cada ocasión. Cuernavaca, por Dios Santo, Cuernavaca era Quauhnáhuac, la ciudad del Cónsul. No tenía mar, quedaba situada al sur del Trópico de Cáncer, en el paralelo 19, casi en la misma latitud en que se encuentran, al oeste, en el océano Pacífico, las islas de Revillagigedo o, mucho más hacia el oeste, el extremo meridional de Hawai. Así comenzaba Bajo el volcán y él aún lo recordaba.
Al llegar a su despacho, desplegó el atlas sobre la mesa. Era un gesto de juventud. Siguió con la vista el paralelo 19 desde Cuernavaca hasta el extremo meridional de Hawai hacia el oeste; hacia el este la novela hablaba de una ciudad en la India pero no conseguía recordar su nombre. Yuggernaut, eso era, Yuggernaut, en la Bahía de Bengala. «Me pregunto adónde hemos llegado. ¿En qué lugar lejano seguimos caminando asidos de la mano?», era Ivonne dirigiéndose al Cónsul. Hull recorrió todo el mapa con la mirada. ¿Qué había hecho con Laura? Si la hubiera perdido, si sólo la hubiera perdido ahora podría irse a la ciudad del Cónsul, recorrer a solas su camino y convocarla. Pero Laura había sido borrada de la tierra. «Me pregunto adónde hemos llegado. ¿En qué lugar lejano…?»
Hull cerró el atlas y llamó a Vicky Nuss. Quería saber fechas exactas, tiempos. ¿Cuándo debía dejar libre su despacho actual? ¿Sería posible que le organizaran un viaje a Cuernavaca previo? Deseaba ver el lugar, la casa que tendría, antes de decidir qué cosas iba a llevar consigo.
Hace tiempo que vengo observándolo en los escritores, pero también en las personas que no escriben. Cuando se quiere dar relevancia, interés, profundidad a un personaje, se le adjudica algún sufrimiento: mató sin querer a su amigo en un accidente de coche, de niño le golpearon, se le murió un hijo, tuvo una larga y dolorosa enfermedad, le abandonó su mujer, tiene quizás todavía un soplo en el corazón. Yo no tengo tragedia que me avale, señor director. Mis padres murieron sin duda un poco pronto, pero los padres tienen que morir. No me dejaron huérfana, a los dieciocho años ya no se es huérfano sino mayor de edad. Yo les quería con locura pero eso no sirve para lo literario, curiosamente eso no expande el sufrimiento, no lo hace tormentoso como sí me hubieran pegado o si yo me avergonzara de ellos.
Yo no tengo leyenda, señor director. No tengo la clave con que se explican comportamientos raros, traumas profundos que la literatura o el amor o la conciencia logran curar. Y yo también, como todos, admiro a los que sufren porque han de ser valientes, porque pelearon para seguir ahí sin amargura, mirándote a los ojos. Los admiro a veces con egoísmo, pues pienso que si los que sufren me quisieran, si un día me quisieran serían mejores guerreros que los que no sufren, me defenderían mejor. No todos los que sufren, sólo los valientes porque hay no valientes que sufren y, con arrogancia, te lanzan el sufrimiento como su carta blanca para exigir y hacer daño y maltratar. A ésos, a veces, los comprendo.
Admiro a los otros, pero no admiro en todo caso al escritor que acude al sufrimiento pata dar sentido. Las enfermedades duelen por algo, los accidentes de coche se producen por algo, los golpes los origina algo, los hijos mueren por algo que en millares de ocasiones sería o habría podido ser evitable si se hubiera intentado, si durante años evitarlo hubiera sido considerado una prioridad. Esa literatura que aclama el sufrimiento como lo que es capaz de conferir a la vida el interés, el fin, el incremento, me recuerda a quienes en la venta creciente de agua embotellada no ven la prueba de un fracaso sino territorios nuevos para el negocio y para el sentido del gusto.
Se produce por omisión a veces el sufrimiento y otras veces por algo que llaman el mal. Pero el mal es un organigrama inteligible y no, como se empeñan en decir, el último resto de no sabemos qué sustancia inmaterial, inconsútil, que vuela y se posa. ¿Por qué se empeñan en decirlo? Seguramente sea la ley, la ley del interés humano, una ley económica como otra cualquiera que algunos han formulado de un modo más sencillo: el que paga al gaitero, pide la canción.
Mi suicidio, señor director, acaso forme parte del interés humano. Mi suicidio acaso me confiera profundidad, credibilidad. Acaso logre dar un poco de sentido a la razón común que ya no tenemos. «Con los buenos sentimientos no se hace literatura», cuántos miles de veces esta frase se ha repetido con deleite. Así quedaban los hombres y mujeres relevados de escribir y leer historias de la razón común. Algunos encendíamos que con los buenos sentimientos André Gide había aludido a los de la dama o el caballero que mandan dinero a África para cuidar negritos sin pensar en por qué los africanos necesitan su cuidado, sin pensar en si habría un camino más recto, racional, para que no lo necesitaran. Entendíamos que se refería a la dama o al caballero que le compra una docena de pasteles al hijo de su criada y se le salta una lágrima al ver cómo el niño los devora entusiasmado. Pero estábamos equivocados pues con esos sentimientos se hace constantemente literatura. Se lo digo porque me he fijado, porque he leído machas críticas de libros, porque yo, como usted, a estas alturas ya se habrá dado cuenta, también quise escribir un libro necesario.
Al parecer la frase de Gide no se refiere a los buenos sentimientos sino a los sentimientos buenos, al bien común, a la idea clara y distinta de que el ochenta por ciento del sufrimiento grave que hay en la tierra se podría borrar si eso fuera un objetivo, un propósito constante y superior a la clase de propósitos donde se encuentra vender teléfonos móviles con cámaras de hacer fotografías. El veinte por ciento restante, el azar absoluto, el sufrimiento existencial de ir a morirnos y también el que aún estuviera en vías de solución, permanecería, pero tal vez entonces nos pareciera diferente. De esto, señor director, no puede hablarse. No es literario, produce un efecto de déjà-vu, causa estupor, aburrimiento, y desde luego a quién le importa si hay un país que se pensó, que durante cuarenta y cinco años al menos se pensó para intentar llevar a la práctica la idea clara y distinta de que era posible establecer un orden de prioridades.
A usted quizás le importe más mi pequeña espantada, mi incompetencia; yo no metí, como aquella poeta, la cabeza en el horno de gas, pero tampoco pude, no fui capaz de mantener las cosas en orden. ¿Por qué no fui capaz? Por la concupiscencia, supongo, señor director. Porque los sueños son la maquinaria que se lleva todo por delante. Los sueños fragorosos, inmateriales, los sueños abstractos como un temblor, e íntimos, tienen siempre un escenario material, transcurren en lugares materiales, con vestidos y cuerpos materiales. Excesivamente deseoso de bienes y placeres materiales es el concupiscente y acaso todo en los sueños sea material a excepción del impulso. Yo he parado el impulso, señor director. No mantengo las cosas en orden porque he parado el impulso y se han quedado solos, desnudos, los sueños que se llevan todo por delante.
Читать дальше