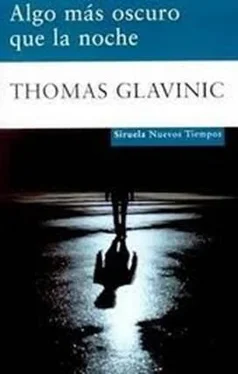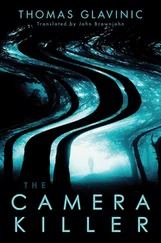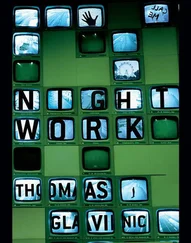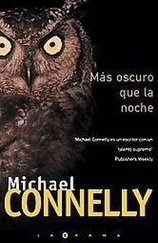Daba vueltas en su mente a la idea de que habría días sin él, de que transcurrirían días sin él. Paisaje y sol y olas en el agua, sin él. Alguna otra persona lo vería y pensaría que otros seres humanos habían estado anteriormente allí. Ese alguien a lo mejor pensaría incluso en Jonas. En sus vivencias, igual que Jonas había pensado en Goethe. Y entonces Jonas se imaginaba ese día de dentro de cien años, que transcurría sin sus vivencias.
Bueno ¿y qué?
¿Vería alguien el día de dentro de cien años? ¿Habría allí alguien que paseara por el paisaje mientras pensaba en Goethe y Jonas? ¿O sería un día sin observación, entregado a la mera existencia? En ese caso… ¿seguiría siendo un día? ¿Había algo más absurdo que un día así? ¿Qué era Mona Lisa en un día así?
Todo esto ya había existido hacía millones de años. Tal vez con otro aspecto. La montaña podía haber sido una colina o incluso un agujero, y el lago, la cima de una montaña. Daba igual. Había existido, pero nadie lo había visto.
Sacó de la mochila un tubo de crema solar. Se la dio y se tumbó en una toalla extendida en el suelo, delante de la tienda. Cerró los ojos. Sus párpados se contraían, nerviosos.
En la duermevela se mezclaban el rumor de las hojas y el zumbido del viento al acariciar la lona de la tienda. El chapoteo del lago llegaba amortiguado a sus oídos. A veces se despertaba sobresaltado creyendo haber oído el piar de un pájaro. A cuatro patas miraba parpadeando en derredor. Sus ojos no se acostumbraban a la luz, de manera que volvía a tumbarse boca abajo.
Más tarde creyó escuchar voces humanas. Excursionistas que alababan la vista y gritaban algo a sus hijos. Sabía que eran figuraciones suyas. Veía ante él sus mochilas y sus camisas de cuadros, los pantalones de cuero de los niños, las botas de montaña de largos cordones, los calcetines grises…
Se metió en la tienda para protegerse del sol.
Sólo a última hora de la tarde se sintió descansado. Tomó un bocado en el mesón. Durante el camino de vuelta pasó junto a un Opel con matrícula húngara. En el asiento trasero se veían toallas de baño y colchonetas hinchables. En la tienda renovó su protección solar, después dio un paseo hasta el alquiler de botes.
En el agua permanecían inmóviles distintos modelos. Apoyó con fuerza un pie en un patín acuático, que chocó contra el vecino con un ruido sordo. En sus quillas se oyó un gorgoteo. Tenían el fondo cubierto con un palmo de agua de lluvia sobre la que flotaban hojas y cajetillas de cigarrillos vacías.
Al principio sólo vio los patines acuáticos. Cuando subió al primero, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse por la borda. Con un pie en el asiento del conductor y otro en el del acompañante echó un vistazo en busca de alternativas. Así descubrió la lancha. La llave colgaba de un gancho en el cobertizo del arrendatario.
El manejo era sencillo. Colocó el interruptor en la posición I, giró el volante en la dirección deseada y la embarcación se adentró zumbando en el lago.
El edificio del alquiler de botes y el kiosco vecino fueron empequeñeciéndose. Su tienda de campaña en el prado apenas era ya un punto claro. Las montañas de la otra orilla del lago se acercaban cada vez más. El bote dejaba un rastro silencioso de espuma en el agua.
Se detuvo más o menos en el centro del lago. Ojalá volviera a ponerse en marcha el motor. La orilla estaba muy lejos para alcanzarla a nado. No quería arriesgarse a hacer la prueba.
Se preguntó qué profundidad alcanzaría el lago en ese sitio. Se imaginó que el agua desaparecía por arte de magia al chasquear los dedos. En ese momento, antes de que el bote se fuese a pique, seguro que podría contemplar desde arriba un paisaje nuevo, maravilloso, interesante, que hasta entonces nadie había visto jamás.
En un compartimento junto al asiento del conductor encontró, entre vendas de gasa y esparadrapo, unas polvorientas gafas de sol de mujer. Las limpió y se las puso. El sol brillaba sobre el agua encrespada. El bote cabeceó unos instantes antes de quedarse inmóvil. Muy lejos, en la orilla opuesta a su playa, había coches aparcados bajo una peña escarpada. Una nube cruzó por delante del sol.
Lo despertó el frío.
Se incorporó frotándose hombros y brazos. Jadeaba y le castañeteaban los dientes.
Amanecía. Jonas se encontraba en la pradera ataviado con un simple calzoncillo, a diez metros de la tienda en la que se había tumbado a dormir por la noche. La hierba estaba húmeda por el rocío de la mañana. La niebla pendía entre los árboles. El cielo estaba de un gris tristón.
La tienda estaba abierta.
La rodeó a prudencial distancia. Las paredes ondeaban al viento. La parte de atrás estaba abollada. Aunque no parecía haber nadie en su interior, vacilaba.
Tenía tanto frío que tiritaba. Se había desvestido porque en el saco de dormir estaba caliente. El saco continuaba en la tienda. Al menos eso suponía. Sus ropas yacían al lado, igual que el fusil. Por la noche lo había trasladado a la tienda, eso lo sabía con absoluta certeza.
Se puso una camiseta y un pantalón, calcetines, botas y jersey, apresurándose a sacar la cabeza por el cuello.
Se dirigió hacia la motocicleta. Reparó en el acto en que la llave de la gasolina estaba abierta. En el mejor de los casos eso significaba que su máquina no se pondría en marcha antes de pisar diez o quince veces el pedal de arranque. Ya de niño olvidaba a veces cerrar la llave.
Inspeccionó los alrededores en busca de huellas. No las halló. Y tampoco marcas de zapatos extraños o ruedas en la pradera, ni tallos de hierba aplastados, ni el menor cambio a su alrededor. Alzó la vista al cielo. El tiempo había cambiado de improviso. El aire llevaba la humedad de finales de otoño. La niebla que yacía sobre la pradera parecía espesarse cada vez más.
– ¿Hola?
Gritó en dirección al aparcamiento, luego hacia la pradera. Corrió hasta la orilla y gritó a pleno pulmón por encima del lago.
– ¡Eeeeeh!
No había eco. La niebla se tragaba cualquier sonido.
Jonas no lograba distinguir la otra orilla. Lanzó al agua una piedra, que se hundió con un denso chapoteo. Indeciso, caminó pesadamente bajo los árboles de la orilla. Miró hacia su tienda. Al alquiler de botes, sobre cuyo tejado ondeaba un gallardete. Hacia el lago. Empezó a chispear. Al principio le pareció un calabobos, pero después notó que las gotas se espesaban. Miró hacia el alquiler de botes. Ya apenas se vislumbraba el embarcadero. La niebla iba envolviendo poco a poco el paisaje.
Comenzó a empaquetar la mochila sin perder de vista ni un segundo la tienda de campaña. La parte inferior estaba mojada. Introdujo la mano mascullando una maldición. Para su desgracia, el segundo jersey estaba abajo del todo. Se había filtrado humedad. Se preguntó de dónde venía. No podía deberse exclusivamente al rocío y la lluvia. Y él no había derramado nada.
Lo olfateó. No desprendía olor alguno.
Cuando montó en la motocicleta, la niebla se había tragado los árboles de la orilla. Tampoco se divisaba ya el mesón. La mancha clara en el aparcamiento, suponía Jonas, era el Opel del que había sacado la colchoneta hinchable.
Pisó el pedal de arranque hasta que un sudor frío cubrió su frente. El motor se había ahogado en gasolina. Jonas saltó como loco encima del pedal, resbaló y volcó con la motocicleta. La levantó para intentarlo de nuevo. La lluvia arreciaba. Las ruedas resbalaban sobre la hierba empapada. Jonas estaba envuelto en la niebla. A pocos metros de él la lluvia crepitaba sobre la tienda. Ya no veía lo que había detrás. Se limpió la cara con la mano.
Mientras pisaba con obstinación el pedal de arranque y su corazón latía cada vez más fuerte, pensaba en una salida. Sólo le venía a la mente el Opel, pero no había visto la llave. Barajó la idea de empujar la motocicleta hasta una pendiente para bajar rodando y después embragar la marcha, lo que ofrecía ciertas posibilidades de arrancar el motor. Pero no descubrió ningún lugar adecuado cerca. Desde su posición la pradera descendía en dirección a la orilla, pero la pendiente era demasiado débil.
Читать дальше