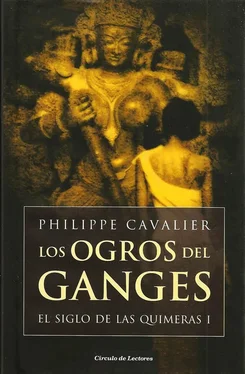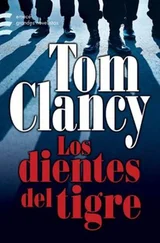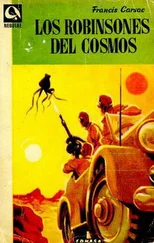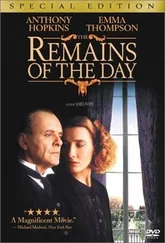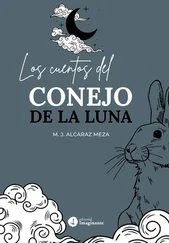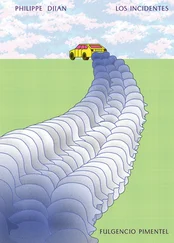– Vamos, príncipe -dijo Dalibor, que no había dejado de acariciar la mano de su esposa-, díganos de una vez quiénes son estas personas que le acompañan y que han permanecido tan tranquilas y pacientes junto a usted.
– ¡Oh, es verdad! -exclamó el pequeño sultán con voz aguda-¡Las había olvidado! ¡Es la primera de las dos sorpresas que les he traído hoy! ¡Adelantaos, palomitas, y mostraos!
Obedeciendo a su demanda, las dos siluetas se deslizaron ante nosotros, y luego, con un mismo movimiento, hicieron caer el velo que las cubría de pies a cabeza. Entonces aparecieron dos muchachas muy jóvenes, vestidas ambas con un ligero pantalón bombacho y un corpiño muy ceñido que dejaba descubiertos los brazos y exponía a las miradas su vientre plano. Unos brazaletes con campanillas cosidas rodeaban sus tobillos y sus muñecas y llevaban tiaras y joyas prendidas en los cabellos.
– Dos bailarinas… Son suyas, lady Simpson, se las ofrezco. ¡Puede llevárselas consigo a Inglaterra o tirarlas después de usarlas! ¡Ji, ji, ji!
Y soltó una odiosa risita de hiena, que me puso los nervios de punta. De buena gana le hubiera azotado.
– ¿Llevármelas conmigo?-cloqueó Simpson- ¿Como animales perdidos que se recogen al borde de la carretera? Sí, la idea es seductora. Pero creo que me contentaré con su presencia aquí. Luego se las devolveré…
– Como desee, querida. Pero permítame que le explique cómo debe utilizarlas. En primer lugar, hay que conocer sus nombres. La que ve aquí a la izquierda, la más alta, asimismo la más voluptuosa, es Rajiva. La segunda, Madurha, un poco más enjuta, es también la más experta en los juegos del amor. Las dos son muy flexibles, muy mimosas… La primera posee un vaso natural estrecho. La geografía de la segunda es más abierta. Aconsejo prioritariamente su otra vía, que cede con ciencia y con placer. Lo digo en atención a Dalibor, en el caso probable de que usted acepte prestárselas, claro está…
– Desde luego -dijo Simpson esbozando una horrible sonrisa de alcahueta dedicada a sir Galjero.
Laüme no se inmutó.
– ¡Vamos, muchachas, mostrad a vuestra nueva ama cómo domináis el arte de la danza y de la alegría!
Muradeva dio una palmada como un rey bárbaro, como un Atila de opereta. Inmediatamente las dos jóvenes iniciaron sus contoneos, ejecutando los ritmos que guiaban sus movimientos con golpes del talón y sacudidas de las muñecas que hacían tintinear las campanillas y vibrar el aire en torno a ellas. Músicas y bailarinas a la vez, las mujeres encadenaban las figuras, las posiciones, con una gracia muy particular. Sus composiciones, coordinadas, simétricas, jugaban con las anamorfosis, los contrastes de iguales, los efectos de espejo. Luego vi que sutilmente, a pequeños trazos, esta mecánica se desordenaba, que las artistas ganaban poco a poco autonomía, arrancándose a su armonía inicial. En una dinámica nueva, aparecían papeles individualizados, una dramaturgia se dibujaba. Las relaciones que revelaban sus gestos ya no eran las de la igualdad, sino, al contrario, las de una dominación y una sumisión. Alta, musculosa, Rajiva representaba al hombre. Ligera, ondina, Madurha era la mujer. Esto se prolongó durante un buen rato. Nunca antes había visto un espectáculo como aquél; ignoraba que el cuerpo humano pudiera transmitir en sus poses semejante fuerza de lubricidad y de inocencia confundidas. El sultán jadeaba, se mordía el puño mientras miraba cómo las ondinas danzaban el amor físico. Los Galjero, por su parte, parecían imperturbables, como si estuvieran asistiendo a un espectáculo banal. La señora Simpson había sacado un cigarrillo de un estuche lacado y lo había encajado en un largo tubo de nácar. Las bocanadas de humo que expulsaba y que llegaban flotando hasta mí eran especiadas, de un olor almizclado muy distinto al del tabaco ordinario. La americana tendió el objeto a lady Galjero, que se lo quedó y acabó de succionarlo con gruñidos de gata estirándose al sol. Las dos bailarinas estaban llegando al apogeo de su espectáculo. Sus cuerpos se amoldaban al ritmo cada vez más vivo de las campanillas, y luego, cuando parecía que la cadencia alcanzaba su punto máximo y no podía progresar sin desgarrarnos los tímpanos, todo se detuvo de golpe. Hubo un grito. Muradeva, con el rostro bañado en sudor, el cuello hinchado y los ojos desorbitados, bizqueaba con la mirada fija en el vientre de las muchachas. Tenía calor. Tenía frío. Ya no sabía qué hacer. Su turbación producía un efecto cómico. Por un instante pensé que era como un pedazo de estopa que se hubiera inflamado por sí mismo. Quemado con sus propios juegos, el maharajá pidió algo de beber. Un boy le trajo un vaso de limonada helada que bebió de un trago, acabando con un eructo del que no se preocupó más de lo que lo hubiera hecho un niño.
– ¿Qué me dice? -preguntó por fin, mientras trataba de recuperar la compostura.
Lady Simpson le dio las gracias por tan original presente y le prometió que haría un buen uso de él. Se expresó en un tono ponderado, tan natural, que no pude discernir si sus comentarios eran serios o irónicos.
La conversación dio un giro hacia el tantra, el arte hindú del amor. Todo el mundo parecía querer dar su opinión sobre este tema, dar a conocer sus preferencias, presentar ejemplos.
– ¿Saben -dijo el sultán- que ciertas prácticas del tantra tienen por objeto la divinización de la mujer? ¡Por desgracia, para esto hace falta que acepte, al menos durante diez meses, pasarse sin hombres! Durante todo este tiempo su futuro amante duerme en el suelo, a sus pies. A continuación, durante seis meses, está autorizado a dormir a su izquierda, pero sin que haya contacto, y luego seis meses más a su derecha en las mismas condiciones. Sólo entonces llegan las primeras caricias. Pero, para la consumación final, habrá que esperar aún un año. ¡Esto, al final, concluye en casi treinta y seis meses de total abstinencia!
– ¿Permanecer treinta y seis meses sin un hombre? ¡Imposible! -gimió la señora Simpson como si la despellejaran viva-. ¡Yo ya sufro una agonía cuando pasan treinta y seis horas sin que me toquen!
Aquello desató las risas de los allí presentes y no escandalizó a nadie. Aparentemente yo era el único en este grupo que cultivaba una moral ordinaria, propicia a la severidad, amiga del rigor. Yo apreciaba la castidad, la limpieza en las relaciones humanas, y detestaba por encima de todo los arrebatos físicos, todos los fastidiosos abandonos a las exigencias del cuerpo. Esta conversación me incomodaba, y me revolvía las tripas oír detallar todas esas excentricidades que a los otros les parecían tan naturales, tan indispensables para su equilibrio. Yo no sabía nada de aquello, y permanecía cabizbajo tratando de pasar inadvertido, rechazando incluso con un gesto, para seguir al abrigo de las sombras, que el criado que se acercaba hiciera brillar la lámpara colocada sobre la mesa a mi lado.
Por fin sirvieron la cena, y pretexté un asunto del servicio para ausentarme, y ahorrarme así una nueva sesión de parloteos. Sentía que necesitaba el aire fresco de la noche, la visión de un rostro corriente también, la simple presencia de un ser tan banal como yo. Al recordar que Hardens me había dicho que un piquete de guardias se encontraba apostado a la entrada de la villa, me agarré a esto como a una tabla de salvación y atravesé el parque para ir a saludar un instante a mis semejantes. Necesité diez minutos largos a buen ritmo para llegar de la casa a la verja de Shapur Street. Fuera, instalado cerca de dos camiones de la policía militar, un grupo de soldados montaba guardia. Me entretuve charlando con estos hombres tanto rato como pude, fumando incluso hasta el extremo un cigarrillo acre que me ofrecieron, cuyo olor a paja mojada no tenía nada en común con el aroma de esencias que exhalaba el de Simpson. Sobre mis rodillas, garrapateé una nota para Swamy y la confié a su sargento para que la entregara en mano al hombre que se había convertido, por azares del destino, en mi ordenanza. En ella fijaba una cita para el día siguiente y le pedía que me trajera algunos objetos personales que había dejado en mi habitación militar. Pero sólo era un pretexto. En realidad, tenía necesidad de hablar con alguien que me conociera un poco. Si no para desahogarme, sí al menos para compartir mi incomodidad con alguien parecido a un amigo. Después de haberse puesto mi nota en el bolsillo y cuando yo ya me disponía a volver a casa de los Galjero, el sargento quiso tener un aparte conmigo. Empezamos a caminar a lo largo del muro, cerca de los medallones grabados.
Читать дальше