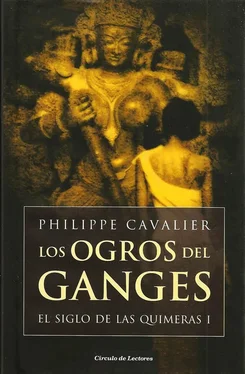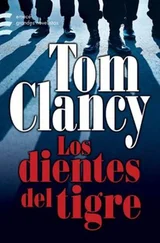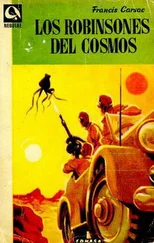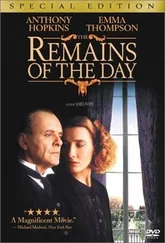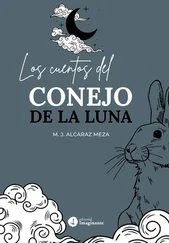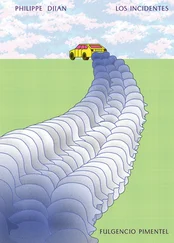Subí a mi habitación, me remojé la cara con agua fría y me puse una camisa limpia. Cuando ya me disponía a bajar de nuevo para explicar mi actitud a sir Galjero, oí gritos procedentes del parque. Desde las ventanas de mi cuarto de baño vi a la señora Simpson y a Laüme, envueltas en inmensas toallas de baño y con los pies desnudos, que se acercaban caminando a pasitos cortos por la hierba desde el fondo del dominio. Las seguían tres o cuatro criados, todos hombres, que sostenían sobre sus brazos tendidos en ángulo recto sus vestidos empapados. Al verlas así, gorjeando juntas, con sus cabelleras húmedas recogidas en un hábil enmarañamiento de tela estampada, al verlas mover los tobillos con pasitos de china, estorbadas por la estrecha funda que formaban las toallas blancas, se hubiera dicho que eran dos graciosas e inocentes chiquillas que volvían de un simple baño. Sin desconfiar, pensando que no me verían, me adelanté hasta el marco de la ventana. Pero mi silueta debía de recortarse en la fachada blanca, porque el movimiento atrajo la atención de Wallis Simpson, que, en cuanto me vio, lanzó un grito victorioso. Con un movimiento vivo, la señora Simpson abrió los brazos, dejando caer la tela que la velaba. Desnuda, rosa sobre la hierba verde, me hizo un amplio gesto con la mano y arrancó a correr hacia la casa, sin nada encima, a la vista de todos, bajo las miradas de los boys , que parecían encantados pero no sorprendidos por el espectáculo. Laüme Galjero no la imitó, acaso prefiriendo conservar su aire de muchachita casta y recatada, sus maneras de monjita virgen bajo su toca de felpa, y caminando con calma, salió finalmente de mi campo de visión. En mi fuero interno, sin que me atreviera ni por un segundo a confesármelo claramente, hubiera deseado que fuera ella la que se hubiera despojado de todas sus ropas. Retrocedí hacia la sombra de mi habitación, más confuso, más turbado aún que antes. Llamaron a mi puerta y el picaporte giró sin darme tiempo a responder. Ahora era Dalibor Galjero quien venía a mí.
– Aún no me han dicho nada, pero creo adivinar lo que ha ocurrido en el parque con la señora Simpson y mi esposa. No se ofenda por estas chiquilladas, oficial. Es una costumbre en ellas, pero no tiene mayor importancia. Este comportamiento pueril no constituye un ataque personal contra usted, se lo aseguro.
Galjero era alto, más que Hardens, e incluso más que Darpán, aunque éste me sacaba una cabeza. Sin embargo, no era un gigante. Sólo un hombre muy espigado y muy ancho de espaldas que irradiaba una autoridad natural reforzada por el tono de su voz, no cortante y seco, sino, al contrario, muy dulce, aterciopelado casi, e impregnado de una gran fuerza. La voz de un sacerdote sin untuosidad, de un guerrero sin fanfarronería. Una voz de príncipe. De rey, tal vez.
– Confío entonces, justamente, con dar por concluido este incidente -respondí a Galjero en el tono más cortante que pude-. Me habían advertido de… los caprichos de la señora Simpson. Pero confieso que uno debe haber sido testigo, sino víctima, de ellos para juzgar en su justa medida. Ahora que sé a qué atenerme, evitaré dar pie a estos juegos. Eso es todo.
Galjero sonrió. Se adelantó hacia mí y me tendió la mano. Se la estreché.
– Reacciona usted con magnanimidad y ponderación. Pocos hubieran sido capaces de algo así, creo. Me felicito de haberle acogido bajo mi techo, teniente…
– Teniente David Tewp -dije con voz fuerte y clara.
Sir Galjero frunció las cejas.
– ¡Vaya, no imaginaba que fuera usted galés! -soltó antes de esfumarse.
¡Aquel comentario acabó de ponerme furioso!
La comida se desarrolló conforme al mismo ritual que la cena de la víspera, con la diferencia de que esta vez me preocupé de no tropezarme con nadie en los pasillos y los salones. Jaywant, a quien sin duda habían puesto al corriente del incidente del estanque, mostraba una gran solicitud hacia mí, se desvivía en cortesías. El sirviente parecía personalmente afectado por lo que me había ocurrido, lo que consideré de agradecer.
– ¿Sabe qué intenciones tiene la señora Simpson para esta tarde? -le pregunté cuando me trajo un café delicioso, sutilmente perfumado con granos de cardamomo.
– Las horas de mayor calor se dedicarán al reposo, como es costumbre. Luego la velada estará consagrada a la visita del sultán Muradeva, un habitual de la casa. Creo que es todo lo que está previsto para hoy. Pero ignoro si hay algo previsto para más tarde. Aquí no es costumbre establecer programas estrictos, señor, sino más bien ceder a la inspiración del momento.
– ¡ Semper juvenescens ! ¡«Siempre juvenil», como dice san Ireneo de Lyon a propósito del Espíritu Santo! ¡Sí, semper juvenescens ! ¡Éste es el lema al que obedece esta casa!
En traje claro, pero con los pies descalzos y la camisa abierta sobre su torso bronceado, Dalibor Galjero acababa de apoyarse contra la puerta del saloncito. Había entrado como una sombra. Ni Jaywant ni yo le habíamos oído llegar. Los dos dimos un brinco al mismo tiempo. Como si se hubiera visto sorprendido por el diablo en persona, el sirviente se apresuró a acabar su tarea en silencio y se deslizó fuera, dejándome a solas con su amo.
– Jaywant tiene razón. Todos dormiremos una hora o dos. Estas tardes tórridas son invivibles. Pero usted no tiene que tenderse a descansar, si no es su deseo. Puede aprovechar el tiempo para leer un poco, tal como yo mismo hago mientras Laüme duerme y sueña con otros mundos… ¿Es usted un gran lector, teniente Tewp?
Respondí que sí, hasta el punto de que a menudo prefería la compañía de los libros a la de los hombres.
– ¡Cómo le comprendo! No sabe hasta qué punto comparto este sentimiento. Venga, acompáñeme. Le mostraré mi orgullo aquí, mi gran biblioteca de Calcuta. La llamo para mí mismo, con una buena dosis de ironía, la Daliboriana. Sólo es la parte india de mi colección. Conservo otra parte en Nueva York, y una tercera en París. Tengo la sensación de que domino mejor esta masa de volúmenes si la fragmento. Porque, créame, no es bueno abandonarse a un amor desmesurado por los libros, teniente Tewp. Después de todo sólo son pedazos de papel, tumbas para el pensamiento muerto. Lo que cuenta de verdad es el espíritu vivo, la carne pulsante. Nada más.
No comprendí qué quería decir Galjero. Que se refiriera con tanta ligereza a la inanidad de los libros cuando en toda Alemania se celebraban autos de fe, me turbó. Le seguí en silencio, no sabiendo qué pensar, por un dédalo de pasillos, hasta que nos detuvimos ante una ancha puerta corredera con paneles de tela rasposa enclavijada al modo japonés. Pegado a uno de los montantes de madera, vi un medallón en relieve que me recordó a los que adornaban las puertas de entrada de la villa. Como en el exterior, esta figura representaba la máscara de un animal fabuloso de hocico alargado, una especie de jabalí o de facochero. Galjero hizo deslizar la puerta sobre los raíles aceitados con alcanfor, y entramos en una amplia habitación sombreada, bañada de incienso como una nave de iglesia. Braseros de cobre distribuían de forma uniforme estos vapores por todo el espacio.
– Fumigaciones para alejar a los insectos, atroces devoradores de papel, nada más -dijo Galjero, tras ver mi reacción atónita a la vista de aquella atmósfera propia de un templo.
Columnas de estantes de teca clara cubrían los muros de la sala.
– A primera vista, no parece gran cosa, pero si se suma la longitud de todas estas estanterías, se obtiene un balance que supera el medio millar-me informó orgullosamente mi anfitrión-. No sé si hay en la ciudad una biblioteca comparable. Exceptuando la de la Sociedad de Estudios Asiáticos, evidentemente.
Читать дальше