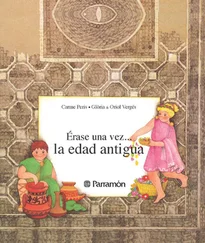Esperaba a Eduardo.
La víspera de su llegada, se quiebra un vidrio en la ventana de su dormitorio. Corre donde Aguayito, todo debe estar impecable para el día siguiente. Aguayito manda a su hijo con un vidrio nuevo. Yo entro tras él. Violeta está encima de su cama con un libro, aún en traje de baño. Veo su sostén y sus calzones tirados sobre la única silla disponible. El hijo de Aguayito, nervioso, no puede desprender sus ojos de esas prendas sedosas. Violeta no se inmuta.
– ¿Cómo puedo agasajarlo, Josefa?
– Con salmón ahumado.
– Ya está en el refrigerador. Pensaba en algo más íntimo, como alguna ropa especial. Pero no tengo nada aquí. ¡Ya sé! Tú me maquillarás.
– Tienes con qué?
– ¿Yo? Cómo se te ocurre, apenas tengo en Santiago.
– Tengo kohl.
Muy de ella, no tener nada con qué arreglarse. Al día siguiente llega a mi casa. Se ha sacado los bluyines, cambiándolos por una larga falda hindú.
Sentadas ambas sobre mi cama, la pinto: les invento a sus ojos una profundidad que no tienen. Mi hija Celeste nos observa. Deja de lado el álbum de fotografías que está hojeando. Nos interrumpe:
– Violeta, mira estas fotos: son de hace cinco veranos y estás exactamente con la misma ropa.
Celeste no puede creerlo. Violeta se ríe.
– No me sorprende, esta falda tiene diez años. Pero es linda, ¿cierto? ¿Te gusta?
– Sí…
– ¡Qué entusiasmo, Celeste! -comenta Violeta.
– Como puedes ver, hace gala de su edad -intervengo yo.
Cuando Violeta parte, un halo de sándalo, los ojos muy negros y destellando el naranjo de su falda, Celeste se vuelve hacia mí.
– ¡Qué antigua es Violeta para todo, mamá!
– Es uno de sus grandes valores, Celeste. No lo mires en menos.
Aún hoy mis ojos pueden admirar, recordándolo, el espectáculo del lago enfurecido azotando la bahía. Y del volcán, enorme y majestuoso, como único testigo; los cerros regados de verde callan.
Violeta sale envuelta en una manta, camina hacia la playa con paso lento, pensativo. Me encuentra allí. Se sienta a mi lado en silencio y mira hacia las olas.
– Eduardo está igual que el agua -me comenta al cabo de un rato.
– ¿Enojado?
– Parece.
– ¿Qué pasó?
– Absolutamente nada. Eso es lo más sorprendente.
Mi soledad esa tarde era total: los niños en Ensenada -habían ido a tomar té al Bellavista-, Andrés se hallaba en Santiago por unos días. A Violeta y Eduardo no los había visto en toda la jornada; presumí que estarían aprovechando el tiempo de intimidad, tan escaso casi siempre para las parejas adultas.
– Los cambios en su carácter son tan vertiginosos. Me apabullan.
Espero que diga algo más.
Teme ponerse densa, la conozco. Ella es la primera en detestar la gravedad. Seria, sí; grave, no: hagamos la distinción. Es una de sus máximas.
– ¿Qué pasó, Violeta?
– Me violó.
No puedo dejar de reírme.
– Pero es lo único que tú quieres, ¿o me equivoco?
– Hablo en serio, Jose. Hicimos el amor, todo perfecto. Luego dormimos siesta. Al despertar, él quiso hacer el amor de nuevo. Yo no tenía ganas y le dije cariñosamente que pretería leer un rato. Se levantó y se fue al living. Tomé mi libro, creyendo que todo estaba tranquilo. Lo sentí abriendo el refrigerador y pensé que habría despertado hambriento. Al rato llegó a la pieza, con otra cara. No quiero dar detalles, pero fue muy raro. Tenía olor a alcohol, un gesto como perverso, que no le conocía, en sus labios. Se me tiró encima, literalmente. Tú sabes que él es abstemio, por eso me extrañó tanto. Le pregunté qué le pasaba y me contestó algunas obscenidades. Y aquí viene lo peor de mí misma: esas obscenidades me calentaron. Y lo que partió siendo una violación terminó en una pasión desenfrenada. Ahora está durmiendo. Y yo me siento avergonzada, he quedado con un sabor amargo en la boca.
– Me parece evidente que fue el alcohol -también yo estoy asombrada.
– Debe ser eso…
Se levanta y abraza su manta. Desde la arena tiro uno de sus bordes, al ver que comienza a alejarse.
– ¿Cómo te sientes?
– No sé -me dice ella.
Pensé que Violeta se daba ciertos lujos y que de vez en cuando se concedía a sí misma algo inadecuado. Recordé su amor por el filo de la navaja, por estar siempre cerca del límite, en el borde. Y por ello Violeta era más vulnerable que yo.
– La cucaracha negra, ¿te acuerdas? Y ahora el vidrio roto. ¿No será que se acerca el Espíritu Malo?
– No sé, yo no necesito espíritus malos para justificar nada.
– ¡Tan concreta que eres tú, Jose!
– Siempre he tenido claro que el género humano es perverso, Viola querida.
– ¿Y te quedas tan tranquila?
– Es que no hay nada que hacer. ¿No te das cuenta de que la civilización y la norma son lo único que nos impide comernos vivos? No entiendo cómo tú puedes tener todavía esperanzas en el futuro y la evolución de esta especie.
Pareció volver la Violeta de siempre, con la risa otra vez en sus ojos. Apretó nuevamente la manta contra su cuerpo, como si efectivamente la acechara el peligro. Se separó de mí, despacio. Yo tenía fija la vista sobre sus dedos de bambú y apenas la oí cuando me dijo:
– Es un sentimiento conocido, Josefa. Debo escarbar. Mi observador interno me está dando algunas señales… Bueno, como me las ha dado siempre.
Nosotras, las otras, sabemos a qué se refiere Violeta. Estábamos a su lado ese primer día de colegio. También el segundo y el tercero y todos los días que vinieron.
La observamos aquel viernes, cuando a la hora del recreo sacó su termo y su sándwich del bolsón. La profesora, parada en el umbral de la puerta, controlaba el contenido del pan de cada niña en la fila. Tomó el de Violeta, lo examinó e hizo una mueca despectiva.
– ¡Paté! ¡Escuchen todas, la niña nueva ha traído un sándwich de paté! Y métanselo bien en la cabeza para que aprendan lo que no se debe hacer.
Muchas caras -tantas, a los ojos de la pequeña Violeta- giraron para mirarla.
– Hoy es viernes: la Iglesia Católica prohíbe comer carne o cualquiera de sus derivados en este día.
– Perdón… no lo sabía.
– ¿Y su mamá? ¿Acaso ella no lo sabe? -a Violeta le sonó incomprensible el tono desdeñoso de esta mujer.
– No sé.
– ¡Requisado! -gritó la profesora, tirando el pan al basurero.
Violeta salió sola al patio. Al menos el termo apaciguaría su hambre.
Se sentó en un banco y lo abrió. Algunas compañeras la observaban desde una distancia prudente. Cuando vertió el líquido color café rojizo en el tazón, una de ellas exclamó:
– ¡Cocacola!
Se abalanzaron, dispuestas a dirigirle la palabra por primera vez. Violeta se puso contenta, quizás le perdonarían sus anteojos celestes y el paté. Les ofreció su taza, sonriendo.
– ¡Uaaah! ¡No es cocacola! -se espantó la primera niña que había probado.
– No -explicó ella-, es té puro.
Las demás compañeras retrocedieron: por segunda vez esa mañana había desprecio en sus rostros.
– Trajo té… -sonó a sentencia inapelable.
– ¿Tomas té puro? ¿A tu edad? -le preguntó otra.
– Eso lo hacen los pobres no más -agregó una tercera.
– ¡Vámonos!
Otra vez Violeta sola en el patio, con su té tan despreciado en una mano y el termo en la otra. Odia a su madre en ese momento. ¿Es que no entiende que a un colegio como éste no se puede traer té? Se lo dirá esa noche. Pero ya le dijo lo de los lentes y ella no le hizo caso:
– Te los compró tu padre en Estados Unidos. Ya sabes, los inmigrantes nunca se han caracterizado por tener buen gusto.
Читать дальше