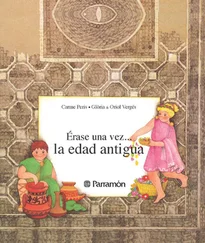Lugar innombrado, secreto. Lugar del viento perenne, del abandono, desconectado de todos los otros lugares que lo circundan. Cerrado, autosuficiente, donde la totalidad de los elementos del paisaje no depende de otros: un pequeño universo reservado para nosotras. Y fue Violeta quien hizo la analogía entre la casa del molino y el paraíso.
¿Dónde, sino en el sur de Chile, se puede encontrar ese lugar?
Fue hace diez años, cuando Violeta volvió a este país. Su larga ausencia la indujo a retomar de inmediato el camino del sur. Esa vez levantaba carpa cerca de Puerto Octay, a orillas del lago Llanquihue, para dirigirse a Ensenada. Habiendo dejado atrás el pueblo de Cascadas, bordeando un camino rústico, elevado y panorámico que serpentea junto al lago, Violeta captó de pronto la totalidad del paisaje y recibió el primer impacto de su majestad. Era un día claro y ante sus ojos se presentó el volcán Osorno: el emperador de los volcanes, como lo bautizó ella. A ambos lados divisó, nítidos, el Puntiagudo y el Tronador. Sus cumbres cubiertas de nieve contrastaron armoniosamente con el azul intenso de las aguas del lago y los variados verdes de la vegetación. (Más tarde iba a aprender que en los días de lluvia, en cambio, las aguas y el cielo se aproximan a los diversos matices del gris, y hasta las plantas y los árboles se hacen borrosos, con un color indefinible que se asocia a esa rara combinación: fuerza y serenidad.) Continuó el serpenteo, cada vez más subyugada por el panorama del lago. En un momento observó que el camino se bifurcaba y que todos los automovilistas seguían el trazado principal de manera natural. Lo importante es que Violeta percibió un desvío y quiso seguirlo. El amigo que la acompañaba reclamó que no era ésa la dirección. Violeta insistió y descendió por una huella abrupta, con curvas suficientes como para no ver lo que había abajo, y con obstáculos y baches como para desalentar al más entusiasta. Pero desalentar a Violeta es casi imposible. El camino volvió a hacerse recto y sus ojos se encontraron con una bahía, no más de un kilómetro de largo, atravesada de extremo a extremo por un sendero a cuya izquierda había campo puro; a su derecha, el lago. La mirada de Violeta quedó fija en ese campo, flanqueado por cerros y montículos verdes, donde reconoció el bosque nativo y los arbustos de la zona. Se entrecruzaban pequeños grupos de animales domésticos -gansos y patos entre los más pobres; cabritos, corderos y vacas, los más ricos- que por sí mismos animaban este escenario. Luego volvió su cabeza hacia el otro lado de la huella: densas hileras de pinos formaban una cortina que protegía la extensa playa.
Se bajó del auto. Corrió hacia la arena y se hincó en ella. La geografía abrigaba esta bahía cerrada y apacible con sus dos puntillas, que penetraban en el lago creando un vasto espacio de agua quieta. Es un lugar propio, pensó Violeta hechizada, y es la bahía la que da la sensación de espacio propio. Contempló el silencio. Se dijo por fin que éste era un pequeño mundo, separado del resto del mundo grande. Las colinas que lo rodeaban, con sus árboles altos y añosos, afianzaban la sensación de una comarca en miniatura.
Divisó a través de los pinos los restos de un molino. Y a su lado, una casa. La típica casa del sur, con tejuelas de alerce, dos pisos, madera gris que alguna vez fue color caramelo oscuro. Parecía abandonada a su suerte. En la reja había una tabla de pino, cepillada y angosta, con un letrero: Casa del Molino. Avanzó hacia la amplia entrada, con sus clásicos escalones y su descanso de tablas sujeto por cuatro vigas, y encontró la puerta. Pero eran dos puertas, no una. Golpeó en ambas a la vez, intuyendo el silencio que efectivamente le respondió.
Bajó los escalones y se internó por una senda angosta, cerrada por grandes castaños, y se topó a boca de jarro con una segunda casa, una cabaña. Cuando se acercó a tocarla, como si fuera la de un leñador en los cuentos de la infancia, reparó en otro pequeño cartel de madera: Casa del Castaño. ¿Por qué estaban nombradas? ¿Para quién?
Encontrar al señor Richter media hora más tarde fue fácil. El entusiasmo de Violeta la llevó hasta él.
«Cuando se cerró el molino, puse en arriendo sus casas. Mi abuelo dividió la suya hace muchos años, para vivir ahí él y la familia del molinero. También construyó bajo los castaños una choza para almacenar el trigo; yo la convertí en esa cabaña. En ella veranea mi hija casada, no cabe aquí con los nietos. Y si usted camina un poco más lejos, unos pasos más allá de la casa del castaño, verá la mediagua de unos campesinos. Ahí viven Aguayito y la María. Tienen un huerto, abastecen de verduras a los arrendatarios, hacen el pan, ordeñan las vacas, ahúman el salmón. Y tienen un hijo, un cabro muy habiloso que lo resuelve todo: corta la leña, arregla los enchufes, acarrea los balones de gas al pueblo, todo lo que necesiten los de la casa grande.»
Esto fue en noviembre de aquel año, y Violeta abandonó el lugar tras dejar ambas casas arrendadas para el primero de febrero.
«Nunca le contarás a nadie que estuviste aquí», le dijo a su acompañante, único testigo.
– Más pareces una hija del rigor que una veraneante -fue el comentario de Eduardo cuando llegó por primera vez a nuestro santuario-. Sólo Violeta podía elegir como balneario lo que parece la más furiosa costa irlandesa -agregó, mirándome a mí.
– La hija de Ryan… -acoté.
– Nadie les va a disputar este lugar, no necesitan mantenerlo secreto -nos envolvió a ambas con sus brazos-. Nadie en su sano juicio querría vivir en medio del viento.
Violeta, sorprendida, meditó unos instantes y luego rió.
– ¡Qué raro! Nunca me había dado cuenta de que aquí el viento es permanente. Lo he incorporado como parte del lugar y no se me había ocurrido que existieran lugares sin viento.
– Tranquilízate, es por eso que los ricachones nunca llegarán aquí: este viento impide cualquier deporte acuático. No tienes para qué esconder tanto el lugar, Violeta -insistió Eduardo.
Esa primera noche, a la hora de comida y todavía asombrado con la casa del molino, Eduardo dijo con cierta ironía:
– En Violeta, hasta el estilo de veranear se convierte en un gesto comprometido.
– Bueno, si vivieras en Sudáfrica el mero acto de respirar sería un «gesto comprometido» -contestó ella con rapidez.
Andrés, que le celebraba casi todo, salió en su defensa:
– A la mirada comprometida de Violeta yo la llamaría, para ser exactos, responsabilidad.
– Mmm -lo miré con mi habitual escepticismo-. Me pregunto si a Violeta no le resulta agotador ser siempre responsable.
– ¿Cómo? -preguntó Eduardo.
– No sé, esto de la responsabilidad permanente…
– Es cuestión de tener algún tipo de disciplina frente al mundo -terció Violeta, manteniendo su buen humor-. Creo que a eso se refiere Andrés.
– No, yo creo que se refiere a tus famosas causas -lo dije en forma ligera, sin gravedad-. Tantas causas… ¡qué cansancio!
– Ya, qué lata. ¿Podríamos cambiar de tema? A Eduardo no le cuesta mucho reírse de mí; no le den más razones ustedes. Después de todo, se supone que son cómplices míos, ¿no?
Esa noche Andrés dejó un momento su libro y se dirigió a mí, serio.
– Violeta no es un alma sencilla, ¿verdad, Jose?
– No, claro que no… ¿Por qué lo dices?
– No sé… Presiento que se debate buscándole una respuesta satisfactoria a algo que es tan simple: vivir.
Era cierto. La pesadilla de Violeta, su sueño espantoso, era que el silencio vacío fuera la respuesta a sus propias preguntas -ésas que se formulan sin formularse- sobre la forma más justa de estar sobre esta tierra.
Читать дальше