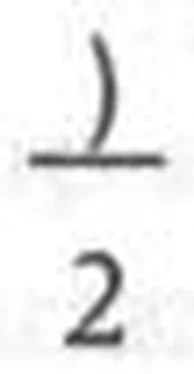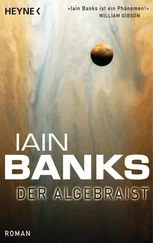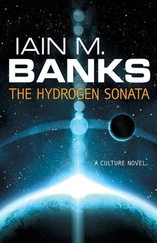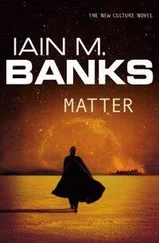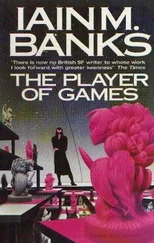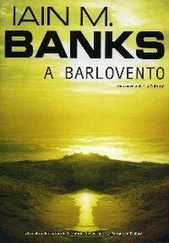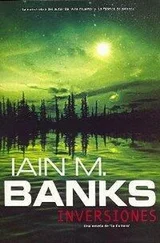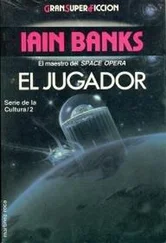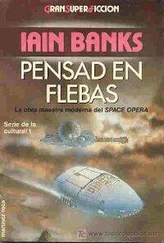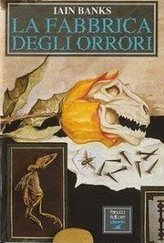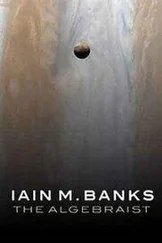Una mujer gritó desde la acera.
Steven volvió a mirar aquel cielo tan azul y vio una cosa que se le aproximaba, como si fuera un reflejo deslizándose sobre una brillante y redonda superficie azul.
Un cilindro giratorio.
Una moto y un camión con remolque pasaron aprisa por el costado. Steven permaneció allí, paralizado, pensando; mi casco… mi casco…
El acrobático barril de cerveza de aluminio cayó pesadamente encima de su cabeza.
Ajayi y Quiss se hallaban sentados, envueltos en sus pieles, en una pequeña área abierta cerca de la cima del Castillo Legado.
A un costado de ellos se alzaban contra el brillante cielo gris unas cuantas torres ruinosas y fracciones de plantas derruidas con sus cámaras y habitaciones, pero la mayoría de los apartamentos estaban vacíos y eran inhabitables, tan sólo buenos para las bandas de grajos. Por el suelo de aquel pequeño espacio abierto en donde ellos se hallaban sentados había dispersas piedras y grandes losas de pizarra. Unos cuantos árboles y arbustos atrofiados, poco más altos que la maleza crecida, sobresalían de la mampostería, en su mayor parte caída o resquebrajada. A uno y otro lado había ruinas de arcos y columnas y mientras ambos jugaban al Scrabble Chino comenzó a nevar.
Quiss levantó su cabeza lentamente, sorprendido. No podía recordar que nevara desde hacía… mucho tiempo. Apartó de un soplido algunos de los secos y minúsculos copos que se habían posado sobre la superficie del tablero. Ajayi ni siquiera lo notó; se hallaba concentrada estudiando las dos últimas pequeñas teselas de plástico apoyadas delante de ella sobre un trozo de madera. Les faltaba muy poco para terminar.
Cerca de ellos, posado sobre un picado y escamoso pilar, el cuervo rojo echaba bocanadas de humo de un grueso cigarro verde. Había comenzado a fumar al mismo tiempo que ellos dieron inicio a aquella partida de Scrabble Chino.
—Por lo que veo aquí hay para rato —había dicho el ave—. Es mejor que me busque algún otro entretenimiento. Tal vez contraiga cáncer de pulmón.
Quiss le preguntó, de un modo casual, en dónde había conseguido aquellos buenos cigarros. Más tarde se dijo a sí mismo que no tendría que haber sido tan tonto:
—¡Vete a tomar por saco! —le respondió el cuervo rojo.
Repentinamente, entre bocanadas de humo, el cuervo anunció desde el pilar:
—Me gustaba aquel último juego. —Quiss ni siquiera se dignó mirarlo. Sosteniéndose sobre una pata, el cuervo rojo se sacó del pico con la otra extremidad lo poco que quedaba del puro. Se quedó mirando pensativamente el extremo incandescente. Un copo de nieve se posó lentamente sobre su brasa, derritiéndose con un siseo. El cuervo rojo levantó la cabeza mirando con recriminación al cielo, después volvió a meterse el puro en el pico (con lo cual, al hablar, distorsionaba las palabras de una manera extraña)— Sí, estaba bien el Estratego Abierto. Me gustaba aquel tablero, el modo en que parecía expandirse interminablemente hacia todas las direcciones. Vosotros dos parecíais verdaderos zopencos, os lo prometo, de pie en medio de un tablero infinito que os llegaba hasta la cintura. Dos auténticos gilipollas. El juego de dominó era muy estúpido. Incluso éste resulta bastante aburrido. ¿Por qué no admiten la derrota? Jamás conseguirán acertar la respuesta. Podríais arrojaros ahora al vacío. Será cosa de un segundo. Maldición, a vuestra edad probablemente moriríais de conmoción antes de estrellaros contra el puñetero suelo.
—Hmm —dijo Ajayi, y Quiss se preguntó si había estado escuchando al ave. Pero la mujer aún continuaba mirando con el ceño fruncido las teselas sobre la tablilla de madera. Les hablaba a ellas, o a sí misma.
Si Quiss contaba correctamente, en pocos días se cumpliría el día dos mil desde que estaban juntos en el castillo. Naturalmente, recordó orgulloso, él ya vivía allí cuando llegó ella.
Le hacía bien llevar la cuenta de los días, calcular los aniversarios para luego poder festejarlos. Los calculaba de acuerdo a una base numérica distinta. Base cinco, base seis, siete, ocho, naturalmente, nueve, diez, doce y dieciséis. Por lo tanto dos mil días harían una celebración cuádruple, ya que era divisible por cinco, ocho, diez y dieciséis. Era una lástima que Ajayi no compartiera su entusiasmo.
Quiss se frotó lentamente la cabeza, sacándose algunos pequeños y fríos copos de nieve. De un soplido también limpió el tablero. Si seguía nevando así, tal vez pronto tendrían que volver a entrar. El cuarto de juegos les aburría y como el clima parecía más templado, después de mucho insistir al senescal, finalmente obtuvieron permiso para que la pequeña mesa con la gema roja fuese desbarretada del suelo (un trabajo aparentemente simple que mantuvo ocupados a tres ayudantes —a veces más— que constantemente discutían entre sí, equipados con aceiteras, destornilladores, martillos, cortadoras de tornillos, pinzas, llaves de tuercas y alicates, durante cinco días completos) y transportada hasta las plantas superiores del castillo que conformaban, por abandono, gracias al derrumbe de la arquitectura de los niveles más altos, el techo del castillo. En esta especie de patio elevado, rodeado por árboles atrofiados, piedras caídas y distantes torrecillas, habían estado jugando al Scrabble Chino durante los últimos y extraños cincuenta días. El clima había sido benigno; sin viento, ligeramente más cálido que antes (hasta aquel día) pero con el cielo siempre gris, aunque se trataba de un gris luminoso.
—¡Quizá sea primavera! —había exclamado Quiss entusiasmado— Quizá sea pleno verano —había murmurado de mal humor Ajayi, con lo cual logró que Quiss se enfadara con ella por ser tan pesimista.
Quiss se rascó el cuero cabelludo. Lo sentía raro después de que el barbero del castillo le hubiera cortado el cabello. No estaba muy seguro de que el pelo le estuviera creciendo. Su mentón y sus mejillas, que durante mil novecientos días estuvieron cubiertas por una barba cerdosa y entrecana, ahora se sentían lisas al tacto, si bien aún arrugadas por la edad.
Quiss emitió una divertida risita al pensar en el barbero del castillo, quien estaba neurótico. Estaba neurótico porque su tarea era afeitar a todo hombre del castillo que no se afeitaba a sí mismo. Quiss había oído hablar sobre este curioso personaje mucho antes de conocerle; el senescal le informó de la presencia del barbero poco después de que Quiss hubiese arribado al castillo, en respuesta a su demanda sobre si vivían en aquel lugar seres humanos relativamente comunes. Al principio, Quiss no le creyó al senescal; pensó que el hombre de piel gris estaba bromeando. ¿Un barbero que afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo? Quiss respondió que él no creía que semejante persona existiese.
—Ésa es una conclusión transitoria —le había dicho solemnemente el senescal— a la que ha llegado el barbero.
Quiss conoció al barbero mucho tiempo después, cuando exploraba las plantas centrales del castillo. El barbero poseía una grande, espléndidamente equipada y casi sin estrenar barbería, con una bonita vista de la planicie nevada. El barbero era más alto y delgado que el senescal y su piel era de color negro intenso. Tenía el cabello blanco y estaba medio calvo. Se afeitaba el lado derecho de su cuero cabelludo completamente. En el lado izquierdo de la cabeza presentaba un bonito peinado, o mediopeinado, de rizos blancos. También se afeitaba la ceja izquierda, pero la derecha permanecía intacta. El bigote tan sólo le cubría la mitad izquierda. La barba la tenía muy espesa y abundante en el lado derecho de su cara; la otra mitad se hallaba pulcramente afeitada.
El barbero llevaba puesto un grueso conjunto blanco inmaculado y un delantal del mismo color. No hablaba el mismo idioma que Quiss, o se había olvidado de cómo hablarlo, porque cuando Quiss entró en la barbería con travesaños de bronce y con los sillones tapizados en piel roja simplemente se puso a danzar alrededor suyo, señalando su cabello y su barba y silbando como un pájaro, mientras agitaba al compás las manos y los brazos. Sacudió delante de Quiss una enorme toalla blanca y mediante gestos implorantes trató de que se sentara en uno de los sillones. Quiss, cauteloso y desconfiado de las personas que temblaban y se sacudían demasiado a la menor ocasión, pero especialmente cuando se le querían acercar con algo parecido a unas largas tijeras o una navaja de afeitar, declinó el ofrecimiento. Más tarde, no obstante, descubrió que el barbero poseía un pulso firme cuando encaraba sus obligaciones. El cabello del senescal seguía creciendo y él se lo hacía cortar por el barbero.
Читать дальше