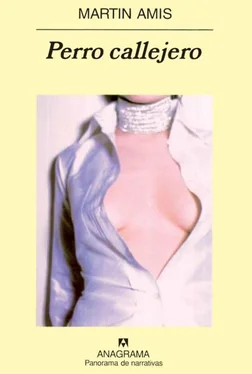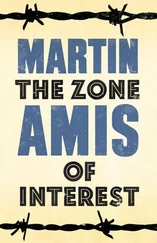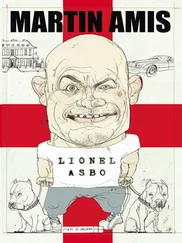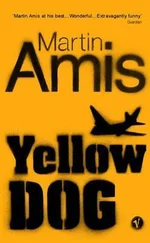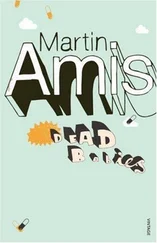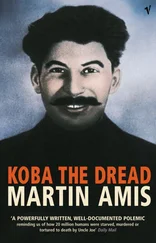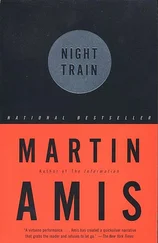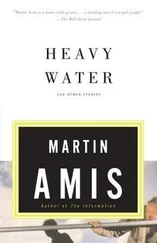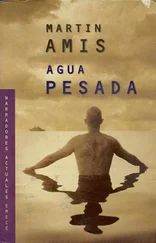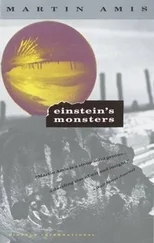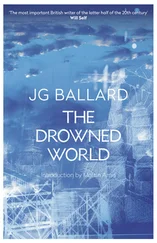– Dicen «Sólo di No».
– Di no ¿a qué?
– No lo explican. No ponen nada más.
Russia había empezado a decir «no». La cosa funcionaba…, pero su efecto no pasaba de media hora. Últimamente Xan había comenzado a perseguirla por toda la casa.
Cuando ella cedía, sentía a menudo, mientras Xan le movía el cuerpo para colocarla sobre la sábana bajera de la cama, que él asumía el papel de su entrenador personal; otras veces se comportaba como un buen tragón que prepara sistemáticamente la mesa para dar cuenta de una comilona… Y cuando, transcurrida una hora o algo así, parecía ya a punto de concluir, de pronto se tornaba tan estático y abstraído como un insecto-palo; y después tenía que volver a empezar como alguien que perrunamente intentara abrirse paso a través de una puerta cerrada. Russia recordaba una frase que Xan había empleado alguna vez anecdóticamente: «La pilló por su cuenta y le dio un buen repaso.» Sí, eso era lo que le estaba dando. La única vez en todo aquel tiempo en que ella se sintió excitada fue en una ocasión cuando él hizo gala de toda su fuerza bruta, y ella pudo decir que se estaba sintiendo violada y no era culpa suya. Pero este pensamiento produjo casi instantáneamente otro contrapuesto, no política ni intelectualmente, sino razonado: algo así como «¿Y para eso saqué yo dos licenciaturas y estudié historia…, para sentirme violada en una caverna?» Al principio fingió sus orgasmos. Luego empezó a fingir jaquecas. Y ahora sus jaquecas eran reales.
– ¿Por qué no vamos a un hotel esta tarde? -no paraba de preguntarle-. Aunque sólo sea para estar un par de horas…
Ella declinaba, risueña: el trabajo, las niñas… Cuando esta respuesta se revelaba incapaz de hacerle cambiar de tema, Russia recurría a salirle con cualquier cosa rara. Era una idea que se le había ocurrido: la vuelta de Xan estaba lejos de haberlo rejuvenecido. Así que le decía:
– No me parece mal una habitación de hotel, vale. Pero no me gusta que tengan espejos en los baños.
Bien es verdad que, antes de cambiar de tema, Xan objetaba:
– Pero es que no hace ninguna falta que entremos en el baño…
Russia, naturalmente, había comentado el tema con Tilda Quant, entre otros. Existía un nombre para aquello: satiriasis postraumática. Tenía algo que ver con el hipotálamo y la liberación de testosterona. Tilda le dijo que había un medicamento que podía darle (o echarle en el café): acetato de cyproterona. Su denominación comercial era Androcur.
Una tarde lo tenía de pie a su espalda mientras ella estaba sentada ante el ordenador en el escritorio, respirando encima de su hombro.
– ¿Qué es eso? -le preguntó.
– Son correos electrónicos.
– Bueno…, ¿éste qué es? ¿Y éste?
– Pornografía -respondió Russia.
Sin decir nada más, se escabulló a su planta baja con jardín al otro lado de la calle…, y regresó dos horas más tarde, oliendo a piscina pública y a descarga eléctrica. Pero, aun así, se subió encima de ella más tarde, cinco segundos después de que apagaran la luz.
Y lo peor era que todo eso no era lo peor. Ya no.
Xan necesitaba irse a la cama con su mujer por dos excelentes razones: ella era su ideal y, además, la tenía a mano. Pero también estaba siempre deseando irse a la cama con todas las demás mujeres. Si hubiera podido persuadir a Russia de que dejara de trabajar para cuidarse de las niñas y se pasara el tiempo libre en ropa interior poniéndose cremas, esto lo habría contentado. Pero Russia no estaba dispuesta a hacer semejante cosa… Cuando, titubeante, sintiéndose como en un juego de la gallina ciega, Xan se introducía a tientas en el denso dédalo de la City y llegaba a la casbah -al zoco- de Britannia Junction, rara vez veía a una mujer, de la edad que fuera, con quien habría rechazado meterse en la misma bañera. Y se daba cuenta de que ellas lo deseaban también, porque, con sutil lascivia, le hacían señas con sus bocas, sus pestañas, sus lenguas. Se vestían para él, incluso mortificaban sus cuerpos para él: todos los entresijos de sus cabezas no eran sino señales cuneiformes que le decían lo que podía esperar cuando llegara el momento. Pero el momento no llegaría nunca, porque él no podía estar seguro (a pesar de dedicar una detenida consideración al tema) de que aquellas mujeres, muchas de ellas jóvenes y fuertes, no le harían daño. Y, en cambio, podía estar seguro de que Russia no se lo haría.
A veces un picor (localizado, pongamos por caso, en el septum nasal) se nos hace mucho más intolerable que cualquier dolor…, tal vez porque tenemos la capacidad de eliminarlo instantáneamente con la simple sacudida de un dedo. Pero Xan no podía hacer eso. Le picaba el corazón, le picaba el alma. Y aquel picor estaba conectado con la necesidad de venganza. La venganza era el único alivio posible de su insoportable humillación. Y así, por la noche, cuando «invadía» a Russia, eso era precisamente lo que estaba haciendo: buscar un alivio para su humillación. De forma más distante, sentía como si alguna injusticia histórica cometida con él hubiera hallado por fin una reparación; como si su dios, inexplicablemente paralizado, volviera a ser de nuevo más poderoso que el dios de sus enemigos.
Clímax.
La jornada de Russia estaba adquiriendo ciertas proporciones. Tras pasarse despierta toda la noche con Sophie (lo cual, ahora, le proporcionaba cierta satisfacción: Xan permaneció de pie en la escalera durante horas, aguardándola), se levantó a las seis y media y desayunó con las niñas, momento en el cual notó los primeros calambres de su ciclo menstrual. A renglón seguido fue a la universidad, acabó, corrigió y dictó su conferencia. A las tres de la tarde volaría de Gatwick a Múnich, donde traduciría directamente al alemán su trabajo y lo presentaría en una conferencia sobre «Geli Raubal y Eva Braun». El único vuelo de regreso posible la llevaría a Manchester, con bastantes posibilidades de poder tomar el último expreso de la noche para Londres. Esperaba poder estar en casa a eso de las doce y media.
Ya avanzada la tarde de ese mismo día, a su marido lo asaltó una idea. Se dio cuenta de que se debía a sí mismo dos copas; dos copas, cuatro cigarrillos (y media hora de dolorosos recuerdos, es decir, si podía arreglárselas para recordar).
«Nunca llegué a tomarme esos Dickheads», se dijo en voz alta. «Iba a brindar con los muchachos, pero entonces…» Y éste fue un momento importante para él: un recuerdo nuevo que lo llevó muy cerca del epicentro. Lo impulsó a intentar algo que llevaba mucho tiempo posponiendo: una recreación del 29 de octubre… Vio cómo Imaculada bañaba a las niñas. A las seis se puso su abrigo.
– Voy a salir -dijo, y abrió la puerta de la entrada. Estaba más oscuro ahora, más avanzando el invierno, con el sol como una bola baja en el cielo. «El cielo está oscureciendo», pensó Xan Meo-. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el zorro?
Se acercó a la calle principal: a su derecha, jardines (el parque de Primrose Hill, en forma de capota de cochecito de niños); a su izquierda, espacios abiertos y la ciudad. Orilló, pues, la autovía y Camden Lock y tomó por la calle mayor de Camden, bajo las negras horcas de las luces de tráfico. A esa hora del día podías ver tipos bien trajeados que se dirigían a casa con el portafolios en una mano y una bolsa de plástico que había contenido su almuerzo en la otra. «¿Seré yo uno de éstos?», pensaba. Pues no eran sólo las mujeres: miraba también a los hombres, diferenciándolos, sopesándolos, graduándolos según su fuerza…, temiéndolos. Al hablar antes por teléfono con Pearl, se había sentido tan quebradizo como una bombilla cuando ésta le dijo que su hermano mayor, el enorme Angus, estaba sediento de que le diera la revancha. Y ahora, cuando veía (siempre estaban allí) aquellas figuras de hombres en la calle que revelaban una preparación para la violencia (o para su continuación por otros medios ), él no podía encontrar una respuesta; y tendría que encontrarla, si quería vengarse… Compró cigarrillos en un BestCost. Hasta los fluorescentes parecían colaborar en el intento de producirle dolor de cabeza.
Читать дальше