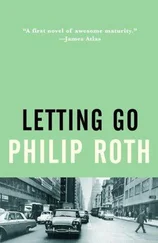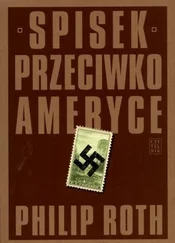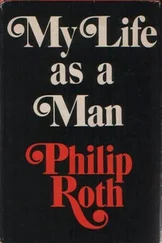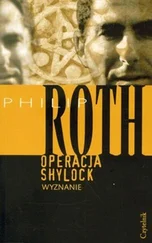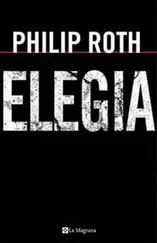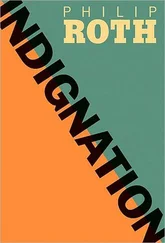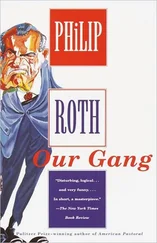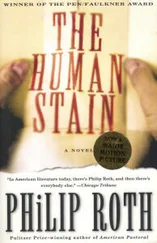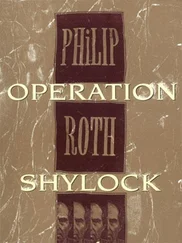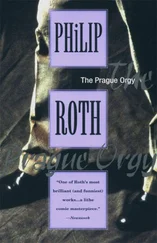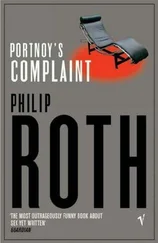Mi padre me tomaba tan en serio como los Ringold, pero no con la osadía política de Ira, ni con el ingenio literario de Murray, sino, sobre todo, con su aparente ausencia de preocupación por mi decoro, por si yo sería o no un buen muchacho. Por hacer una comparación de boxeo, los Ringold eran dos golpes en rápida sucesión, y prometían iniciarme en el gran espectáculo, en la comprensión de lo que hace falta para ser un hombre a gran escala. Los Ringold me impulsaban a reaccionar con un nivel de rigor que me parecía adecuado al hombre que soy ahora. Con ellos no se trataba de ser un buen muchacho, y lo único importante eran mis convicciones. Claro que ellos no tenían la responsabilidad de un padre, que consiste en orientar a su hijo para que se aleje de las trampas ocultas. El maestro no tiene esa preocupación por los peligros como tiene el padre. A éste le preocupa la conducta de su hijo, ha de encargarse de adaptar a su pequeño Tom Paine al medio social. Pero cuando el pequeño Tom Paine ha sido admitido entre los hombres y el padre sigue educándolo como a un muchacho, el padre está acabado. Cierto, se preocupa por las trampas, haría mal en otro caso, pero de todos modos está acabado. El pequeño Tom Paine no tiene más alternativa que prescindir de él, traicionar al padre y avanzar audazmente en línea recta hacia la primera trampa de la vida. Y entonces, por sí solo, hacer lo que aporta auténtica unidad a su existencia, ir de una trampa a otra durante el resto de sus días, hasta la tumba, la cual, si no tiene nada que la haga recomendable, por lo menos es la última trampa en la que uno puede caer.
– Escúchame bien -me dijo mi padre-, y luego decide lo que te parezca. Respeto tu independencia, hijo. ¿Quieres llevar una insignia de Wallace a la escuela? Pues llévala. Éste es un país libre. Pero has de conocer todos los hechos. No puedes tomar una decisión informada sin conocer los hechos.
¿Por qué la señora Roosevelt, la respetada viuda del gran presidente, había retirado su apoyo y se había puesto en contra de Henry Wallace? ¿Por qué el CIO, una organización de trabajadores tan ambiciosa como la que más en Estados Unidos, había retirado su dinero y su apoyo a Henry Wallace? Debido a la infiltración comunista en la campaña de Wallace. Mi padre no quería que fuese al mitin porque los comunistas casi se habían apoderado del Partido Progresista. Me dijo que o bien Henry Wallace era demasiado ingenuo para saberlo, o (lo que, por desgracia, se acercaba más a la verdad) bien era demasiado deshonesto para admitirlo, pero los comunistas, sobre todo los de los sindicatos dominados por los comunistas y ya expulsados del CIO…
– ¡Acusador de comunistas! -exclamé, y salí de casa.
Tomé el autobús 14 y fui al mitin. Allí estaba Paul Robeson, quien me tendió la mano cuando Ira me presentó como el muchacho de la escuela de quien le había hablado. «Aquí está, Paul, el chico que inició el abucheo a Stephen A. Douglas.» Paul Robeson [1], el actor y cantante negro, era uno de los presidentes del comité en pro de la candidatura de Wallace para la presidencia; el mismo que, pocos meses atrás, en una manifestación que tuvo lugar en Washington contra el proyecto de ley Mundt-Nixon, cantó 01' Man River a una multitud de cinco mil manifestantes, al pie del monumento de Washington; el mismo que no mostró temor alguno ante el Comité Judicial del Senado, y cuando, durante el interrogatorio sobre el asunto Mundt-Nixon, le preguntaron que si obedecería la ley en caso de que fuera aprobada, respondió que la violaría, y cuando le preguntaron que qué era lo que defendía el Partido Comunista, respondió con igual rotundidad: «La igualdad absoluta de los negros». Paul Robeson me estrechó la mano y me dijo: «No pierdas el valor, muchacho». Estar allí, detrás del escenario, con los actores y oradores, rodeado al mismo tiempo por dos nuevos y exóticos mundos, el ambiente izquierdista y el mundo de las bambalinas, era tan emocionante como lo habría sido estar sentado en el banquillo con los jugadores durante un partido de la liga principal. Entre bastidores oí de nuevo la representación que Ira hacía de Abraham Lincoln, sin que esta vez atacara a Stephen A. Douglas, sino a quienes fomentaban la guerra en ambos partidos políticos: «Apoyan a regímenes reaccionarios en todo el mundo, arman a Europa Occidental contra Rusia, militarizan a Estados Unidos…». Vi al mismo Henry Wallace a menos de seis metros de él, antes de que saliera al escenario para dirigirse al público, y luego permanecí casi a su lado cuando Ira le susurró algo en la recepción de gala después del mitin. Miré fijamente al candidato presidencial, hijo de un agricultor republicano de Iowa, cuyo aspecto y manera de hablar no podían ser más norteamericanos, un político que estaba en contra de los altos precios, los grandes negocios, la segregación y la discriminación, que se oponía a contemporizar con dictadores como Francisco Franco y Chiang Kai-Shek, y yo recordaba lo que Fast había escrito sobre Paine: «Sus pensamientos e ideas estaban más próximos a los del trabajador medio de lo que estarían jamás los de Jefferson». Y en 1954, seis años después de aquella noche en el Mosque, cuando el candidato del hombre medio, el candidato del pueblo y el partido del pueblo hacían que se me pusiera la carne de gallina al cerrar los puños y gritar desde el atril: «Estamos en medio de un feroz ataque contra nuestra libertad», rechazaron mi solicitud de una beca Fulbright.
Yo no tenía absolutamente la menor importancia, y, sin embargo, el fanatismo vertido en la derrota de los comunistas me alcanzó incluso a mí.
Iron Rinn había nacido en Newark dos décadas antes que yo, en 1913. Fue un muchacho pobre, de familia violenta que vivía en un barrio duro. Asistió a la escuela media Barringer, donde le fue mal en todas las asignaturas excepto en Educación Física. Tenía mala vista y usaba unas gafas inútiles, por lo que apenas podía leer los libros de texto y, no digamos, lo que el profesor escribía en la pizarra. Ni veía ni podía aprender, y un día, como él mismo contaba, «no me desperté para ir a la escuela».
Ira ni siquiera mencionaba de pasada a su padre, suyo y de Murray. Todo lo que me dijo, en los meses que siguieron al mitin de Wallace, se resumía en estas frases: «No podía hablar con mi padre. Jamás prestaba la menor atención a sus dos hijos, y no lo hacía a propósito. Así era su naturaleza bestial». La madre, a la que recordaba con cariño, murió cuando él tenía siete años, y se refería a su sustituía como «la madrastra de los cuentos de hadas, una auténtica zorra». Abandonó la escuela al cabo de año y medio y, un mes después, dejó la casa para siempre, a los quince años, y encontró un empleo de cavador de zanjas en Newark. Hasta que estalló la guerra. Mientras el país estaba sumido en la depresión, fue de un lado a otro, primero a Nueva Jersey y luego a lo largo y ancho de Estados Unidos, aceptando cualquier trabajo que le saliera, sobre todo tareas que exigían una espalda fuerte. Inmediatamente después de Pearl Harbor se alistó en el ejército. No veía el gráfico para determinar la agudeza visual, pero había una larga cola de jóvenes en espera de que los examinaran, por lo que Ira se acercó al gráfico, memorizó el mayor número posible de signos, regresó a su sitio en la cola y así fue como pasó el examen físico. Cuando lo licenciaron, en 1945, estuvo un año en Calumet City, estado de Illinois, donde compartió una habitación con el amigo más íntimo entre los que había hecho en la mili, un obrero metalúrgico comunista llamado Johnny O'Day. Los dos habían sido estibadores militares en los muelles de Irán, donde descargaban piezas de equipo en préstamo y arriendo que se enviaban por ferrocarril a la Unión Soviética a través de Teherán. Debido a la fuerza que demostraba, O'Day llamaba a su amigo «Ira, Hombre de Hierro». Por las noches, O'Day enseñaba al Hombre de Hierro a leer libros y escribir cartas, y le proporcionó una educación marxista.
Читать дальше