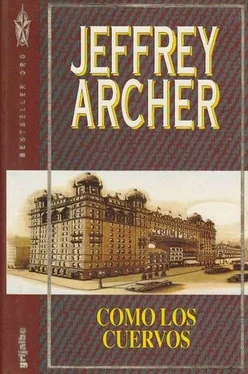«Bastardo, bastardo, bastardo» sigue siendo todavía mi primer recuerdo. Faltaban tres meses para que cumpliera los seis años, y lo gritó una niña desde el otro extremo del patio de recreo, señalándome mientras bailaba de un lado a otro. El resto de la clase se quedó quieta y observó, hasta que corrí hacia ella y la empujé contra la pared.
– ¿Qué significa eso? -pregunté, estrujándole los brazos.
– No lo sé -contestó, estallando en lágrimas-. Oí a mi mamá decirle a mi papá que eras un pequeño bastardo.
– Yo sé lo que significa esa palabra -dijo una voz detrás de mí. Me volví y descubrí que los demás alumnos de la clase me rodeaban, pero no sabía quién había hablado.
– ¿Qué significa? -pregunté de nuevo, en voz más alta.
– Dame seis peniques y te lo diré. -Miré a Neil Watson, el chulo de la clase, que siempre se sentaba detrás de mí.
– Sólo tengo tres peniques.
– Muy bien, te lo diré por tres peniques -dijo, después de reflexionar unos momentos.
Se acercó a mí, extendió la palma de la mano y esperó hasta que yo desdoblé mi pañuelo y le entregué toda mi semanada. Ahuecó las manos y susurró en mi oído:
– No tienes padre.
– ¡Eso no es verdad! -grité, y empecé a golpearle en el pecho, pero era mucho más grande que yo y se rió de mis débiles esfuerzos. Sonó el timbre que indicaba el fin del recreo y todos corrimos a la clase. Varios niños rieron y chillaron al unísono «Bastardo, bastardo, bastardo».
La niñera vino a buscarme al colegio aquella tarde, y en cuanto nos distanciamos de mis compañeros le pregunté qué quería decir la palabra.
– Es una pregunta muy desagradable, Daniel -se limitó a responder-, y sólo espero que no te enseñen ese tipo de cosas en el Oratorio. Nunca más vuelvas a mencionarme esa palabra, por favor.
Después de tomar el té en la cocina, y cuando la niñera salió para prepararme el baño, le pregunté a la cocinera qué quería decir bastardo.
– Le aseguro que no lo sé, amo Daniel, y le aconsejo que no se lo pregunte a nadie -me contestó.
No me atreví a preguntárselo a mis padres por temor a que Neil Watson hubiera dicho la verdad, y pasé toda la noche despierto, pensando en cómo podría averiguarlo.
Al día siguiente, mi madre ingresó en el hospital, y no volvió a casa en mucho tiempo. Menciono esto porque papá estaba tan preocupado que no me dio dinero durante las tres semanas siguientes, y para entonces debí perder todo el interés en averiguar qué significaba la palabra. Sin embargo, me preocupó la posibilidad de que llamarme bastardo y el ingreso de mi madre en el hospital, sin volver con el bebé prometido, todo en el mismo día, pudieran ser hechos relacionados entre sí.
Una semana después, la niñera me llevó a visitar a mamá al hospital de San Guido, pero no recuerdo casi nada, excepto que estaba muy blanca. Le prometí que trabajaría aún más cuando volviera al colegio. Recuerdo la alegría que sentí cuando por fin regresó a casa.
El siguiente episodio de mi vida con recuerdo con toda claridad fue ir al colegio de San Pablo a la edad de once años. Allí me hicieron trabajar de verdad por primera vez en mi vida. En la escuela preparatoria había destacado en casi todas las asignaturas sin necesidad de esforzarme más que cualquier otro niño, y no me preocupaba que me llamaran «empollón». En San Pablo había montones de chicos inteligentes, pero ninguno me llegaba a la suela del zapato en mates. No sólo me gustaba la asignatura tanto como parecía aterrorizar a mis compañeros, sino que las notas de los exámenes finales siempre ponían muy contentos a mamá y papá. Apenas podía esperar a la siguiente ecuación de álgebra, un rompecabezas geométrico o el desafío de resolver una prueba aritmética en mi cabeza, en tanto los demás necesitaban llenar una página con cifras.
Me iba bastante bien en las demás materias y, aunque no descollaba en los juegos, me aficioné al violoncelo y me invitaron a tocar más adelante en la orquesta del colegio; sin embargo, mi maestro decía que todo esto carecía de importancia, pues estaba claro que iba a ser matemático durante toda la vida. No supe lo que quería decir en aquel momento, pues sabía que papá había dejado el colegio a los catorce años para encargarse del puesto de frutas y verduras de mi bisabuelo en Whitechapel, y aunque mamá había ido a la universidad de Londres todavía tenía que trabajar en Chelsea Terrace, 1, para que papá no perdiera «el estilo al que se había acostumbrado». Al menos, eso le decía mamá durante el desayuno de vez en cuando.
Fue por aquel entonces cuando descubrí lo que realmente significaba la palabra «bastardo». Estábamos en clase, leyendo en voz alta King John, y se lo pregunté al señor Quilter, mi profesor de inglés, sin llamar demasiado la atención sobre la pregunta. Uno o dos chicos volvieron la cabeza y rieron con disimulo, pero esta vez no me señalaron con el dedo ni susurraron y, cuando me revelaron el significado, pensé que Neil Watson no había errado tanto. Al menos, comprendí que la acusación no me concernía, pues papá y mamá siempre habían estado juntos, por lo que yo recordaba. Siempre habían sido el señor y la señora Trumper.
Supongo que habría olvidado aquel temprano incidente, de no haber bajado una noche a la cocina para beber un vaso de leche. Escuché una conversación entre Joan Moore y Harold, el mayordomo.
– El pequeño Daniel va muy bien en el colegio -dijo Harold-. Habrá heredado el cerebro de su madre.
– Es verdad, pero recemos para que nunca averigüe la verdad sobre su padre. -Estas palabras me dejaron petrificado en la escalera. Seguí escuchando con suma atención.
– Bien, una cosa es segura -dijo Harold-. La señora Trentham nunca admitirá que el chico es su nieto. Dios sabe a quién irá a parar todo ese dinero.
– Al capitán Guy ya no, seguro -dijo Joan-, Es posible que ese inútil de Nigel se haga con todo el lote.
Después, la conversación se centró en quién prepararía el desayuno, así que volví con sigilo a mi habitación, pero no logré dormir.
Aunque me senté en aquellos peldaños durante muchos meses, esperando obtener una información vital de sus labios, nunca volvieron a tocar el tema.
La siguiente vez que oí el apellido «Trentham» fue años después, cuando la marquesa de Wiltshire, una amiga íntima de mi madre, vino a tomar el té. Aunque ya tenía doce años, me enviaron a jugar, pero me quedé en el vestíbulo cuando escuché una pregunta de mi madre.
– ¿Asististe al funeral de Guy?
– Sí, pero no fue bien recibido por los bondadosos feligreses de Ashurst -le aseguré a la marquesa-. Los que se acordaban bien de él se comportaron como si les hubieran quitado un peso de encima.
– ¿Estaba presente sir Raymond?
– No, brilló por su ausencia -fue la respuesta-. La señora Trentham proclamó que estaba demasiado viejo para viajar, un triste recordatorio para todos de que todavía aspira a heredar una considerable fortuna en un futuro no muy lejano.
Estos nuevos datos carecieron de sentido para mí.
La única ocasión posterior en que el apellido Trentham se mentó en mi presencia fue durante una conversación entre mi padre y el coronel Hamilton. Éste se iba de casa después de una entrevista privada celebrada en el estudio.
– Por más que le ofrezcamos a la señora Trentham -se limitó a decir mi padre-, nunca nos venderá esos pisos.
El coronel cabeceó furiosamente, pero sólo farfulló:
– Maldita mujer.
Cuando mis padres se fueron de casa, busqué en el listín el apellido Trentham. Sólo localicé uno: el mayor G. H. Trentham, MP, Chester Square, 14. No supe más que antes.
Читать дальше