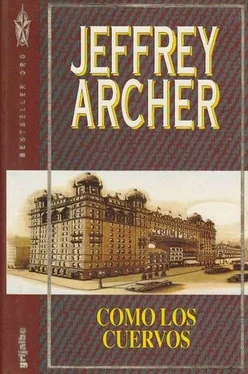– Nos hemos comunicado con la directora de Santa Hilda, una tal señora Culver, y no ha podido mostrarse más cooperativa -dijo Roberts y Charlie sonrió-. Resulta que entre esos años fueron registrados diecinueve niños en el orfanato, ocho niños y once niñas. De las once niñas ya sabemos que nueve no tenían uno de los progenitores vivo en ese tiempo. De estas nueve hemos logrado contactar con siete, cinco de las cuales tienen algún familiar vivo que podría atestiguar acerca de quiénes era sus padres, hay una cuyos padres murieron en accidente de coche, y la otra es originaria de aquí. Las dos que quedan han resultado más difíciles para seguirles la pista, de modo que pensé que tal vez le gustaría hacer una visita a Santa Hilda y examinar los archivos usted mismo.
– ¿Qué hay del personal del orfanato?
– Sólo ha sobrevivido una cocinera de ese período, y ella dice que nunca hubo ninguna niña de apellido Trentham ni parecido en Santa Hilda, y que no recuerda a ninguna Margaret. Nuestra última esperanza podría ser una tal señorita Benson.
– ¿Señorita Benson?
– Sí, era la directora en ese tiempo y ahora reside en un asilo muy exclusivo llamado Maple Lodge, al otro lado de la ciudad.
– No está nada mal, señor Roberts -dijo Charlie-. Pero ¿cómo se las arregló para conseguir que la señora Culver se mostrara tan dispuesta a colaborar en tan poco tiempo?
– Recurrí a esos métodos que supongo son más conocidos en la facultad de Derecho de Whitechapel que en la de Harvard, sir Charles.
Charlie lo miró burlón.
– Parece ser que en Santa Hilda están organizando una colecta para tener un minibús…
– ¿Un minibús?
– Que necesitan tanto en el orfanato para viajes…
– De modo que usted sugirió que yo…
– Podría tal vez colaborar con una rueda o dos si…
– Ellos a su vez podían tal vez…
– Colaborar. Exactamente.
– Aprende usted muy rápido, Roberts, debo reconocerlo.
– Y como no hay tiempo que perder, deberíamos salir hacia Santa Hilda de inmediato, para que pueda echar una mirada a esos archivos.
– Pero nuestra mejor apuesta seguramente será la señorita Benson.
– Estoy de acuerdo con usted, sir Charles. Y he programado una visita para esta tarde, tan pronto terminemos en Santa Hilda. Por cierto, cuando la señorita Benson era la directora, se la conocía por el apodo «El Dragón», no sólo por los niños, sino también por el personal, de modo que no tengo motivos para pensar que se mostrará más dispuesta a colaborar que Walter Slade.
Cuando llegaron al orfanato, Charlie fue recibido en la puerta por la directora. La señora Culver llevaba un elegante vestido verde que mostraba indicios de haber sido planchado hacía poco. Evidentemente, la señora había decidido tratar a su benefactor en potencia como si de Nelson Rockefeller se tratara, porque lo único que faltaba era una alfombra roja de la puerta al estudio.
Al entrar Charlie y Trevor Roberts en la habitación se pusieron de pie los dos jóvenes abogados que se habían pasado toda la noche revisando los archivos, informándose de todo lo que había que saber sobre horarios de dormitorio, imposiciones de obediencia, deberes en la cocina, méritos y mala conducta.
– ¿Algún progreso con esos nombres? -preguntó Roberts.
– Ah, sí, dos. ¿No les parece emocionante? -exclamó la señora Culver yendo y viniendo por la sala ordenando todo lo que parecía estar fuera de su lugar-. Me preguntaba…
– No tenemos ninguna prueba todavía -dijo un joven legañoso-, pero una de ellas parece cumplir los requisitos a la perfección. No encontramos ningún dato de la niñita antes de los dos años. Lo que es más importante aún es que fue registrada en Santa Hilda precisamente al mismo tiempo en que el capitán Trentham estaba en prisión esperando la sentencia.
– Y la cocinera también se acuerda de la época en que ella era una fregona -interrumpió la señora Culver- que la niñita llegó a medianoche, acompañada por una dama muy bien vestida y de aspecto severo que tenía un acento oh-la-lá que entonces…
– Aquí entra la señora Trentham -dijo Charlie-. Sólo que el apellido de la niña evidentemente no es Trentham.
El joven ayudante comprobó con los apuntes que tenía esparcidos encima de la mesa.
– No, señor -dijo-. Esta niñita fue registrada con el nombre de señorita Cathy Ross.
Charlie sintió que le flaqueaban las piernas. Roberts y la señora Culver se precipitaron a sentarlo en el único sillón cómodo de la habitación. La señora Culver le soltó la corbata y le desabotonó el cuello de la camisa.
– ¿Se encuentra bien, sir Charles? -preguntó-. Debo decir que no lo parece…
– Justo delante de mis ojos todo el tiempo -dijo Charlie-, Ciego como un murciélago, fue como me describió con toda razón Daphne.
– No estoy seguro de entenderle -dijo Roberts.
– No estoy muy seguro yo tampoco.
Charlie se volvió a mirar al nervioso mensajero responsable de dar la noticia.
– ¿Dejó Santa Hilda para estudiar en la universidad de Melbourne? -le preguntó.
Esta vez el ayudante comprobó dos veces sus notas.
– Sí, señor. Se matriculó en el curso del cuarenta y dos y terminó en el cuarenta y cinco.
– Y allí estudio Historia e Inglés.
Los ojos del ayudante recorrieron los papeles que tenía delante.
– Exactamente, señor -dijo sin poder ocultar su sorpresa.
– ¿Y jugaba al tenis por casualidad?
– El ocasional partido en segunda categoría en la universidad.
– Pero sabía pintar.
– Ah, eso sí -dijo la señora Culver-, y lo buena que era, sir Charles. Aún tenemos una muestra de su trabajo en el comedor, un paisaje de bosque, creo que con influencia de Sisley. En realidad me atrevería a decir…
– ¿Puedo ver el cuadro, señora Culver?
– Pero por supuesto, sir Charles. -La directora sacó una llave del primer cajón del lado derecho de su escritorio y dijo-: Sígame, por favor.
Charles se levantó algo tambaleante de su sillón y siguió a la señora Culver que salió de su estudio y recorrió un largo corredor en dirección al comedor. Abrió la puerta con su llave. Trevor Roberts caminaba junto a Charlie, aún perplejo, pero se abstuvo de preguntar nada.
Al entrar en el comedor, Charlie se detuvo en seco y dijo:
– Soy capaz de detectar un Ross a veinte pasos.
– ¿Cómo ha dicho, sir Charles?
– No tiene importancia, señora Culver -dijo Charles parándose frente al cuadro y contemplando el paisaje de bosques moteados de verdes y marrones.
– Hermoso, ¿verdad, sir Charles? Verdadera comprensión del uso del color. Me atrevería a decir…
– Me gustaría saber, señora Culver, si a usted le parecería justo un trueque de este cuadro por un minibús.
– Un trueque muy justo -dijo sin vacilar la señora Culver-, En realidad estoy segura de que…
– ¿Y sería demasiado pedirle que escribiera al dorso del cuadro «pintado por la señorita Cathy Ross» además de las fechas del período en que ella residió en Santa Hilda?
– Encantada, sir Charles. -La señora Culver avanzó un paso y descolgó el cuadro, y luego dio la vuelta al marco para que todos lo vieran. Aunque descolorido por el tiempo, lo que sir Charles había pedido ya estaba escrito y era claramente legible a los ojos.
– Tenga la bondad de disculparme, señora Culver -dijo Charlie-. A estas alturas ya debería conocerla bien.
Sacó su billetero de un bolsillo interior, firmó un cheque en blanco y se lo entregó a la señora Culver.
– ¿Pero cuánto…? -empezó a decir la directora.
– Lo que sea que cueste -fue toda la respuesta de Charlie, habiendo dado por fin con una forma de dejar sin habla a la señora Culver.
Читать дальше