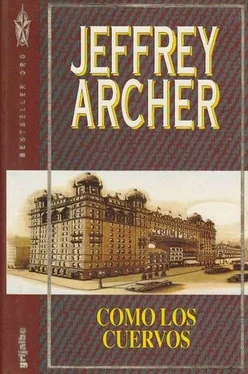– No es necesario que lleve estas cosas al hotel -dijo mientras sostenía la puerta abierta para que pasara Charlie-, Déjelas en el coche.
– ¿Es ése un buen consejo legal? -preguntó Charlie ya sin aliento tratando de seguir el paso del joven.
– Ciertamente lo es, sir Charles, porque no tenemos tiempo que perder.
Se detuvieron en la acera y un chófer cargó el equipaje en el maletero mientras Charlie y el señor Roberts subían al asiento de atrás.
– El cónsul general británico lo invita a un cóctel en su residencia esta tarde a las seis, pero yo necesito que tome el último vuelo a Melbourne esta noche. Como sólo nos quedan seis días, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciarlos en la ciudad equivocada.
Tan pronto revisó una gruesa carpeta y comenzó a escuchar los planes del joven abogado para los días siguientes, Charlie supo que le iba a gustar el señor Roberts. Charlie escuchaba atentamente todo lo que Roberts le iba diciendo, pidiéndole sólo de vez en cuando que le repitiera o explicara algo con más detalle, mientras trataba de acostumbrarse al estilo del señor Roberts, tan diferente de cualquier abogado que hubiera conocido en Inglaterra. Cuando le pidió al señor Harison que le buscara el joven abogado más listo de Sydney, jamás se imaginó que su viejo amigo iba a elegir a alguien de estilo tan distinto al suyo.
Mientras el coche se deslizaba por la autopista en dirección a la residencia del cónsul general, Roberts continuaba su detallado informe aguantando varias carpetas sobre sus rodillas.
– Sólo vamos a este cóctel con el cónsul general -explicó-, por si se presentara el caso en que necesitáramos ayuda para abrir puertas pesadas. Luego nos marchamos a Melbourne, porque cada vez que alguien de mi oficina encuentra algo que podría considerarse una pista, siempre parece acabar en el escritorio del comisario de policía de Melbourne. He concertado una entrevista para que vea al nuevo comisario por la mañana, pero como le he dicho, el señor Reed no se ha mostrado en absoluto dispuesto a colaborar con mi gente.
– ¿Eso por qué?
– Hace muy poco que está en el cargo e intenta demostrar desesperadamente que todo el mundo será tratado con imparcialidad, excepto los inmigrantes ingleses.
– ¿Qué problema tiene?
– Como todos los australianos de la segunda generación, odia a los británicos, o al menos hace como que los odia. -Roberts sonrió-. De hecho, creo que sólo hay un grupo de personas al que odia más.
– ¿Los delincuentes?
– No. Los abogados -repuso Roberts-. De modo que ahora comprenderá por qué la suerte está en contra nuestra.
– ¿Ha logrado sacarle algo?
– No mucho. Lo más que ha estado dispuesto a revelar ya estaba en el registro público, a saber, que el veintisiete de julio de mil novecientos veintiséis Guy Trentham mató a su esposa en un arranque de furia, apuñalándola varias veces mientras ella se bañaba y manteniéndola bajo el agua después, para asegurarse de que no sobreviviría, página dieciséis de su carpeta. También sabemos que el veintitrés de abril de mil novecientos veintisiete lo colgaron por el asesinato, a pesar de varias súplicas de indulto al gobernador general. Lo que nos ha sido imposible descubrir es si le sobrevivió algún hijo. El Melbourne Age fue el diario que publicó el reportaje del juicio, y no menciona ningún hijo. Eso no es de extrañar, puesto que el juez podría haber prohibido tal referencia en el tribunal a no ser que aportara alguna luz sobre el crimen.
– ¿Pero y el nombre de soltera de la esposa? Eso sería un camino mejor a seguir.
– Esto no le va a gustar, sir Charles -dijo Roberts.
– ¿A ver?
– Su apellido era Smith, Anna Hellen Smith; por ese motivo nos concentramos en Trentham.
– Y hasta aquí no han conseguido ninguna pista firme.
– Me temo que no. Si hubo algún niño de apellido Trentham en Australia en esa época, ciertamente no hemos sido capaces de localizarle. Mi personal ya ha entrevistado a todos los Trentham que aparecen en el registro nacional, incluido uno de Coorabulka, una población de once habitantes a la que se tarda tres días en llegar, en coche y a pie.
– A pesar de todos sus esfuerzos, Roberts, pienso que aún quedan piedras por remover.
– Posiblemente -dijo Roberts-, Incluso llegué a preguntarme si tal vez Trentham se había cambiado el apellido cuando llegó a Australia, pero el comisario de policía pudo confirmar que el dosier que tenía en Melbourne lleva el nombre de Guy Francis Trentham.
– ¿De modo que si el apellido no cambió podría ser posible localizar algún hijo o hija?
– No necesariamente. Hace muy poco tuve en mis manos un caso de una clienta cuyo marido fue enviado a prisión. Ella tomó de nuevo su apellido de soltera y se lo puso a su hijo; llegó a demostrarme un sistema infalible por entonces para eliminar el apellido original de los registros. Además, teniendo en cuenta que en este caso nos enfrentamos a un niño o niña que pudo haber nacido en cualquier momento entre mil novecientos veintitrés y veinticinco, hay que pensar que la eliminación de sólo una hoja de papel podría haber bastado para borrar toda conexión que haya podido tener con Guy Trentham. Si ha ocurrido eso, encontrar a ese niño o esa niña en un país del tamaño de Australia sería como buscar la proverbial aguja en un pajar.
– Y sólo tengo seis días -dijo con dolor Charlie.
– No me lo recuerde -dijo Roberts en el momento en que el coche pasaba por las puertas de la residencia del cónsul general en Goldfield House, aminorando la velocidad a un ritmo más tranquilo por el camino de entrada.
– He asignado una hora para esta fiesta, no más -añadió el joven-. Todo lo que deseo del cónsul general es una promesa de que telefoneará al comisario de policía de Melbourne para pedirle que colabore cuanto le sea posible. Pero cuando yo diga que debemos marcharnos, sir Charles, quiere decir que debemos marcharnos.
– Entendido -dijo Charlie, sintiéndose nuevamente soldado raso desfilando por Edimburgo.
– Por cierto -exclamó Roberts-, el cónsul general es sir Oliver Williams. Sesenta y uno, ex oficial de la Guardia, procedente de un lugar llamado Turnbridge Wells.
Dos minutos después entraban al gran salón de baile de la Casa de Gobierno.
– Me alegro tanto de que haya podido venir, sir Charles -dijo un hombre alto elegantemente vestido con un traje a rayas de botonadura doble y corbata de la Guardia.
– Gracias, sir Oliver.
– ¿Y qué tal el viaje, amigo?
– Cinco escalas para cargar combustible y ningún aeropuerto que supiera servir una taza de té decente.
– Entonces le vendrá bien uno de éstos -sugirió sir Oliver ofreciéndole whisky doble que tomó hábilmente de una bandeja que pasaba-, Y pensar -continuó el diplomático- que pronostican que nuestros nietos podrán hacer todo el viaje de Sydney a Londres en un vuelo sin escalas en menos de un día. Sin embargo, la suya fue una experiencia mucho más agradable que lo que tuvieron que soportar los primeros colonizadores.
– Una pequeña compensación -a Charlie no se le ocurrió otra respuesta más adecuada mientras pensaba en el contraste entre el candidato del señor Harrison en Australia y el representante de la Reina.
– Cuénteme qué lo ha traído a Sydney -continuó el cónsul general-, ¿Hemos de suponer que el carretón más grande del mundo abrirá sus puertas en este lado del globo?
– No, sir Oliver. Se librarán de eso aquí. He venido en breve visita particular, con la intención de solucionar algunos asuntos familiares.
– Bueno, si hay alguna cosa que yo pueda hacer para ayudarle -dijo el anfitrión, tomando un vaso de ginebra de otra bandeja que pasaron- basta con que me lo haga saber.
Читать дальше