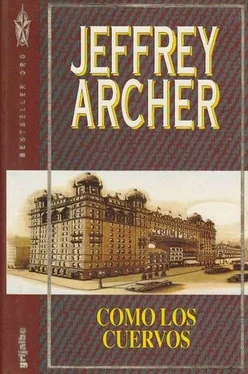Cuando el pequeño óleo de sir Charles reemplazó al Canaletto, experimentó cierta inquietud. Tal vez se debía a la forma de iluminar el lienzo, pero ahora no cabía duda de que se trataba también de una obra maestra. Su pensamiento instantáneo fue que, de haber tenido quinientas libras, habría pujado por él.
El clamor que se elevó después de retirar el cuadro aumentó el nerviosismo de Cathy. Pensó que el acusador tal vez estaba en lo cierto cuando afirmó que la pintura era de Bronzino. Nunca había visto un ejemplo mejor de sus clásicos halos bañados por el sol. Lady Trumper y Simón no echaron las culpas a Cathy, y continuaron asegurando a todo el mundo que la galería conocía la obra desde hacía varios años.
Cuando terminó la subasta, Cathy examinó las etiquetas para comprobar que estuvieran en su correcto orden y, sobre todo, para que no cupieran dudas sobre quién había comprado cada artículo. Simón estaba informando al dueño de una galería, cuyos cuadros no habían alcanzado el precio mínimo y deberían venderse de forma privada. Se quedó helada cuando oyó que lady Trumper le decía a Simón, después de que el marchante se fuera:
– Otra vez esa maldita Trentham con sus trucos. ¿La viste en la parte de atrás?
Simón asintió, pero no hizo ningún comentario.
Una semana después de que el obispo de Reims emitiera su veredicto, Simón invitó a Cathy a cenar en su piso de Pimlico.
– Una pequeña celebración -añadió, explicando que había invitado a todos los implicados en la subasta italiana.
Cathy llegó aquella noche y encontró a varios miembros del departamento de Maestros Clásicos disfrutando ya de una copa de vino. Cuando se sentaron a cenar, sólo faltaba Rebecca Trumper. Advirtió de nuevo la atmósfera familiar que los Trumper creaban, aun en su ausencia, y todos los invitados disfrutaron de una cena excelente, compuesta de ensalada de aguacates con bacon, seguida de pato salvaje, que Simón les había preparado. Un joven llamado Julián, que trabajaba en el departamento de libros curiosos, y ella se quedaron para ayudar a despejar la mesa cuando todos los demás se marcharon.
– Ni se os ocurra lavarlos -dijo Simón-. La mujer de la limpieza se encargará por la mañana.
– Una típica actitud machista -comentó Cathy, poniéndose a lavar los platos-. Sin embargo, debo admitir que me he quedado por otro motivo.
– ¿Y cuál es? -preguntó él, cogiendo un paño en un débil intento de ayudar a Julián a secarlos.
– ¿Quién es la señora Trentham? -preguntó Cathy de sopetón. Simón se volvió para mirarla-. Oí que Becky te mencionaba el nombre después de la subasta, y cuando aquel hombre de la chaqueta de tweed que había montado el número desapareció.
Simón tardó un poco en contestar, como si sopesara sus palabras. Se decidió después de secar los platos.
– Se remonta a mucho tiempo atrás, incluso antes de mi época. No olvides que trabajé con Becky en «Sotheby's» durante cinco años antes de que me ofreciera un empleo en «Trumper's». Para ser sincero, no estoy seguro de por qué la señora Trentham y ella se odian tanto, pero sé que el hijo de la señora Trentham y sir Charles sirvieron en el mismo regimiento durante la Primera Guerra Mundial, y que Guy Trentham tuvo algo que ver con el cuadro de la Virgen y el Niño que nos vimos obligados a retirar de la subasta. Lo único que he podido averiguar durante estos años es que el hijo se largó a Australia poco después… Esa era una de mis mejores tazas de té.
– Lo siento muchísimo -dijo Cathy-, Qué torpe soy. -Se agachó y recogió los pedazos de porcelana esparcidos sobre el suelo de la cocina-, ¿Dónde puedo encontrar una igual?
– En el departamento de porcelana de «Trumper's» -contestó Simón-, Cuestan unos dos chelines cada una. -Cathy lanzó una carcajada-. Sigue mi consejo. Recuerda que los empleados más antiguos observan una regla estricta sobre la señora Trentham -. Cathy dejó de recoger los fragmentos y le miró-. No la mencionan delante de lady Trumper si ella no saca a relucir el tema, y nunca pronuncian el apellido Trentham delante de sir Charles. Si lo hicieras, creo que te despediría en el acto.
– No correré ese riesgo -dijo Cathy-. Ni siquiera le conozco. De hecho, lo más cerca que he estado de él fue en la subasta italiana, cuando le vi en la octava fila.
– Estupendo. ¿Te gustaría acompañarme a una fiesta para celebrar la inauguración de la casa de los Trumper? Tendrá lugar el próximo jueves en su casa de Eaton Square.
– ¿Hablas en serio?
– Por supuesto. De todos modos, no creo que sir Charles aprobara que me presentara en compañía de Julián.
El joven se sonrojó.
– ¿No considerarían un poco presuntuoso que un miembro tan joven de la plantilla se presentara del brazo del jefe del departamento?
– Sir Charles, no. No sabe lo que quiere decir «presuntuoso».
Cathy se pasó muchas horas, aprovechando los descansos para comer, recorriendo las boutiques de Chelsea, hasta elegir lo que ella consideraba apropiado para la fiesta de los Trumper. Se decidió por un vestido de color girasol, con un cinturón ancho que la dependienta describió como ideal para una fiesta. Cathy temió en el último minuto que su largo, o escaso largo, fuera demasiado atrevido para una ocasión tan señalada. Sin embargo, cuando Simón la recogió, sólo hizo un comentario.
– Vas a causar sensación, te lo prometo.
Esta vehemente afirmación la tranquilizó…, al menos hasta que llegaron al último peldaño de la mansión de Eaton Square.
Cuando Simón llamó a la puerta, Cathy confió en que no se notara demasiado que nunca la habían invitado a una mansión tan bella. No obstante, sus inhibiciones se desvanecieron en cuanto el mayordomo les abrió la puerta. Se regaló la vista al instante con el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Mientras otros invitados vaciaban las, al parecer, interminables botellas de champagne y se atracaban de canapés, ella concentró su atención en los cuadros y empezó a subir la escalera, saboreando aquellas raras exquisiteces una a una.
Primero había un Courbet, un bodegón realizado con magníficos rojos, naranjas y verdes; después, dos palomas de Picasso, rodeadas de flores rosadas, y cuyos picos casi se tocaban; un escalón más y se encontró ante un Picasso, que plasmaba a una anciana llevando un haz de heno y en el que destacaban diferentes tonos de verde. Se quedó boquiabierta al ver el Sisley, un tramo del Sena en el que predominaban los tonos pastel.
– Ése es mi favorito -dijo una voz detrás de ella. Cathy se volvió y vio a un joven alto, de cabello revuelto, sonriéndole de una forma encantadora. Su esmoquin no le caía muy bien, su pajarita necesitaba un ajuste y se apoyaba en la balaustrada como si, sin su sostén, fuera a derrumbarse.
– Muy hermoso -admitió ella-. Cuando era más joven pintaba un poco, pero un Sisley me convenció de que debía dejarlo.
– ¿Por qué?
Cathy suspiró.
– Sisley pintó aquel cuadro cuando tenía diecisiete años y aún iba al colegio.
– Vaya, vaya -dijo el joven-. Una experta entre nosotros. -Cathy sonrió a su nuevo acompañante-, ¿Te apetece echar una ojeada a otras obras de sir Charles que se exhiben en el pasillo de arriba?
– ¿Crees que le molestará?
– Yo no diría eso. Después de todo, ¿de qué sirve ser coleccionista si no dejas que los demás admiren lo que has comprado?
Cathy, más confiada, subió otro peldaño.
– Santo Dios -exclamó -. Un Sickert de la primera época. Muy pocos se han puesto en venta.
– Es obvio que trabajas en una galería de arte.
– Trabajo en «Trumper's» -dijo Cathy con orgullo-. Chelsea Terrace, número 1. ¿Y tú?
Читать дальше