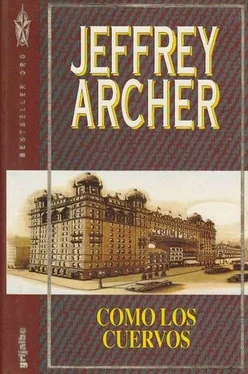– Cuarenta mil -anunció Simón, cuando otra nube de humo se elevó de la parte trasera. Habíamos sobrepasado las estimaciones de Daphne, aunque ninguna emoción se reflejó en su rostro.
– Cincuenta mil.
En mi opinión, era una puja difícil de superar. Miré al palco y vi que la mano izquierda de Simón temblaba.
– Cincuenta mil -repitió, con cierto nerviosismo, cuando un nuevo postor de la primera fila, al que no reconocí, empezó a cabecear furiosamente.
El cigarrillo echó otra nube de humo.
– Cincuenta y cinco mil.
– Sesenta mil. -Simón concentró su atención en el postor desconocido, quien confirmó su insistencia con un brusco asentimiento.
– Sesenta y cinco mil.
El representante de Mellon continuaba echando humo, pero cuando Simón miró al postor de la primera fila recibió una vigorosa sacudida de cabeza.
– Sesenta y cinco mil, en la parte de atrás. Sesenta y cinco mil, ¿alguien ofrece más? -Simón miró al postor de la primera fila-. Ofrezco el Canaletto por sesenta y cinco mil libras, sesenta y cinco mil libras a las dos, vendido por sesenta y cinco mil libras. -Simón dio el martillazo definitivo antes de que hubieran transcurrido dos minutos desde la primera oferta, y yo marqué ZIHHH en mi catálogo, mientras una espontánea salva de aplausos brotaba del público…, lo nunca visto en el número 1.
Todo el mundo se puso a hablar en voz alta. Simón se volvió hacia mí.
– Lamento la equivocación, Becky -susurró. Entonces comprendí que el salto de cuarenta a cincuenta mil se debía a que los nervios habían traicionado al subastador.
Reflexioné sobre los posibles titulares de los periódicos que aparecerían al día siguiente: «Precio récord por un Canaletto en la subasta celebrada en Trumper's». A Charlie le gustaría.
– No creo que el cuadro de Charlie alcance esa cantidad -añadió Simón con una sonrisa. La Virgen María y el Niño reemplazó al Canaletto en el estrado, y Simón se dirigió al público de nuevo.
– Silencio, por favor. La siguiente pieza, número 38 del catálogo, es de la escuela de El Bronzino. -Paseó la mirada por la sala-. Inicio la subasta con ciento cincuenta -hizo una breve pausa -libras por este lote. ¿Quién da ciento setenta y cinco? -Daphne, que debía ser el señuelo de Charlie, levantó la mano. Intenté contener una carcajada-. Ciento setenta y cinco guineas. ¿Quién ofrece doscientas? -Simón escudriñó al público, pero nadie se movió-. En tal caso, la ofrezco, a la una, por ciento setenta y cinco libras, a las dos, a las tres y…
Pero antes de que Simón bajara el mazo, un hombre corpulento, de bigote pardusco, vestido con una chaqueta de tweed, camisa a cuadros y corbata amarilla, se levantó y gritó:
– Esa pintura no es de la escuela de, sino del propio Bronzino, y fue robada de la iglesia de St. Augustine, cerca de Reims, durante la Primera Guerra Mundial.
Se produjo una gran confusión. La gente miró primero al hombre de la corbata amarilla, y después se volvió para examinar el cuadro. Simón descargó repetidas veces su mazo, incapaz de recuperar el control, mientras los lápices de los periodistas corrían frenéticamente sobre el papel. Vi a Charlie y a Daphne que, con la cabeza gacha, sostenían una intensa conversación.
Una vez dominado el clamor, la atención se concentró en el hombre que había lanzado la acusación y que seguía de pie en su sitio.
– Creo que está en un error, señor -dijo Simón con firmeza-. Le aseguro que la galería conoce esta pintura desde hace años.
– Le aseguro, señor -contestó el hombre- que el cuadro es un original, y aunque no acuso a su dueño anterior de ser un ladrón, puedo demostrar que fue robado.
Muchos espectadores consultaron en su catálogo el nombre del antiguo propietario. En la primera línea, impreso en negrita, se leía: «De la colección privada de sir Charles Trumper».
El griterío se recrudeció, pero el hombre continuó de pie. Me incliné hacia adelante y tiré a Simón de la pernera del pantalón. Se agachó y le susurré mi decisión al oído. Dio varios golpes de mazo y el público se fue callando. Miré a Charlie, que estaba blanco como la cera, y a Daphne, que continuaba serena y le apretaba la mano. Como yo estaba convencida de que debía existir una explicación sencilla, me sentía curiosamente indiferente.
– Me han indicado que este lote será retirado hasta nuevo aviso -anunció Simón, después de restaurar el orden-. Lote número 3 -se apresuró a añadir, cuando el hombre de la chaqueta de tweed salió de la sala, perseguido por una nube de periodistas.
Ninguna de las restantes veintiuna piezas alcanzaron el precio mínimo fijado, y cuando Simón bajó el martillo por última vez, y aún a pesar de que habíamos roto todos los récords de cualquier subasta por una obra italiana, sabía muy bien lo que dirían los periódicos al día siguiente. Miré a Charlie, quien hacía lo posible por aparentar calma. Me giré de forma instintiva hacia la silla que había ocupado el hombre de la chaqueta de tweed marrón. La sala empezaba a vaciarse, y reparé por primera vez en la mujer sentada directamente detrás de aquella silla, muy erguida, inclinada hacia adelante, con las dos manos descansando sobre el pomo de un parasol. Me estaba mirando.
En cuanto la señora Trentham estuvo segura de que yo la había visto, se levantó con serenidad y salió sin prisa de la galería.
La prensa del día siguiente obtuvo un gran éxito. A pesar de que ni Charlie ni yo habíamos hecho declaración alguna, nuestra foto ocupaba todas las portadas, excepto la del limes. Apenas se mencionaba al Canaletto en los diez primeros párrafos de todos los artículos.
El hombre que había lanzado la acusación se había esfumado sin dejar rastro, y el episodio se habría olvidado de no ser porque monseñor Pierre Guichot, obispo de Reims, había accedido a ser entrevistado por Freddie Barker, el corresponsal especializado en salas de subastas del Daily Telegraph. Había sacado a la luz el hecho de que Guichot era el párroco de la iglesia donde había colgado el cuadro original. El obispo confirmó a Barker que el cuadro había desaparecido de forma misteriosa durante la Gran Guerra, y que, en su momento, había denunciado el robo a la sección correspondiente de la Sociedad de Naciones, responsable de velar, atendiendo a la convención de Ginebra, por la devolución a sus legítimos propietarios tras el cese de las hostilidades de las obras de arte robadas. El obispo continuaba diciendo que reconocería la pintura si la viera de nuevo; los colores, los trazos, la serenidad del rostro de la Virgen, todo el genio de la composición de El Bronzino seguirían grabados en su memoria hasta el día de su muerte. Barker le citó textualmente.
El corresponsal del Telegraph llamó a mi oficina el día que apareció la entrevista y me informó de que su diario tenía la intención de trasladar al distinguido sacerdote, corriendo con los gastos, para que examinara la pintura y se aclarara el misterio de una vez por todas. Nuestros consejeros legales nos advirtieron de que sería poco inteligente por nuestra parte impedir al obispo que viera el cuadro; negarle el acceso sería tanto como reconocer que intentábamos ocultar algo. Charlie accedió sin vacilar.
– Dejemos que vea el cuadro -se limitó a añadir-. Estoy seguro de que lo único que se llevó Tommy de aquella iglesia fue un casco alemán.
Al día siguiente, en la intimidad de su despacho, Tim Newman nos advirtió que, si el obispo de Reims identificaba el cuadro como el Bronzino original, se debería retrasar un año, como mínimo, el lanzamiento de «Trumper's» como empresa pública, y la sala de subastas jamás se recuperaría de aquel escándalo.
Читать дальше