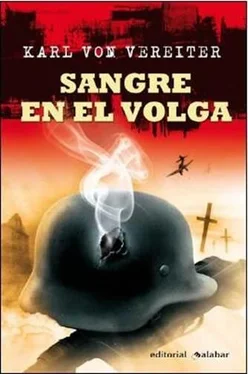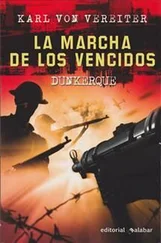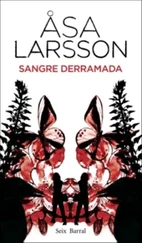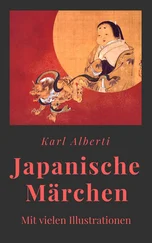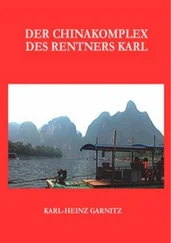Por millares, los aviones lanzaron millones de toneladas de bombas sobre Stalingrado, mientras que los panzers se abrían paso entre las ruinas, ayudados por los zapadores, conquistando casa tras casa en una lucha feroz como jamás se había dado hasta entonces en la guerra germano-rusa.
De repente, la división se puso en movimiento. Primero en camiones, luego a pie, los hombres, se fueron acercando al volcán en que Stalingrado se había convertido.
La última fase de la aproximación se hizo durante la noche. En largas filas, los soldados de la 16.ª penetraron por fin en la ciudad, moviéndose como fantasmas en medio de las ruinas, evitando por milagro pisar los cuerpos de los muertos que, por millares, despedían un hedor intolerable.
Al penetrar en la zona del cuerpo del Ejército, vieron los grupos blindados que no habían podido avanzar ni un metro más, esperando que los zapadores hicieran volar los montones de escombros que cortaban el paso; también asistieron al desfile de los motoristas que corrían por las calles como verdaderos acróbatas, llevando y trayendo mensajes.
Luego se adentraron en la zona del silencio y de la muerte.
– ¡Sargento Swaser!
Ulrich se apresuró a acudir cerca del teniente Ferdaivert, cuadrándose ante su superior.
– ¡A sus órdenes, señor!
– Usted y su pelotón van a avanzar hasta el final de esta calle. Allí encontrarán una trinchera, justo en el centro de la avenida. Esa será la posición que deberá defender en cuanto se haga de día, procure establecer contacto con ambos flancos. Espero que nada importante ocurra esta noche. ¿Alguna pregunta?
– Ninguna, mi teniente.
– Entonces, ¡adelante!
– ¡A sus órdenes!
Ulrich volvió junto con sus hombres, a los que explicó rápidamente las órdenes que acababa de recibir. A la cabeza de su pelotón avanzó por la calle, pegándose a las fachadas o trepando por los montones de escombros que se elevaban por todas partes.
Algunas balas, que silbaron peligrosamente cerca, les obligaron a bajar la cabeza, mostrándose más prudentes, pero ninguna bengala fue lanzada y pudieron recorrer el camino con una cierta facilidad.
Cuando llegaron al extremo de la calle, que desembocaba directamente en una amplia avenida, Ulrich tuvo que esperar a que la luz vivísima de la explosión de una bomba, de las que caían sin interrupción sobre el flanco derecho, le mostrase el sitio donde se encontraba la trinchera de la que el teniente le había hablado.
Cuando vio el lugar, lanzó un gruñido, pero avanzó, seguido por sus hombres, penetrando finalmente en una especie de agujero alargado que nada tenía de común con una trinchera.
– Pero -gruñó Dieter-, ¿dónde demonios nos han enviado, sargento?
Ulrich tenía otras cosas más importantes que contestar al soldado.
Recorrió a tientas el agujero, que le gustaba tan poco como a Dieter. Le parecía mentira que otros hombres hubiesen podido utilizar semejante lugar como posición defensiva; más bien parecía un simple embudo causado por un proyectil de obús de gran calibre.
– ¿Os dais cuenta, muchachos? -volvió a protestar Dieter-. ¡Es el colmo de la idiotez!
– Cierra el pico de una vez -gruñó el sargento-. Nos quedaremos aquí… y cuando se haga de día veremos lo que se puede hacer.
Mientras, Ingo había examinado el agujero; luego, pensativamente gruñó algo antes de acercarse al sargento.
– Creo, señor -dijo-, que uno de nosotros debería subir al borde del agujero. Es demasiado profundo para utilizarlo como trinchera… y si los ruskis se acercasen aquí, podrían tirarnos unas cuantas bombas de mano, matándonos antes de que nos diésemos cuenta de nada.
Ulrich se rascó la barbilla donde la barba comenzaba a espesarse.
– No es mala idea la tuya, chico -dijo-. ¿Quieres hacer el primer turno de guardia?
– Sí, sargento.
Lukwig trepó a lo alto de la fosa. No perdió el tiempo, confeccionándose con algunos cascotes una especie de parapeto tras el que se instaló.
Gracias a las explosiones de los proyectiles de mortero que los alemanes disparaban sin cesar, Ingo pudo distinguir netamente el edificio que se levantaba frente a él, al otro lado de la avenida, y donde se atrincheraban los soviéticos.
Sentados en el fondo del agujero, los miembros del pelotón escuchaban, como de costumbre, las amargas protestas de Martin Trenke.
– ¡Vaya organización! ¡Una verdadera mierda! Daría lo que me pidieran si alguien se atreviese a explicarme qué hacían los tipos que estaban antes aquí… y a los que no hemos visto el pelo, ni vivos ni muertos…
– Seguro que se han largado antes de que llegásemos -dijo Dieter-. Ya puedes imaginarte las ganas que tenían de irse de un sitio como éste. En cuanto les han dicho que unos idiotas iban a ocupar su sitio, han salido zumbando como rayos…
– Este sitio es como una fosa…
– No hables así, Martin -protestó Valker Künger-. Hay palabras que traen la negra… y fosa es una de ellas.
– ¡Lo que nos faltaba! -rió Dieter-. Lo que nos faltaba… que nos vengas con esas puñeterías, Valker… Si empezamos con supersticiones, ¡estamos fritos!
Martin, que se había callado unos minutos, rompió el silencio que se hizo tras la exclamación de Dieter:
– Digan lo que digan, no parece que las cosas vayan tan bien en este lugar. Mientras hemos estado esperando, todo el mundo decía que Stalingrado estaba virtualmente en nuestro poder… ¡nos toman por idiotas! Desde que hemos dejado el camión, he contado los metros que hemos recorrido… y no me imagino una ciudad tan pequeña…
– ¡Que se vaya al cuerno! Es un pobre chico al que han envenenado con mentiras cuando estuvo en las Hitlerjugend. Y el muy desdichado sigue creyendo todas esas idioteces que le contaron…
Dieter emitió un gruñido sordo.
– No me hables de esas cosas… -dijo mientras la expresión de su rostro se ensombrecía-. En la última carta que he recibido de casa, mi mujer me dice que Otto, el mayor de mis hijos, que ahora tiene catorce años, ha sido llamado a las Juventudes Hitlerianas.
Martin torció el gesto.
– No lo reconocerás cuando vuelvas a verlo, amigo mío. Te lo cambiarán tanto que creerás que estás hablando con un doble de Ingo Lukwig.
– No me hace mucha gracia…
– Tampoco me haría mucha gracia, si yo tuviera un hijo, verle convertido en una especie de gramófono que repite el disco de la propaganda, un disco rayado…
– No sabes la razón que tienes. Todavía recuerdo, durante mi último permiso, la opinión que la gente de la retaguardia, mi familia incluida, tenían de la guerra y especialmente del frente del Este. Cuando vi a mi padre, abrazarme con fuerza mientras me mostraba a sus amigos, no comprendí en lo que estaba pensando hasta que me preguntó, con cierto énfasis, cuántos ruskis había matado o hecho prisioneros.
Movió tristemente la cabeza.
– Estaban completamente convencidos que luchábamos aquí contra una pandilla de desarrapados, soldados sin armas, sin municiones y sin jefes…
Intervino el sargento:
– ¿Y qué queréis que piensen? De la mañana a la noche, este idiota de Goebbels, les está diciendo en la radio mil estupideces, llenándoles el cráneo de mentiras.
Se puso en pie, organizando los turnos de guardia. El resto de los hombres se echó en el fondo del húmedo agujero, buscando afanosamente un sueño reparador.
Ulrich fue el último en cerrar los ojos.
Esperaba ansiosamente la llegada del nuevo día para informar a sus superiores de la precaria situación de su pelotón y hacer que los zapadores llegasen para construir, por lo menos, un nido donde instalar la Spandau y hacer un refugio dónde pudiesen descansar como personas.
Читать дальше