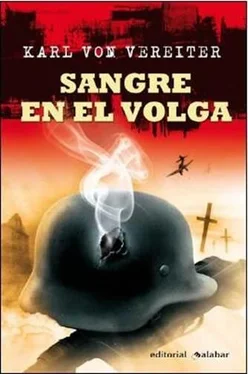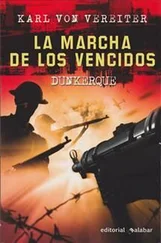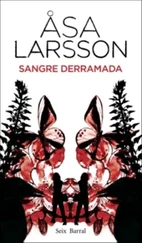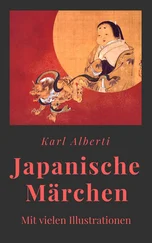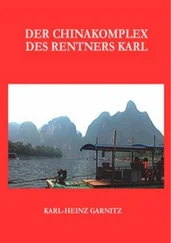Y en voz alta.
– Tengo que irme, sargento -anunció-. Me han dicho de volver en cuanto entregase el mensaje.
– Comprendo -dijo Ulrich-. Haga el favor de decir al jefe de nuestra compañía que, dentro de lo posible, estaremos allí en el curso de esta noche.
– Perfecto.
El motociclista se dirigió hacia su vehículo.
Y fue entonces, en aquel momento preciso, cuando la patrulla rusa que acababa de atravesar silenciosamente el río dio muestras indudables de su presencia.
La ráfaga destrozó bruscamente el silencio. Con un gesto unánime Swaser y sus hombres se tiraron al suelo, arrastrándose velozmente hacia el parapeto donde habían dejado sus armas.
Por su parte, el enlace, oyendo silbar las balas cerca de él, volvió un instante la cabeza; luego, reaccionando, echó a correr como un gamo hacia su moto, sobre la que saltó materialmente, empezando a dar brutales patadas a la palanca de arranque.
Mientras el sargento y sus hombres intentaban localizar a la patrulla enemiga, llegó hasta ellos el ruido del motor de la moto.
– He ahí la ventaja de tener un cacharro al alcance de la mano -sonrió el sargento-. Él llegará a tiempo al puesto de mando… mientras que estos puercos ruskis van a retrasarnos no sé cuánto tiempo… ahora que justamente había llegado el momento de largarnos de este infecto lugar…
– Scheisse! -gruñó Dieter disparando con su Schmeiser sobre los juncos que fueron decapitados por una guadaña invisible-. ¿Dónde demonios os habéis metido, rojos del infierno?
Un silbido potente nació en el aire, creciendo de intensidad a medida que pasaba por encima de los hombres del pelotón.
– ¡Morteros! -exclamó Ulrich.
El primer proyectil explotó detrás; todos volvieron la cabeza, justo a tiempo para ver la nube de humo que envolvía a la motocicleta que se alejaba ya.
-Teufel! [3]-dijo el suboficial-. Tiran bien esos condenados.
– Van a matar a ese pobre enlace…
– No. Mira… ha dejado la moto y corre hacia aquí…
– Le han estropeado el viaje de vuelta. ¡Malditos!
– Lo importante es que salve la piel… Sakrement!
Un nuevo proyectil de mortero explotó, esta vez delante del motorista. Con los ojos tremendamente abiertos, Ulrich vio el cuerpo dislocado del hombre, como un extraño muñeco, ascender por los aires para desplomarse, segundos más tarde, contra el suelo.
– ¡Pobre chico! -dijo Dieter-. No ha tenido mucha suerte, que digamos…
Ulrich rechinó los dientes.
Sentía sinceramente la muerte del motorista, pero su cerebro trabajaba a toda velocidad, sospesando los pros y los contras que la nueva e inesperada situación imponía.
Los disparos de mortero le habían hecho llegar a la conclusión de que la patrulla soviética era mucho más importante de lo que en un principio pensó.
«Puede que se trate de toda una sección…», pensó amargamente.
Y en voz alta:
– Escuchadme bien, muchachos -dijo-. Vamos a iniciar el repliegue, pero haciendo lo posible por engañar a los rusos. Evidentemente, tendremos que correr como gamos cuando estemos fuera del alcance de sus armas. Lo importante es que no se den cuenta, demasiado pronto, de que estamos poniendo los pies en polvorosa.
Lanzó un suspiro, diciendo luego:
– Repliegue como de costumbre… Dos de vosotros saldrán zumbando mientras que nosotros seguimos tirando contra los ruskis. Una vez se hayan alejado los dos primeros, seguimos con el cuento… ¿entendido?
Los hombres asintieron con la cabeza.
– ¿Estáis dispuestos?
Nuevo gesto de asentimiento.
Momentos después, dos hombres abandonaron el parapeto, corriendo a toda velocidad, agachados al máximo para pasar desapercibidos. Atravesaron el terreno libre, pasando junto al cuerpo del motorista muerto, penetrando luego en la zona de juncos que pareció tragárselos.
Mientras, Ingo Lukwig y el suboficial disparaban contra el enemigo invisible. Otros dos morterazos explotaron junto a la orilla, lanzando sobre los alemanes montones de barro.
– No los han visto -dijo Ingo.
– No… hay que prepararse… Disparemos unas ráfagas y salgamos corriendo… ¡Fuego!
Las armas vomitaron fuego durante unos instantes.
– ¡En marcha!
Saltaron del parapeto e, imitando a los otros dos, corrieron como locos hacia la masa de cañaverales. Detrás de ellos, las armas rusas ladraban ásperamente.
* * *
Jamás les pareció tan largo el tiempo ni tan interminable el camino a través de la estepa. Pero consiguieron llegar a la posición principal al caer la noche. Y cuando Ulrich se presentó ante el jefe de su compañía, el Hauptmann Klaus, sonrió con la viva expresión de haberse salido con la suya.
Klaus Verlaz, que estaba cenando con sus oficiales, dejó la mesa para ir a estrechar la mano del sargento.
– No me cuente nada -dijo cuando Ulrich le hubo explicado en pocas palabras su odisea-. Vaya a comer y a descansar. Está usted cayéndose de fatiga.
– Gracias, señor.
– Mañana hablaremos. Le felicito Swaser.
– ¡A sus órdenes!
Klaus volvió junto a los oficiales.
Los dos tenientes, de los cuatro que la compañía tenía antes de aquella dolorosa retirada, comían con excelente apetito. Como todos los hombres de la división, habían atravesado momentos difíciles, sin poder calmar, muy a menudo, el hambre que corroía sus estómagos vacíos.
Pero ahora, cuando los servicios de Intendencia habían comenzado a funcionar con normalidad, ofreciéndoles de todo, los dos tenientes demostraban de manera patente un apetito sano y joven.
Bruno Olsen, uno de los oficiales, hizo pasar un trozo de carne con un vaso de excelente vino.
– ¿Quién era? -preguntó al capitán.
– El sargento Swaser -dijo Klaus sirviéndose un vaso.
– ¡El bueno de Ulrich! -sonrió el teniente-. Y, ¿qué cuenta de bueno?
– Ya puede imaginarlo, Olsen. Ha llevado a cabo una retirada normal. Los rusos, según me ha dicho siguen creyendo que estamos en las posiciones de la orilla… y no cesan de enviar patrullas para tantear nuestras fuerzas… De todos modos, no tardarán en darse cuenta de que no estamos allí… y entonces…
Olsen se encogió de hombros.
– La nueva división se encargará de darles su merecido, capitán. Esos puercos creen haber ganado la guerra porque nos han hecho retroceder algunos kilómetros… pero les daremos una buena sorpresa.
Al inclinar un poco la cabeza, Olsen dejó ver la cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, un recuerdo de la batalla de Francia, cuando se lanzó contra una posición defendida por senegaleses.
Uno de los negros le había cortado la cara con la punta de su bayoneta, pero Olsen le voló la cabeza a quemarropa.
Bruno Olsen era el típico germano, con su cráneo braquicéfalo, su ancha frente y los cabellos cortados muy cortos. Ferviente nacionalsocialista, le hubiese complacido pertenecer a la SS, pero no pudo conseguirlo por carecer de apoyo político para entrar en las filas del «Orden de la Calavera».
De todos modos, respiraba fe en el Führer, pasando el tiempo insultando a los generales, a los que creía responsables de no seguir al pie de la letra las «maravillosas instrucciones» del amo del Tercer Reich.
Karl Ferdaivert, el otro oficial, era el contrapunto de Olsen. Nacido en Magdeburgo, estaba muy lejos de sentir las ideas del nacionalsocialismo como su compañero. Se consideraba como un militar cien por cien, afirmando que todos los fracasos que pudiesen ocurrirle a la Wehrmacht debían proceder de la absurda e intolerable intromisión que los hombres del Partido hacían en los asuntos militares.
Admiraba a los generales, sobre todo a los prusianos de los que decía «han dado a Alemania toda su gloria y su grandeza».
Читать дальше