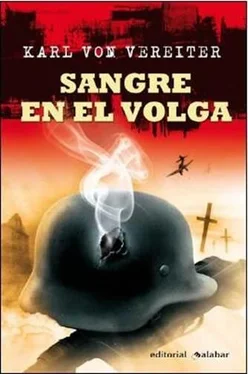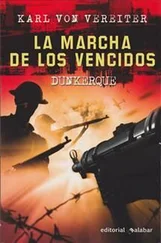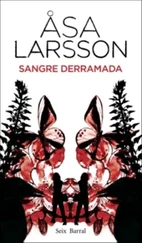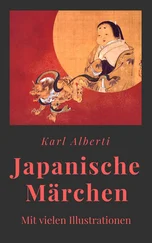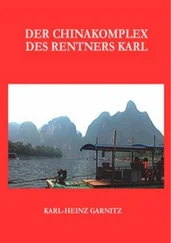– Dank! ¡Muchas gracias, sargento!
Ulrich esbozó una sonrisa.
Nadie podía saber lo que aquel gesto significaba para él. No porque necesitase las botas tanto o más que el soldado.
Recordó entonces, mientras Dieter cambiaba de calzado, la primera vez, cuando tenía 16 años, en que pudo permitirse el lujo de entrar en una zapatería, donde un viejo judío vendía calzado usado, y pudo quitarse las sandalias que había llevado durante cuatro años, sin haber conocido el uso de los calcetines.
Contemplando el rostro de Dieter, experimentó el mismo gozo que debía sentir el soldado.
– Las mías están muy mal -dijo entonces el soldado-, pero ¿no cree usted que podrían servir a Trenke?
– Creo que sí. Voy a llevárselas. De todos nosotros, es él quien está peor calzado.
Con las viejas botas en la mano, Ulrich saltó al camino de ronda, dirigiéndose hacia la parte posterior del montículo donde habían excavado un refugio que les servía de dormitorio y comedor.
Allí estaban los demás:
Valker Künger, antiguo empleado de la Banca, en Berlín, intensamente pálido, delgado, con los ojos profundamente hundidos en grandes cuencas oscuras.
Martin Trenke era un estudiante de Derecho. Había nacido en Colonia y era el intelectual del pelotón. No era muy hablador, y cuando abría la boca era para protestar de la miseria en que vivían.
Ingo Lukwig era el más joven de todos. Acababa de cumplir los 19, y había llegado al ejército directamente de las Hitlerjugend [1]en las que se había presentado voluntario para el frente.
El sargento se acercó a ellos, deteniéndose ante Martin Trenke, al que tendió las botas.
– Te traigo un regalo de tu amigo Dieter -dijo con una sonrisa.
Martin se apoderó del calzado que examinó durante unos segundos. Las suyas se habían deformado por la acción del frío y del agua y le hacían sufrir tremendamente, habiéndose visto obligado a cortarlas en muchos sitios donde el dolor era insufrible.
– ¿Es que Dieter ha encontrado algo mejor?
– Fonlass acaba de cargarse a un ruso… ya habéis oído los disparos… llevaba un par de botas que para ellos querrían muchos de nuestros generales.
– No exagere, sargento -intervino Valker-. A nuestros queridos generales no les falta de nada… absolutamente de nada. Si desean alguna, cosa, no tienen más que decirlo… en el mismo momento en que abren la boca, una docena de enchufados corren como locos para servirles… «¡Un pollo bien asado, esclavo!» -gritó adoptando la postura del personaje al que quería representar-. «Y si el pollo no está a punto, di a los de la Inteligencia que se preparen para ir al frente…»
Todos se echaron a reír, excepto Ingo.
Valker se dio cuenta de ello. Se volvió hacia el joven y con una voz colérica:
– ¿Sigues creyendo todavía que los generales debían estar en el frente, Ingo? Es lo que te decían en las Hitlerjugend, ¿verdad? ¡Todos héroes! Incluso los «pantalones rojos» [2]…
– Nunca he dicho que los generales fueran perfectos -repuso el muchacho-, pero sigo creyendo que no se gana nada criticando a los que nos mandan…
Sabiendo el rumbo peligroso que la conversación tomaría, el sargento intervino con voz seca:
– ¡Déjale en paz, Valker!
Justo en aquel momento, el ruido de un motor de motocicleta les llamó la atención. Y, siguiendo al suboficial, abandonaron el refugio.
El motorista luchaba desesperadamente por mantenerse en equilibrio sobre su poderosa máquina. El suelo, en parte helado o cubierto de barro, ponía en constante peligro al hombre que debía apoyarse constantemente con un pie u otro mientras que la motocicleta daba bandazos como un navío en un mar tormentoso.
Nunca un hombre había odiado más profundamente el país donde la guerra le obligaba a vivir.
Como otros muchos soldados alemanes, el motociclista se sentía completamente desamparado ante la inmensidad de una geografía enorme.
Durante todo aquel tiempo, como agente de enlace, había recorrido aquella tierra en todas las estaciones del año, desde la primavera que anunciaba la sequedad del estío, que atraía inmensas nubes de polvo, un aire cálido que el fuego de las armas convertía en simún, los insectos de todas clases pegados a los muertos por millares… hasta el invierno vacío, inmenso como una muerte blanca, un ilimitado sudario que cubría los cadáveres o los inmovilizaba para siempre, en pie, como centinelas estatuarios.
– ¡País mil veces maldito! -gruñó entre dientes.
Sí, el día que se alejase de esta tierra, definitivamente, sería el más dichoso de los hombres. Y a veces, cuando escuchaba decir que después de la guerra millares de colonos alemanes vendrían aquí para explotar las riquezas de Rusia, utilizando a los indígenas como esclavos, torcía el gesto y sus ojos echaban llamas.
– ¡Jamás! -decía-. ¡Nunca! Aunque me diesen mi peso en oro. Aunque me nombrasen gobernador de Moscú. No, quiero vivir junto a los Alpes, en mi pequeño pueblo, donde las distancias pueden ser medidas por los ojos de un hombre… Vivir aquí… sería como habitar el océano sin límites.
Reconociendo los alrededores de la posición a la que se dirigía, aminoró la marcha de la motocicleta, deteniéndose luego para dejarla apoyada al tronco de un árbol que un proyectil había mutilado despiadadamente.
Avanzó hacia los hombres a los que el ruido del motor había hecho salir del refugio.
– ¡A sus órdenes! -dijo poniéndose firme ante el suboficial al que tendió el mensaje del que era portador.
Ulrich desgarró el sobre, recorriendo el escrito con una visible ansiedad. Luego, bruscamente, su rostro se iluminó y levantando la mirada del papel dirigió una sonrisa a sus hombres.
– ¡Buenas noticias, muchachos! -exclamó con sincero gozo.
Los ojos de Valker brillaron intensamente.
– ¿De qué se trata, sargento? -inquirió sin atreverse a formular el deseo que le quemaba los labios.
Ulrich le guiñó el ojo.
– ¡Justamente de lo que estás pensando, granuja! ¡Levamos el ancla!
– ¿Cuándo? -intervino precipitadamente Martin Trenke.
– Ahora mismo.
Ulrich se percató del cambio que se efectuaba en el rostro de sus hombres… de los que le quedaban, ya que los otros habían quedado muertos, tendidos en el suelo helado…
Después de aquella penosa retirada que había durado semanas enteras, los hombres no se atrevían ni a respirar, de miedo que lo que acababan de oír, aquella maravillosa noticia, se convirtiese en una sucia broma más de un destino que se había mostrado implacable con ellos.
– Podéis empezar a recogerlo todo -dijo el sargento-. No olvidad nada importante, pero no cargaros con cosas inútiles… Tardaremos, por lo menos, cinco o seis horas en llegar a la segunda línea, ¿no es verdad? -preguntó al enlace.
– En efecto, sargento -repuso el motociclista-. El camino es muy malo. He tenido que venir despacio, patinando a cada momento. Incluso con mi máquina, he tardado casi dos horas en llegar.
Dieter, que se había acercado, sonrió.
– De todas formas, amigo -dijo-, me daría con una piedra en los dientes si tuviese un cacharro como el tuyo… y si fuese capaz de guiarlo… Seguro que esta misma noche estaría, descansando, durmiendo a pierna suelta y recuperando todas las horas de sueño atrasado que llevo encima…
– Desde luego… -dijo el enlace con una sonrisa amistosa-. Comprendo que tengas ganas de dormir…
Hubiese dado cualquier cosa por no saber que, precisamente en la segunda línea, corrían ya rumores nada buenos. Se olía la catástrofe, aunque todo el mundo callaba.
«No -pensó con amargura-. No vais a descansar como pensáis. Seguro que no…»
Читать дальше