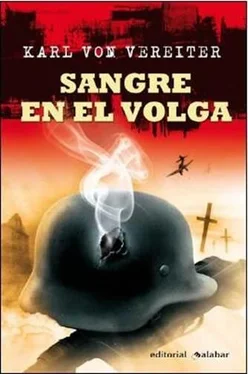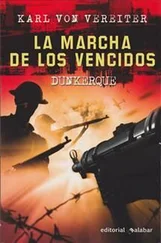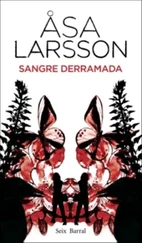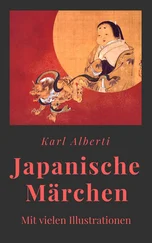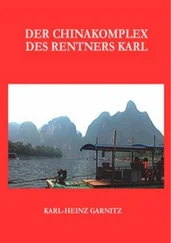Habían muerto, la mayoría de ellos, de frío, congelados, cubiertos progresivamente por una espesa capa de nieve que llegó a tomar la forma de un monte y que los germanos, temblando de espanto, evitaban, alejándose de ella a la que llamaban «la montaña de los muertos».
– ¿Piedad en esta guerra? -se preguntó Ulrich en voz alta-. ¿Piedad del enemigo cuando nosotros no la hemos tenido hacia los nuestros?
Tiró el cigarrillo y siguió andando hacia el otro lado del Lazarett, allí donde se encontraba el pelotón del cabo Weimar.
Otto le recibió con una sonrisa, mostrando a sus hombres que roncaban en lo hondo de un refugio que desembocaba directamente en la trinchera.
– Hemos comido como cerdos -rió Weimar.
– Nosotros también. Como cerdos… que esperan su San Martín.
Otto no dijo nada, pero la sonrisa se borró de sus labios. Callaron durante un largo rato. Luego, bruscamente, Ulrich miró hacia la llanura.
– ¿No oyes nada, Otto?
– No… es decir, se diría… pero, ¡no es posible! ¡Son tanques, sargento!
– Tanques rusos, Otto…
Weimar no contestó. Apoderándose de los gemelos que colgaban de su cuello, se los llevó ante el rostro; sus dedos nerviosos movieron el dispositivo del enfoque. Luego, con voz inflamada por el entusiasmo:
– ¡Son nuestros, sargento! ¡NUESTROS! Mein Gott! ¡Por fin! ¡Han llegado los nuestros! Nuestros liberadores… ¡La columna blindada de Hoth!
– Pero, cabo…
Otto no le escuchaba. Gritando como loco se dirigió primero al refugio, despertando a sus hombres, luego echó a correr a las posiciones vecinas donde muchos hombres gritaban ya movidos por el mismo entusiasmo que Weimar.
Con el ceño fruncido, Ulrich echó mano a sus gemelos. La imagen amplificada que la potente óptica le procuró le convenció, en principio, de que Otto había dicho la verdad.
Su corazón empezó a latir con fuerza y un calor agradable le subió a las mejillas.
– Dios mío… no es posible… sería demasiado hermoso.
Pero, bruscamente, sus ojos concentraron su atención en un vehículo blindado, con ruedas en vez de cadenas. Se trataba de un pesado Panzerpähwagen cuyo número, 222-A, recordaba Ulrich demasiado bien.
– Sakrement! ¡Es ese canalla de Seimard! Muerto de miedo, acosado por los rusos de la llanura, viene a refugiarse aquí… El muy cerdo… vendrá a pavonearse, intentando imponer su ley… la ley de Hitler en un mundo que Hitler ha abandonado…
Vio al cabo que, seguido por un denso grupo de soldados, corría hacia los tanques. Lanzó un suspiro, luego enfocó los gemelos y vio a los camiones que seguían a los blindados.
– Ese puerco quiere jugar el papel de Papá Noel… No hay derecho de que cosas así puedan ocu…
No pudo terminar la frase.
El staccatto violento de las ráfagas de ametralladoras le hizo concentrar su atención sobre lo que pasaba en la llanura.
– Himmelgott!
Reaccionó velozmente. Echó a correr, dando la vuelta al edificio del hospital de campaña. Gritaba mucho antes de llegar a la posición y cuando penetró en la trinchera, todos los hombres se hallaban dispuestos.
– Schnell! -ordenó-. Llevad los dos antitanques a la posición del cabo Weimar… ¡Rápido! Cinco tanques se acercan a la ciudad por aquel lado…
– Entonces… esos disparos…
– Hay algunos hombres que han caído… ¡Daos prisa, demonios!
Momentos después, los primeros proyectiles silbaban agriamente. Los primeros explotaron alrededor de los blindados, quizá porque los artilleros sentían escrúpulos ya que habían reconocido la silueta de los tanques, identificándolos como Mark-3.
Pero Ulrich no les dio tiempo para dudas.
– Feuer! -gritaba yendo de una a otra pieza-. ¡Son esos canallas que guardaron los depósitos de víveres en Pitomnik! ¡Y han matado al cabo Weimar y los hombres de su pelotón!
Llevándose los gemelos al rostro, siguió con satisfacción visible los resultados de la formidable puntería de los anticarros. Y cuando vio saltar por los aires el Panzerpähwagen de Seimard, bajó los gemelos, sintiendo un intenso placer que le inundaba hasta lo más íntimo de su ser.
– Espero… -dijo entre los dientes apretados- que vayas directamente al infierno, hijo de perra.
* * *
– Han herido a Dieter, sargento.
– ¿Quién?
– Uno de esos malditos rusos. Un francotirador. Fonlass asomó la cabeza y…
– Vamos a verle. Tendremos que llevarle al hospital.
Echó a andar, pero Martin se quedó quieto; luego, viendo que el sargento se alejaba, alzó la voz:
– ¡Swaser!
Ulrich se volvió, frunciendo el ceño.
– ¿Qué diablos te pasa? ¿Vienes o no? Al menos, dime dónde está Dieter.
– Ha muerto, Ulrich.
El suboficial bajó la cabeza, luego regresó junto a Trenke, pasó junto a él, yendo directamente al sótano que le servía de puesto de mando.
Se tumbó en el jergón de paja, encendiendo un cigarrillo, con la mirada clavada en el techo hacia el que ascendía perezosamente el humo.
Oyó llegar a Martin, pero no se movió. Hacía esfuerzos para no pensar en Fonlass al que seguramente había enterrado, junto a muchos otros, al lado de uno de aquellos edificios en ruinas.
– Ulrich…
– ¿Qué? -preguntó sin moverse.
– Nos rendimos, sargento. La orden acaba de llegar. Von Paulus nos ordena cesar el combate. Los rusos, según lo que están diciendo los altavoces, van a llegar dentro de una hora…
– Bien.
Swaser se sentó sobre el jergón.
– ¿Qué quieres que haga? ¿Que me eche a llorar? Hace mucho, muchísimo tiempo, amigo mío, que esperaba este momento, que sabía que tenía que llegar. Anda, reúne a los hombres, que amontonen las armas y que estén tranquilos. Dentro de poco, Martin, habremos emprendido el largo camino del cautiverio…
* * *
– Tengo miedo, Reiner…
– No temas. Nada malo puede ocurrimos… ¿Oyes? Ya están aquí.
Se habían situado a la entrada misma del Lazarett. Reiner cogió la mano de Adelheid.
Los pasos crecían de intensidad. De repente, un suboficial, seguido por cuatro soldados, penetraron en el vestíbulo en el que se encontraba Reiner y su mujer, justo donde empezaba la escalera que conducía a los sótanos.
El médico se percató de que los cuatro rusos no eran europeos; tenían los ojos oblicuos y los pómulos salientes.
«Siberianos… o mongoles», pensó mientras el suboficial se detenía ante él. Y como el ruso permanecía en silencio, Reiner se decidió a hablar.
– Soy el doctor Suverlund y ésta es mi esposa… Tenemos aún unos doscientos heridos en los sótanos, y les estaría muy agradecido si nos procurasen algunas cosas urgentes…
Hablaba despacio, pronunciando cuidadosamente cada palabra, para hacerse entender de la mejor manera posible.
Pero su sorpresa fue grande cuando el ruso, mirándole con fijeza, dijo:
– ¿Sabes cuántos heridos nuestros han muerto por falta de medicamentos, de vendas y de todo lo demás, perro fascista? Ya se encargaban vuestros cochinos stukas de hundir las lanchas con medicinas y material sanitario que intentaban atravesar el Volga…
Sin saber exactamente por qué, Reiner tuvo el claro presentimiento de que algo terrible iba a ocurrir, pero no obstante contestó en tono amistoso.
– Yo no tengo la culpa… ¡no soy de los que aman la guerra!
– ¡Todos los alemanes aman la guerra! -replicó el soviético-. Y has de saber, puerco nazi, que mi hermano estaba entre los heridos que murieron como perros… gritando como locos… maldiciendo todo lo existente…
Reiner se percató de que el destino le había jugado una mala pasada. De todos los rusos que hubieran podido llegar al Lazarett primero, tenía que ser precisamente éste, que rezumbaba odio por todas partes.
Читать дальше