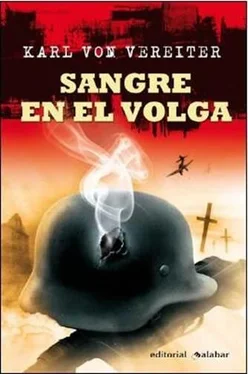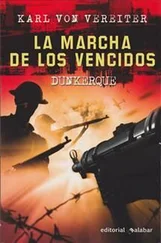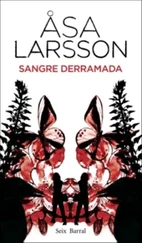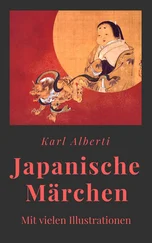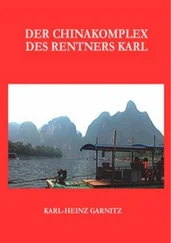del Cuartel General Supremo del Ejército Rojo.
General de brigada Rokossowsky, comandante en jefe
de las tropas del Frente del Don.
* * *
– ¿Qué le parece, doctor?
Reiner levantó la mirada de la octavilla que Swaser le había llevado. Una triste sonrisa separó ligeramente los labios.
– Hay mucha propaganda en este papel, sargento… pero, lo cierto es, que deberíamos rendirnos. Porque, ¿a qué esperamos? Lo que los rusos dicen en relación a la ayuda que esperábamos es tristemente cierto. Nadie vendrá a sacarnos de aquí…
– Pero -objetó Ulrich-, usted sabe que lo que nos espera es terrible. No podemos hacernos ilusiones. Los rusos nos tratarán como nosotros hemos tratado a los prisioneros del Ejército Rojo.
– No es ese el mayor error que hemos cometido -dijo el médico-. Lo verdaderamente terrible fue la directiva del Führer en lo que concernía a los comisarios políticos; no sólo se les asesinaba al ser capturados, sin juicio alguno, sino que sus cráneos fueron enviados al Instituto de Etnografía de Berlín, como si se tratase de cráneos de animales inferiores…
– Pobre Alemania -musitó Swaser-. Era lo peor que podía ocurrimos: caer bajo el poder de un loco de atar…
Apareció Adelheid, que llevaba una tetera en la mano.
– Voy a servirles un poco de té -dijo sonriente-. Gracias a usted, sargento Swaser, que nos va trayendo lo que puede… Esas últimas latas de carne han sido el mejor obsequio para el Lazarett.
– Es verdad -intervino el doctor-. ¿Cómo diablos ha podido descubrir ese tesoro?
Ulrich sonrió, a su vez.
– Por mucho que le extrañe, doctor Suverlund, por debajo de esta miserable ciudad, rozando la miseria y el hambre que todos sufrimos, se encuentran verdaderas maravillas. Ese depósito, por ejemplo, Martin Trenke, uno de mis hombres al que ustedes conocen, buscaba un sitio donde ocultarse de los morterazos rusos cuando empujó la puerta de su sótano y tropezó con más de doscientas cajas de latas de carne. Allí estaban, a cuatro pasos de los hombres que no comen pan desde hace dos semanas y que se alimentan con galletas cocidas y un poco de manteca rancia encima…
– Pero… -dijo Reiner-, alguien debía conocer la existencia de esos depósitos, vamos… debía haber un responsable, o varios, si es que el primero murió o fue herido y evacuado…
– ¡Es usted un iluso, doctor! Tiene aquí a decenas de heridos… dígame, ¿hay entre ellos algún pez gordo de la intendencia? No, por favor… todos esos puercos se largaron hacia Pitomnik en cuanto empezaron a ponerse las cosas mal en Stalingrado. Pero, ninguno de ellos se preocupó, antes de irse, de comunicar la existencia de esos almacenes secretos…
Su voz se hizo bruscamente dura.
– Pregunte a mis hombres, doctor… dígale a Martin, por ejemplo, lo que ha tenido que hacer muchas veces para procurarnos un poco de comida… de verdad, ya que el rancho que nos daban no era más que agua de fregar… Conocí a un hombre, un cabo furriel, que era la quinta esencia de ese tipo de sucios canallas que prefieren ver estropearse a los víveres antes de dárselos a los soldados hambrientos.
– ¡Es inaudito! -exclamó el médico-. Es cierto que también lo hemos pasado mal en los hospitales de campaña… pero no tanto como ustedes…
Ulrich siguió con la mirada la grácil silueta de la enfermera que se alejaba hacia la cocina.
– Doctor…
– ¿Sí, sargento?
– ¿Ha pensado usted en su esposa?
Le tocó el turno a Reiner de fruncir el ceño.
– ¿Qué quiere usted decir, Swaser?
– Es muy sencillo, doctor: los rusos llegarán aquí, más tarde o más temprano… su mujer es hermosa y esos tipos… me entiende usted, ¿verdad?
El color desertó las mejillas de Suverlund; bajó la mirada como si fuese incapaz de sostener la de su interlocutor.
– Sí… -dijo en voz muy baja, como si hablase consigo mismo-. Lo he pensado mil veces, lo pienso cada noche, cada instante…
Levantó los ojos hacia el suboficial.
– ¿Qué puedo hacer, sargento Swaser? Cada vez que reflexiono sobre ello, me hundo en un mar de confusiones… no sé… no sé… pero, ¿qué piensa usted de ello?
– No quiero asustarle, doctor -dijo Ulrich con franqueza-. El hecho es ése… saber cómo defenderla de unos hombres a los que el triunfo va a convertir, por lo menos en las primeras horas, en bestias… Si pudiera esconderla…
– Ya he pensado en ello… pero no es válido. Si los rusos llegan, no van a tardar mucho en llevarnos hacia otra parte… y si ella está oculta, ¿cómo prevenirla de la marcha? ¿Cómo sacarla de su escondite en el momento preciso?
Una triste sonrisa se dibujó en el rostro cansado del médico.
– Mejor es no pensar en ello, al menos por ahora… espero que, en el momento preciso, Dios sabrá inspirarme…
Dieter Fonlass se acercó lentamente al sargento. Un silencio extraño flotaba sobre aquel mundo en ruinas que era Stalingrado.
– Acaban de traernos el rancho, Ulrich -dijo el soldado-. Y, maravíllate, tenemos café… ¡de verdad!
– ¿Se han vuelto locos? -inquirió Trenke que estaba limpiando el subfusil.
– Han debido encontrar algún depósito como el que hallamos nosotros el otro día -dijo Dieter-. ¡Los muy cerdos! Ahora, que estamos perdidos, van a ofrecernos lo que no hicieron en Navidad… ¡pavo trufado!
– ¿Bromeas? -inquirió Ulrich.
– ¿Bromear? -rió Dieter-. ¡Mirad, pandilla de incrédulos! Y si sabéis leer, cosa que dudo mucho, mirad lo que dice aquí… Canard truffé… ¿no es cierto?
– ¡Mira que eres ignorante! -dijo Trenke-. No es pavo, sino pato…
– ¿Y qué diferencia hay? ¿Cuánto tiempo hace que no comíamos algo parecido? ¡Pavo o pato! Aunque, si el señor no desea comer esta porquería…
– ¡Trae aquí una de esas latas, pedazo de asno!
Comieron de excelente apetito, riendo como no lo habían hecho hacía tiempo.
Luego, viendo que los ojos de los hombres se cerraban, a pesar de los esfuerzos que hacían en mantenerlos abiertos, Swaser se decidió a montar un pequeño turno de guardia, dejando al resto de la tropa que descansase en el interior de los sótanos de los edificios vecinos.
– Es una verdadera suerte que los ruskis estén tranquilos -dijo el Feldwebel.
– No hables tan fuerte -rió Martin-. Esos hijos de perra, si supiesen el banquete que acabamos de darnos, serían capaz de jorobarnos y cortarnos la digestión…
Ulrich, una vez solo, siguió el camino de ronda que conducía al Lazarett pero no entró en los sótanos del gran edificio en ruinas.
Se quedó allí, como si fuera capaz de mirar a través de las espesas paredes, y recorrió, con los ojos del espíritu, los largos pasillos donde los heridos se amontonaban, habiendo perdido toda esperanza, sin poder dar crédito al buen doctor Suverlund que les había releído mil veces el párrafo del ultimátum ruso en el que se prometía «cuidado médico a heridos y enfermos».
– ¡Cochina guerra! -gruñó el sargento-. ¿Cómo puede haber ilusos que crean que los soviéticos van a preocuparse de esas miserias humanas? ¡Como si los jefes alemanes se hubieran interesado por ellos!
Recordó, con un estremecimiento retrospectivo, las indescriptibles escenas que se habían desarrollado en el aeródromo de Pitomnik, cuando los últimos aviones se aprestaban a volar hacia Alemania…
Hombres cubiertos de vendas sangrientas, cojos, mancos, ciegos, luchando entre ellos como bestias feroces para abrirse paso hacia los Junkers cuyas hélices giraban locamente…
Y allí habían quedado, abandonados en la inmensa llanura, sin que nadie les llevase el menor consuelo, ni un trozo de pan, ni una gota de agua.
Читать дальше