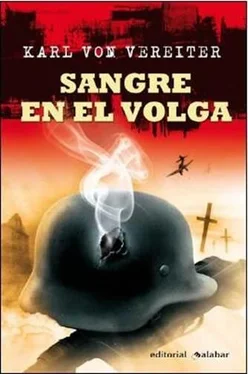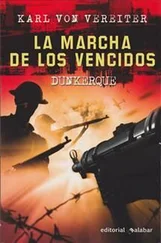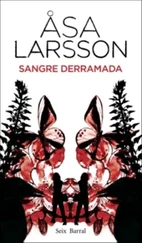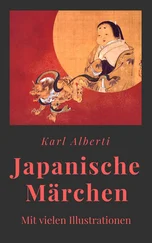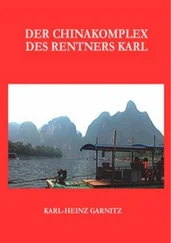La sección del teniente Olsen avanzaba, a su vez, por el ala izquierda del colosal edificio.
* * *
Dieter disparó su subfusil hacia la parte alta de la escalera. Un grito horrible descendió; instantes antes que un cuerpo humano se precipitase por el hueco de la escalera, yendo a estrellarse siete pisos más abajo.
– ¡El muy cerdo! -gruñó Dieter-. Le he visto asomar el morro… quería cosernos a tiros…
– ¡Arriba! -ordenó Swaser.
Desembocaron en una gran sala en la que se veían aún numerosos despachos, muchos de ellos destrozados a hachazos sin duda para servirse de la madera como combustible. Se trataba de una gran planta destinada a oficinas.
Mientras Ulrich avanzaba prudentemente con sus hombres, un soldado, que no pertenecía a su antiguo pelotón, corrió hacia una de las mesas sobre la cual se distinguía una magnífica pluma estilográfica.
Con el rabillo del ojo, Dieter vio correr al soldado hacia la preciada presa.
– Nein! -le gritó con todas sus fuerzas.
Fue demasiado tarde.
Un globo de fuego envolvió al infante, cuyo cuerpo destrozado cayó al suelo. Con los ojos brillantes de rabia, Ulrich se volvió hacia los que le seguían.
– ¡No tocar nada! -les advirtió-. Esos puercos han convertido cada objeto en un cepo mortal… [8]
* * *
Tendido en el lecho del puesto de socorro, el teniente Ferdaivert contemplaba la llegada de innumerables heridos que los camilleros traían desde el teatro de operaciones.
El oficial, que había recibido la cura de primera urgencia, sabía -y más ahora ante la llegada de heridos del combate que acababa de empezar- que pasarían muchas horas antes de que los médicos pudiesen ocuparse de él.
Como cada vez que una batalla comenzaba, los médicos de los centros hospitalarios de vanguardia se veían inundados por un torrente de heridos que ponían a prueba las posibilidades técnicas de los centros sanitarios.
Entre otros, el doctor Reiner Suverlund, mientras se inclinaba sobre un nuevo herido, pensaba con tristeza en la profunda diferencia existente entre lo que él conoció como cirugía y lo que había tenido que hacer más tarde.
Reiner Suverlund no tenía más de 30 años y había pasado la cuarta parte de su vida estudiando Medicina. Desde las primeras clases, en la facultad de Berlín, se había inclinado definitivamente hacia la cirugía y cuando, recién terminada su carrera, pasó a trabajar en el Hospital Central a las órdenes del famoso profesor Von Dreiberg, pasó los días más hermosos de su vida.
No es de extrañar que al ser llamado por el Ejército, intentase, al menos al principio, operar como lo hacía en aquel maravilloso quirófano de la capital del Reich. Pero, muy pronto, más de lo que él mismo esperaba, se dio cuenta de que un Lazarett situado cerca del frente no era el Hospital de Berlín.
Luchó, no obstante, al principio, con todas sus fuerzas, sin concederse descanso alguno, haciendo las cosas lo mejor posible.
Por ejemplo, jamás pensó que pudiesen manejarse las piezas del instrumental sin antes pasar por el autoclave. Hacerlo de otro modo le hubiese parecido una tremenda herejía.
Sin embargo, ahora, defendiendo uno de los tres quirófanos del Lazarett, se limitaba a sacar el instrumental de la jofaina llena de alcohol de 90º.
– El tiempo -musitó tras la mascarilla que llevaba puesta-, falta tiempo para todo… hay que operar a toda prisa, sin perder un solo segundo… ya que el siguiente herido puede morir si no le atendemos en seguida…
Era una lucha contra reloj. Las ambulancias seguían trayendo más y más heridos que un simple enfermero clasificaba, a ojo de buen cubero, de forma que los más graves pasasen antes que los leves.
– Clasificación -pensó Reiner en voz baja sin dejar de operar- tan insuficiente como peligrosa, ya que muchas veces el enfermero no puede adivinar el peligro que se oculta tras un rostro aparentemente normal. Una hemorragia interna puede estallar… y entonces el pobre soldado muere antes de poder ponerle encima de la mesa de operaciones.
En las horas de reposo, que solían ser muchas cuando no había ofensivas ni ataques, Reiner solía hablar con uno de los otros dos médicos, el más viejo, que se llamaba Sleiter.
Adolf Sleiter había trabajado durante seis años como ginecólogo en Breslau. Frisaba la cuarentena, pero parecía mucho más viejo. Era un hombre amable, un excelente cirujano, pero habiendo practicado también la Obstetricia, se lamentaba constantemente de lo que él llamaba «la locura furiosa de los hombres».
– Cuando pienso, Reiner -decía- que luchamos durante meses para hacer que un niño venga al mundo en las mejores condiciones posibles; cuando pienso también que pasamos horas para resolver un parto distócico… y que aquí basta un segundo para quitar la vida a un centenar de hombres o mutilarlos para siempre…
– Es formidable -respondía Reiner-. Igual me ocurre a mí, Adolf. Cuando veo el lujo enorme y la perfección absoluta de las máquinas destinadas a matar… y las comparo con los pobres medios que tenemos para curar, no sé lo que pensar…
– Que la humanidad está completamente loca, muchacho. Y que no tiene arreglo.
Ahora, cercenando la pierna de un hombre que un proyectil de obús había casi arrancado de cuajo, Reiner miraba a Adelheid, su enfermera, que miraba con los ojos desmesuradamente abiertos, por encima de la mascarilla de gasa, el miembro que muy pronto, tras haber serrado el fémur, iría a pasar a aquel hoyo que, detrás del Lazarett, se llenaba rápidamente con los restos humanos que salían del quirófano.
También el teniente Karl Ferdaivert, tendido en su cama, pensaba tristemente en lo que el destino le había deparado.
Y eran los pensamientos de estos hombres, de otros muchos también, los que daban a la masa informe de los ejércitos un positivo lado humano; era la suma de las protestas airadas lo que podía hacer pensar que las criaturas de Stalingrado, a uno y otro lado de la línea de fuego, seguían siendo hombres.
Porque en el frente, furiosamente lanzados los unos contra los otros, los soldados, convertidos en máquinas de matar, se habían transformado en bestias…
* * *
Hacia las tres de la tarde, los alemanes habían conseguido ocupar una tercera parte de la colosal fábrica de cañones Barricada Roja.
Tras limpiar de enemigos las plantas superiores, el sargento Swaser, a la cabeza de la sección que mandaba, se había apoderado de una de las grandes salas de máquinas, en el piso bajo y en el ala derecha.
Aquella nave inmensa, con sus monstruosas máquinas, estaba sembrada de cadáveres.
Poco después de haberse iniciado el ataque germano, la artillería rusa había empezado a verter cientos de miles de proyectiles sobre la plaza que se extendía delante de la fábrica.
Muy pronto se dio cuenta el mando alemán de la imposibilidad material de atravesar aquel espacio que los proyectiles de obuses de todos los calibres habían convertido en un mortífero campo de muerte.
Y cuando las peticiones angustiosas de munición empezaron a llegar, enviadas por radio, los germanos se percataron de que las posiciones conquistadas en la fábrica iban a ser, muy pronto, completamente indefendibles.
Segando el camino que hubiese debido seguir el aprovisionamiento a las tropas ubicadas en la fábrica, los rusos habían cortado simplemente el cordón umbilical que habría debido nutrir a los soldados de las tropas atacantes.
Desde su puesto de mando, el comandante Tunser envió mensajes al regimiento y a la división, solicitando ayuda. Los aviones nazis buscaron afanosamente, al otro lado del Volga, las baterías rusas que en número incalculable vertían una lluvia de proyectiles de obús sobre la ciudad.
Читать дальше