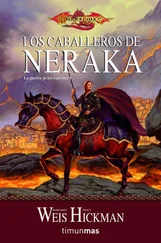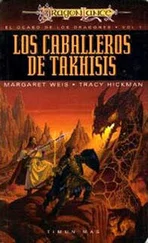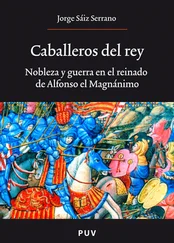Aquel saxo tenor había escuchado a Coltrane una noche invernal delante de una estufa en Odenplan, en Estocolmo. El público estalló en un entusiasta aplauso. Henry había terminado de fumar su Gitane y sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Estaba allí sentado, temblando. El sueño era realidad, la vida un sueño.
– ¿Te encuentras bien esta noche? -le preguntó el corpulento propietario del bar.
Henry se lo quedó mirando mientras el hombre seguía secando los vasos.
– ¿Te ocurre algo?
– No… no -balbuceó Henry-. No, no es eso…
Henry se sentía muy afectado. Había estado escuchando cada simple nota de ese saxofón, reconocido cada trino, cada pequeño ataque de su terso y típico riff de combustión espontánea. Sonaba como si el saxo tenor hubiera soplado por última vez en su vida, como si hubiera tenido que expandir cada tono a lo largo y ancho de su onda hasta casi hacerlo estallar. Pero sonaba muchísimo mejor ahora. Bill se había convertido en un gran saxo tenor. Su sonido se acercaba al de los grandes de verdad, al de los constantemente perseguidos y en ocasiones heridos elefantes. Aquellos que bailaban en París.
Tal vez el héroe perseguido se había dado cuenta de que el tiempo le había alcanzado, de que no podía seguir huyendo, porque no había adónde huir. El monograma -con toda su carga de deseo e impotencia- grabado en su pitillera no correspondía a su persona, pero lo perseguía y lo acosaba como un fatídico anagrama por toda Europa. Las iniciales estaban grabadas como un Kilroy en cada estación central a la que llegaba. Nunca se atrevió a borrarlo por respeto al destino.
Es posible que ambos hombres se sintieran amenazados, como si los dos hubieran invertido en Maud un importante capital, que ahora, a través de este encuentro del destino, se hubiera visto súbitamente sometido a ciertos riesgos inesperados. El amor y la pasión tienen mucho en común, por lo que respecta a cálculos de riesgo, con los asuntos estrictamente económicos.
En cualquier caso, Bill estaba agresivo, como si se hubiera drogado. Henry sintió el golpecito en la espalda, apagó su Gitane en el cenicero de la barra del bar, se dio la vuelta y se encontró frente a frente con el demacrado y cansado rostro de Bill. No parecía el mismo de siempre: se había dejado crecer el pelo hasta los hombros, sus pómulos se veían hundidos y la piel pálida y reseca. Nunca aprendería a apreciar la luz del día, y seguía usando gafas de sol pese a encontrarse en las profundidades de una bóveda medieval.
– ¡Hey, viejo colega! -exclamó Henry abrazando a su amigo-. Sabía que eras tú. No podía verte y no me atrevía siquiera a asomarme, pero he podido escucharlo. Te has hecho grande, Bill. ¡Te has hecho jodidamente grande!
Bill intentó reprimir la risa. Era agresivo, pero de una manera tranquila. Aun así no pudo evitar reírse, como un niño que trata de contener la risa fingiendo estar descontento.
– ¡Esto es too much ! -dijo Bill-. Te reconocí al instante. Por mi madre que no has cambiado nada. ¿Cuántos años hace?
– Casi cinco -dijo Henry.
– ¡Cinco años! Eso es too much . Estoy en plena forma esta noche. ¡Todo me sale a la perfección!
– Ahora eres condenadamente bueno. No he sabido nada de ti en mucho tiempo. Maud me escribió hace un par de meses…
– Maud está aquí, Henry. ¡Maud está aquí!
– ¿En el Sec?
– Aquí en París -gritó Bill.
– ¿Así que ahora sois pareja? -preguntó Henry.
Bill estaba colocado y todo parecía irle bien aquella noche en el Bop Sec, pero sus gestos no parecían tan ampulosos como antes, cuando en Estocolmo iba por ahí fanfarroneando sobre París y el gran jazz. Puede que el largo camino de su carrera lo hubiera depurado y endurecido, convirtiéndolo en una unidad indisoluble con su dura, cruel y al mismo tiempo hermosa música. O simplemente se sintió molesto cuando el rostro de Henry, al oír que Maud estaba en la ciudad adquirió aquella extraña expresión. La mirada de Henry se tornó turbia. Bill empezó a explicarle las andanzas del Bear Quartet, sus actuaciones en Dinamarca y Alemania, y hablaba de todo aquello de lo que uno quiere hablar cuando se encuentra con un viejo amigo. Pero notó que Henry no le escuchaba. Henry estaba muy lejos. Había algo turbio en su mirada.
– ¿Así que ahora sois pareja? -repitió-. Maud y tú…
– ¡En fin…! -dijo Bill-. Bueno… a veces lo somos y a veces no.
– ¿Qué quieres decir con a veces sí y a veces no? -repitió Henry.
– Hasta hoy, por ejemplo.
– ¿Os habéis peleado?
– Ya sabes cómo es antes de tocar -dijo Bill-. Estás más irritable… Ella salía a cenar esta noche, con algún jodido embajador. Siempre tiene que hacer acto de presencia allí donde ocurra algo. Si se quema París, ella tiene que ver el fuego; así es siempre con esa mujer. Por cierto, acaba de cumplir los treinta.
– El tiempo pasa volando -comentó Henry.
– Pero a estas horas ya debe de estar de vuelta en el hotel -dijo Bill-. Hotel Ivry, en la rue de Richelieu. Pásate por allí y salúdala, Henry. Debes hacerlo.
Henry seguía con una expresión totalmente impertérrita, y tomó un trago largo de cerveza.
– ¿Por qué?
– Porque ella es la mujer más hermosa del mundo, y tú lo sabes.
– ¿Qué ha sido de Eva?
– Casada y con hijos, con un cabrón con corbata como tú.
– Bájate de esa cruz -dijo Henry-. No va contigo.
– Shit! -dijo Bill-. No soy ningún jodido mártir… ¿Tienes tabaco?
Henry le ofreció el estuche con las iniciales W.S. grabadas en elegante caligrafía. Bill leyó el monograma y se echó a reír.
– ¿Le has visto? -preguntó Henry.
– Sterner es ahora todo un gángster. Es uno de los grandes mafiosos del mundo. Maud es su chica. Y yo soy su chulo. -Bill estalló en una gran y estridente carcajada. En su dentadura manchada parecía haber huecos, como en el resto de su persona-. Pero es la mejor puta del mundo, y tú lo sabes. Solo va con magnates y con gentuza. Magnates como Sterner y gentuza como nosotros.
Bill volvió a reír con aquella risa hueca y estentórea, y Henry se sintió al borde del desmayo. El sueño era realidad, y la realidad una pesadilla.
– Henry, tienes que ir -insistió Bill-. Hotel Ivry, en la rue de Richelieu. Es el destino. Estabas predestinado a volver, y ha ocurrido esta noche. No hay nada que pueda detenerte.
Henry se tambaleaba aturdido, mientras murmuraba algo sobre telefonear.
– Habría que… habría que llamar primero.
Bill parecía un director de cine perverso.
– ¿Qué quieres decir con llamar?
– Habría que llamar primero -repitió Henry.
– ¡Pues hazlo!
– Te lo estoy pidiendo. Llama y asegúrate.
Bill echó el humo hacia el techo, bebió un par de tragos de la cerveza que el corpulento propietario del local le había puesto delante y le dio a Henry una palmada en la espalda.
– Muy bien, colega. Voy a llamar.
Con las rodillas aún temblorosas, confuso y ofuscado, Henry pidió otra cerveza. La mera idea de que Maud estuviera sentada en la habitación de un hotel en la rue de Richelieu, totalmente sola y esperándolo, se le antojaba casi aterradora; era demasiado perturbadora para resultarle atrayente. Todo París y toda la nación francesa estaban en plena convulsión, en medio de una revolución promovida por las masas de trabajadores en huelga y los estudiantes que en cualquier momento podían hacerse con el poder y forzar la caída de De Gaulle. Toda aquella ebullición hacía estremecerse a París como una máquina de teletipo traqueteante, y allí estaba Henry Morgan, en medio de todo aquel caos, Henri le boulevardier , en un sótano medieval de techo abovedado, sintiéndose también convulsionado, pero por causas estrictamente privadas. El mundo en el que bailaban los grandes elefantes ya no le interesaba.
Читать дальше