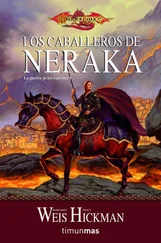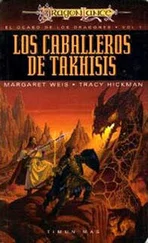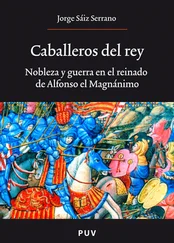Me quedó claro que el césped, especialmente el del campo de golf, es en sí mismo toda una ciencia, y que mi cometido era solo cortarlo. Si descubría algunos claros u otros fenómenos misteriosos debería contactar de inmediato con los consultores, expertos en el tema que proporcionarían el tratamiento apropiado.
Después de la flota de máquinas, por fin le tocó el turno al célebre bungalow donde me hospedaría. Resultó ser una edificación bastante elegante, larga y baja, a lo largo de una suave colina por detrás del club. Algunas habitaciones eran ocasionalmente utilizadas por los empleados, o the staff , como el muy americanizado trepa llamaba al personal de servicio. Sin embargo, la mayoría volvía a la ciudad después del trabajo, así que podría contar con disfrutar en general de bastante tranquilidad.
Mi habitación daba al este, tenía sol la mayor parte del día y una magnífica vista a una pequeña hondonada donde el verde oscuro del fairway descendía sinuoso hacia la bandera del hoyo quince. Un hoyo corto, para el que se utilizaba un hierro cuatro, según el trepa. Había estado a punto de hacer un hole-in-one justo en ese hoyo. En cualquier caso, se trataba de una vista bonita, tranquila, que despertó en mí bastantes esperanzas de cara al verano.
En cuestión de pocos días ya estaba metido a fondo en mi trabajo. Aprendí a venerar el césped y a despreciar a los golfistas. Su actitud me desquiciaba. Violaban mi césped. Pero no tiene sentido hablar de ellos. Lo único que importa es que el césped es verde. Enseguida me sentí como un piloto de carreras al volante de mi lujoso tractor de tres marchas Smith & Stevens, luciendo pantalón corto y camiseta y poniéndome moreno como un Adonis: me sentía genial. Al principio trabajé bastante bien para crearme una buena imagen, como suele decirse. Me desenvolvía de un modo sencillamente admirable con las máquinas, aprendí a distinguir los diferentes modelos y las características especiales que las dotaban de auténtica personalidad, tan personales e individuales como pueden serlo los caballos de un establo, tan anónimos para un profano en la materia. A esta se le tenía que dar una patada aquí o allá, y la otra tenía que cambiarse de marcha de una determinada manera en el momento preciso para que avanzara a un ritmo perfecto y continuo. Hubo un tiempo, cuando era joven, en que sabía todo lo que se podía saber sobre los dragsters americanos. Durante tres años me leí hasta la última letra de la revista Start & Speed . Ahora estaba obteniendo los beneficios.
Pero ya a la segunda semana me lo tomé con más tranquilidad. Todo fue un poco más «mañana, mañana». Cada cosa a su tiempo, hacía calor, bochorno, y un trabajador del césped, un proletario del golf, necesitaba hacer la siesta cuando el sol estaba en su cenit. Nadie podía reprochármelo. Tampoco nadie me lo reprochaba, porque yo hacía mi trabajo y lo hacía bien.
Algunas tardes caía una lluvia muy fina, relajante, una lluvia liberadora gracias a la cual yo también me sentía en armónica sintonía. Lógicamente la lluvia era un bálsamo para mi adorado césped, pero también confería cierta vitalidad lírica al paisaje. De pronto se instalaba sobre los jardines entre el club y mi bungalow un extraño ambiente colonial, como si fuera un club de campo británico en alguna provincia de té asiática. Había un camino de piedra caliza bordeado de rosales, lilas y jazmín. Bajo aquella fina llovizna podía quedarme sentado durante horas en un banco de aquel camino, solo para impregnarme al máximo de aquella refinada y sublime atmósfera con una taza de Oriental Evening Tea y un Camel sin filtro.
Era idílico, y algo idílico siempre representa un estado de inmovilidad. Me preguntaba cómo se denominaría a su contrario. No podía dar con otros antónimos para idílico que no fueran guerra, violencia física y desgracia: algún tipo de cambio físico en sí. Reflexioné sobre mi persona y comprendí que yo mismo, como organismo físico, era enormemente conservador. Cuando era niño nunca me lavaba hasta que me dijeron que las verrugas que tenía en los dedos se debían a la falta de higiene. Naturalmente, aquello no era cierto: después de lavarme y restregarme las manos cincuenta veces al día, me dieron un volante para el hospital, donde, con mucho dolor, me quemaron las verrugas. Todavía hoy sigue sin gustarme lavarme con agua fría por las mañanas. Siempre me afeito por la noche. Me mareaba en el coche hasta que fui casi adulto. En realidad, odio viajar y jamás me atrevería a acercarme a un avión. Mi cuerpo es enormemente conservador e interpreta el más mínimo cambio como un ataque. Preferiría vivir en un termitero, exactamente a la misma cálida temperatura todo el año. Odio los cambios repentinos de luz y sonido. En el cine a menudo me siento mal e intento evitar a la gente con la voz aguda o con un fuerte olor corporal. Se podría decir que todo mi cuerpo está predispuesto para lo idílico; pero cuando por fin estoy sentado en un balancín o bajo un emparrado de lilas, lo que se suele considerar idílico, me entran tics y espasmos y tengo que alejarme de allí lo antes posible. Aun así, conozco a individuos profundamente desarraigados y llenos de desasosiego que apenas saben hacer otra cosa que quedarse sentados justo bajo esos emparrados entre cerezos y lilas para imbuirse de la idílica fragancia dulzona de las flores y del café recién hecho.
Así pues, muy pronto me sentí desquiciado en aquel banco y me faltó la serenidad de ánimo para ponerme a leer todos los libros que había planeado. Fui a ver a Rocks al bar del club. Podía hacer un devastador Singapore Sling que, por aquella noche, haría desaparecer rápidamente ambiciones e intenciones.
La amenaza de un cambio brutal es una de las condiciones fundamentales de la existencia del ser humano y, considerando cuán a menudo la amenaza se convierte en realidad, se puede decir con toda razón que esta existencia es básicamente trágica. Pronto lo descubriría personalmente con meridiana claridad.
El verano acabaría siendo cualquier cosa menos idílico. Una de las primeras semanas de junio subí a la oficina del trepa para pedir fiesta. Estaba prácticamente devorando el teléfono que estaba sobre su mesa, hablando de una junta directiva de la que al parecer quería formar parte. Cuando acabó la conversación me pidió que me sentara con estas palabras:
– Siéntate, joder. ¿Cómo demonios dijiste que te llamabas?
Le dije cómo me llamaba, pero no pude evitar reírme porque yo tampoco recordaba su nombre. El trepa se rió, tan solo para guardarse las espaldas, y me preguntó qué quería.
– Voy a ir a un concierto en Gotemburgo la próxima semana. Necesito un par de días de fiesta.
– La cosa está algo peliaguda… -empezó a decir el trepa, rascándose la barbilla y aparentando estar presionado-. Estamos muy contentos contigo, quiero que lo sepas, pero…
Quizá fuera un día de mucho calor; quizá yo había dormido poco. El caso es que no me dejé intimidar y pasé directamente a la ofensiva.
– Oye -dije con voz gélida-, he conseguido entradas para Bob Dylan y me da lo mismo si te parece bien o no. Pienso ir la semana que viene. Eso es lo que hay. Deberías estar contento de que te haya avisado con tanta antelación.
El trepa se quedó con la boca abierta y asintió.
– Vale, vale. Si eso es lo que hay…
Así fue la cosa, y pasé unos días estupendos en Gotemburgo. Medio Estocolmo estaba en la costa oeste, los tranvías de Gotemburgo iban llenos de viejos hippies, beatniks, pequeños Bob Dylan y toda la élite de la canción protesta escandinava. Fue como un gran carnaval.
El concierto resultó magnífico. El mito había conseguido matar a su propio mito y sonaba casi como una nueva estrella del rock. Al final todo el mundo encendió cerillas, como velas en una inmensa catedral, haciéndonos sentir como una completa e inexpugnable unidad.
Читать дальше