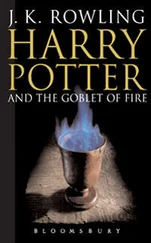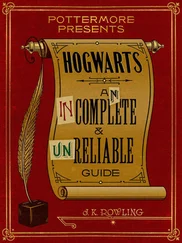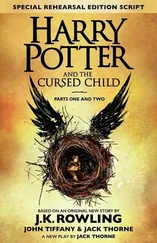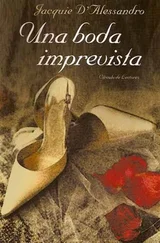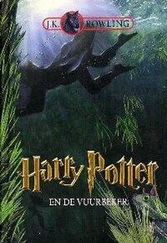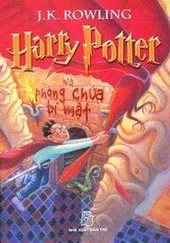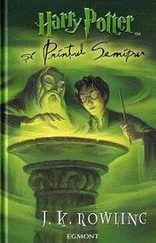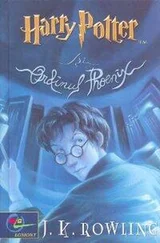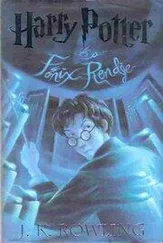—Mamá.
Sukhvinder había cruzado el jardín sin que su madre se diera cuenta. Llevaba vaqueros y una sudadera holgada. Parminder se apresuró a enjugarse las lágrimas y miró con los ojos entornados a su hija, que estaba de espaldas al sol.
—Hoy no quiero ir a trabajar.
Parminder reaccionó enseguida, con el mismo espíritu de contradicción automática que la había hecho rechazar Amritsar.
—Te has comprometido, Sukhvinder.
—No me encuentro bien.
—Lo que pasa es que estás cansada. Fuiste tú la que quiso ese empleo. Ahora tienes que cumplir tus obligaciones.
—Pero es que…
—Irás a trabajar —le espetó su madre, como si pronunciara una sentencia—. No vas a darle a los Mollison otro motivo de queja.
La muchacha volvió a la casa, y Parminder se sintió culpable. Estuvo a punto de llamarla, pero en lugar de eso tomó nota mentalmente de que debía buscar tiempo para sentarse a hablar con ella sin discutir.
Krystal iba por Foley Road bajo el primer sol matinal, comiendo un plátano. Su sabor y su textura eran nuevos para ella y no acababa de decidir si le gustaba o no. Su madre y ella nunca compraban fruta.
La madre de Nikki la había echado de la casa sin miramientos.
—Tenemos cosas que hacer, Krystal —había dicho—. Vamos a comer a casa de la abuela de Nikki.
En el último momento le había dado un plátano para que desayunara algo, y Krystal se había marchado sin protestar. En la mesa de la cocina apenas había sitio para la familia de Nikki.
Los Prados no mejoraban con la luz del sol, que no hacía más que revelar la suciedad y los desperfectos, las grietas de las paredes de hormigón, las ventanas cegadas con tablones y la basura.
La plaza de Pagford, en cambio, parecía recién pintada cada vez que brillaba el sol. Dos veces al año, los niños de la escuela de primaria atravesaban el centro del pueblo, en fila india, camino de la iglesia para asistir a los oficios de Navidad y Pascua. (A Krystal nadie quería darle la mano, porque Fats les había dicho a sus compañeros que tenía pulgas. Se preguntaba si él se acordaría de eso.) Había cestillos colgantes llenos de flores, que ponían notas de color morado, rosa y verde; y cada vez que Krystal pasaba por delante de las artesas con flores que había frente al Black Canon, arrancaba un pétalo. Esos pétalos, fríos y resbaladizos, se volvían rápidamente marrones y pegajosos cuando los estrujaba, y solía limpiárselos frotando la mano contra la parte de abajo de uno de los bancos de madera de St. Michael.
Entró en la casa y enseguida vio, por la puerta abierta a su izquierda, que Terri no se había acostado. Estaba sentada en su butaca, con los ojos cerrados y la boca abierta. Krystal cerró la puerta de la calle, que produjo un chirrido, pero su madre no se movió.
Se colocó al lado de ella y le sacudió un delgado brazo. La cabeza de Terri cayó hacia delante sobre el pecho escuálido. Estaba roncando.
Krystal la soltó. La imagen de un hombre muerto en el cuarto de baño volvió a sumergirse en su subconsciente.
—Zorra estúpida —murmuró.
Entonces cayó en la cuenta de que Robbie no estaba en la sala. Subió la escalera, llamándolo.
—Aquí —lo oyó decir detrás de la puerta de la habitación de Krystal.
Abrió la puerta empujándola con el hombro y vio a Robbie allí de pie, desnudo. Detrás de él, tumbado en su colchón y rascándose el torso descubierto, estaba Obbo.
—¿Qué pasa, Krys? —preguntó con una sonrisa sarcástica.
Krystal agarró a su hermano y lo llevó a su dormitorio. Le temblaban tanto las manos que tardó una eternidad en vestirlo.
—¿Te ha hecho algo? —le susurró a Robbie.
—Tengo hambre —dijo el niño.
Cuando lo hubo vestido, lo cogió y se lo llevó abajo. Oía a Obbo moviéndose por su habitación.
—¿Qué hace aquí? —le espetó a Terri, que seguía adormilada en la butaca—. ¡¿Qué hace en mi cuarto con Robbie?!
Robbie forcejeó para soltarse de sus brazos; no soportaba los gritos.
—¿Y qué coño es eso? —añadió Krystal al reparar en dos grandes bolsas de deporte negras al lado de la butaca de su madre.
—Nada.
Pero Krystal ya había abierto una de las cremalleras.
—¡Nada! —gritó Terri.
Dentro había grandes bloques de hachís del tamaño de ladrillos, pulcramente envueltos en láminas de plástico. Krystal, que apenas sabía leer, que no podía identificar la mitad de las hortalizas en un supermercado, que no habría sabido decir el nombre del primer ministro, sabía que el contenido de aquellas bolsas, si llegaban a encontrarlas allí, significaba la cárcel para su madre. Entonces vio la lata con el cochero y los caballos en la tapa, metida entre el brazo y el asiento de la butaca donde estaba Terri.
—Te has chutado —balbuceó Krystal; el desastre llovía, invisible, y todo se derrumbaba—. Joder, te has…
Oyó a Obbo por la escalera y agarró de nuevo a Robbie. El pequeño se puso a llorar y forcejear, asustado, pero Krystal no pensaba soltarlo.
—¡Suelta al niño, joder! —chilló Terri en vano.
Krystal ya había abierto la puerta de la calle y corría tan rápido como podía, con Robbie en brazos, que se resistía y gemía.
Shirley se duchó y sacó unas prendas del armario mientras Howard seguía roncando. Estaba abrochándose la rebeca cuando oyó la campana de la iglesia de St. Michael and All Saints, que llamaba al oficio de las diez. Siempre pensaba que debía de oírse mucho en casa de los Jawanda, que vivían justo enfrente, y confió en que para ellos fuera una proclama de la adhesión de Pagford a costumbres y tradiciones de las que ellos, evidentemente, no participaban.
De forma casi inconsciente, porque lo hacía muy a menudo, Shirley recorrió el pasillo, entró en el antiguo dormitorio de Patricia y se sentó ante el ordenador.
Su hija debería haber estado allí, durmiendo en el sofá cama que Shirley le había preparado. Era un alivio no tener que tratar con ella esa mañana. Howard, que seguía tarareando The Green, Green Grass of Home cuando llegaron a Ambleside de madrugada, no había reparado en que Patricia no iba con ellos hasta que Shirley hubo sacado la llave de la puerta.
—¿Dónde está Pat? —preguntó, resollando y apoyándose en el porche.
—Estaba muy disgustada porque Melly no ha querido venir —dijo Shirley suspirando—. Creo que discutieron. Supongo que habrá vuelto a casa para arreglar las cosas.
—Éstas siempre están entretenidas —repuso Howard, apoyándose alternativamente en las paredes del estrecho pasillo por el que avanzaba con cuidado hacia el dormitorio.
Shirley abrió su web médica favorita. Cuando tecleó la primera letra del nombre de la enfermedad que quería investigar, la página volvió a explicarle qué eran las EpiPens, y Shirley revisó rápidamente su modo de empleo y su composición, porque tal vez todavía tuviera una oportunidad de salvarle la vida a aquel chico. A continuación, tecleó «eccema» y descubrió, con cierta desilusión, que esa afección no era contagiosa; por tanto, no podría utilizarla como pretexto para despedir a Sukhvinder Jawanda.
Entonces, por pura costumbre, tecleó la dirección de la web del Concejo Parroquial de Pagford y abrió el foro.
Ya era capaz de reconocer al instante la forma y longitud del nombre de usuario «El Fantasma de Barry Fairbrother», igual que un enamorado reconoce al instante la nuca de su ser querido, o la curva de sus hombros, o sus andares.
Bastó con un vistazo al primer mensaje para que la invadiera la emoción: el Fantasma no la había abandonado. Shirley sabía que el arrebato de la doctora Jawanda no podía quedar sin castigo.
Читать дальше