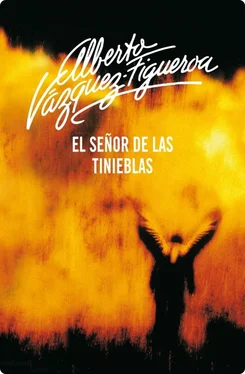Le constaba que su simple presencia, enfundado en este caso en una impecable bata blanca que no podía por menos que considerar una especie de sudario con el que acudía a visitar a quienes muy pronto lucirían una auténtica mortaja, impartía una especie de postrer hálito de esperanza a los desesperanzados, que al verle llegar parecían abrigar el absurdo convencimiento de que mientras el afectuoso doctor Guinea acudiera a visitarles no todo estaba definitivamente perdido.
Tan sólo él sabía a ciencia cierta que cuando se inclinaba sobre un paciente esforzándose por ensayar una leve sonrisa o musitar unas palabras de ánimo, era porque en verdad todo estaba perdido.
Para quienes no fueran capaces de entrar en él por su propio pie, el Corredor de las Lágrimas se transformaba en un tenebroso sendero que se recorría en un solo sentido, puesto que era cosa sabida que la ancha puerta verde que se abría al fondo, era la del enorme ascensor que descendía directamente al depósito de cadáveres.
Podría asegurarse que sus estancias no constituían más que auténticas «salas de espera» en las que ponerse a bien con Dios, y por las que el viejo y cansado padre Anselmo deambulaba día y noche intentando salvar lo único salvable entre tanto naufragio inevitable.
Aquella noche a Bruno Guinea se le antojaba, no obstante, una noche diferente, puesto que en lo más profundo del bolsillo de su camisa a cuadros, ocultaba un diminuto pastillero en cuyo interior dormía la esperanza.
¿Esperanza para quién?
Esperanza de vida para uno de aquellos agonizantes, ¡tan solo uno! y por lo tanto no podía por menos que preguntarse quién era él, y qué poderes le habían sido concedidos, para estar en condiciones de decidir a cuál de entre la masa de infelices criaturas le concedería la gracia de continuar viviendo.
¡Vivir!
¿Qué existía que pudiera ser más importante que el hecho de vivir para quien no tuviera la suerte de creer a pies juntillas en las promesas del padre Anselmo de que efectivamente existía un Más Allá?
Podía encontrarse gente muy rica y gente muy pobre en aquel pabellón.
Gente muy sabia y gente muy estúpida.
Gente buena y gente mala.
Pero en el fondo nada de ello se ajustaba exactamente a la verdad, porque lo único indiscutible era que en el deprimente Corredor de las Lágrimas no había más que pobres seres a los que el cáncer había convertido en tristes despojos que nada tenían que envidiarse o echarse en cara los unos a los otros.
Belleza, dinero, poder, cultura o inteligencia se amalgamaban con horror, miseria, impotencia, estupidez e ignorancia, puesto que allí el verdadero rey era un fiero instinto de supervivencia capaz de sacrificarlo todo a cambio de una hora de vida sin angustias ni sufrimientos.
El Cantaclaro saludó con un levísimo ademán de cabeza al encorvado sacerdote que susurraba algo al oído de una esquelética muchacha de inmensos ojos dilatados por el pánico, tomó nota mentalmente de cuántos pacientes se encontraban a punto de dar ya el último paso, y abandonó el lugar en busca de un poco de aire fresco.
Pero en la calle hacía mucho calor.
Calor pesado y seco de agosto madrileño, bajo el que la ciudad parecía oler de un modo tan sólo perceptible para quien habiendo llegado muy joven de una lejana provincia, hubiera pasado, como él, muchos años de penuria aspirando de cerca y a conciencia tan abigarrada mezcla de aromas en unos tiempos en los que los desodorantes no eran algo demasiado habitual entre los estudiantes.
Le gustaba aquel olor a verano; a resudada y mugrienta capa de chotuno, que era como solían llamarse los unos a los otros durante las alegres noches en que recorrían las calles del centro en busca de tabernas a las que entrar tocando la pandereta y cantando a voz en grito el archisocorrido «Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón…» con la sana esperanza de que se recompensara su esfuerzo con unas huérfanas monedas que contribuyeran a pagar el mísero condumio del día siguiente.
Años de sueño y hambre.
Años de grandes ilusiones que nunca se cumplieron.
Años de «amistades eternas» tiempo atrás olvidadas.
Años de cortos e intensos amoríos.
Años de mucho hablar para no decir nada.
Los mejores.
Tomó asiento en un apartado banco de una plaza solitaria y silenciosa, con la mano acariciando el bolsillo en el que guardaba aquella misteriosa cápsula que tal vez tuviera la virtud de devolver la vida a un moribundo, preguntándose por enésima vez si todo cuanto estaba viviendo no sería en realidad más que el fruto de una espantosa pesadilla, y preguntándose de igual modo, por qué extraña razón el inquietante Angrel Negro le había elegido entre millones de posibles candidatos.
Él no era mejor ni peor que cualquier otro, de eso estaba seguro.
No era un santo, ni creía que su alma tuviera un valor especial.
Conocía sus defectos y sospechaba que el presunto «comprador de almas» los conocía de igual modo.
¿A qué venía entonces tan inusual propuesta?
De improviso una resplandeciente luminosidad cruzó frente a sus ojos como una estrella fugaz en exceso veloz para tener el tiempo suficiente de atraparla.
Fue como el fogonazo de un flash demasiado potente, que le deslumhraba, pero que al propio tiempo tuviera la virtud de permitirle descubrir los contornos de una realidad que nunca hubiera sido capaz de captar bajo una luz natural.
En ocasiones le había ocurrido algo semejante sin que nunca hubiera tenido la rapidez de reflejos necesaria como apresar la idea que atravesaba su mente como una bala de plata que se perdía de nuevo en la distancia.
Era como si todas las verdades del universo durmieran plácidamente en el más recóndito rincón de su cerebro, y por alguna extraña razón una de ellas se dejara entrever durante una milésima de segundo sumiéndole en la impotencia al comprender que había estado a punto de descubrir algo de la máxima importancia, pero que una vez más se le había escurrido entre los dedos.
Era como la bocana del puerto que desaparece de la vista en una noche de naufragio.
La puerta que se abre y se cierra cuando nos ahoga el humo de un incendio.
La esquiva silueta de Dios que cruza al final del túnel por el que avanzamos camino de la muerte.
Cerró los ojos esforzándose por conseguir que aquella brillante estrella iluminara de nuevo la noche madrileña.
El metálico runruneo de un camión de basura rompió el silencio.
Se tapó los oídos con los dedos en un inútil y casi infantil esfuerzo por recuperar el hilo de sus pensamientos, pero no obtuvo resultado alguno.
La estrella no volvía.
Y sabía por experiencia que jamás volvería.
Cuando abrió de nuevo los ojos descubrió la estilizada silueta de una muchacha que avanzaba sin prisas por mitad de la plaza.
Lucía unas botas rojas que le cubrían hasta medio muslo, una minúscula falda que dejaba a la vista sus rojas bragas, y un generoso escote que permitía admirar unos senos perfectos.
Era muy hermosa, increíblemente hermosa e increíblemente provocativa, y cuando se detuvo a menos de tres metros de distancia entreabrió las piernas y mostró una lengua húmeda y rosada para inquirir con cálido acento marcadamente sudamericano:
— ¿Necesitas compañía?
— No, gracias.
— Por diez mil te hago pasar el mejor rato de tu vida.
— He dicho que no.
— Cinco mil por una mamada.
Ante la silenciosa pero insistente negativa, la barragana se limitó a tomar asiento en el extremo del banco para estirar las piernas con aire de supremo cansancio.
— Tú te lo pierdes… — dijo.
Permaneció en silencio, hasta que extrajo del bolso un cigarrillo, lo encendió, y tras lanzar un largo chorro de humo, musitó en voz muy baja:
Читать дальше