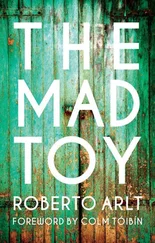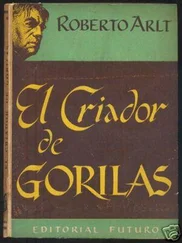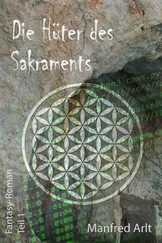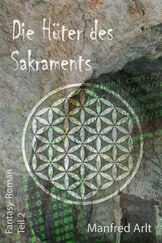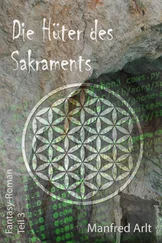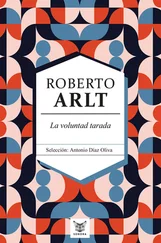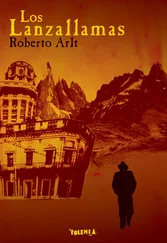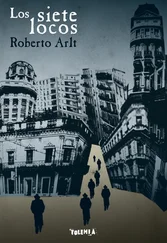– ¿Qué harías vos ante el juez del crimen?
– Yo -respondía Enrique- le hablaría de Darwin y de Le Dantec (Enrique era ateo).
– ¿Y vos, Silvio?
– Negar siempre, aunque me cortaran el pescuezo.
– ¿Y la goma?
Nos mirábamos espantados. Teníamos horror de la "goma", ese bastón que no deja señal visible en la carne; el bastón de goma con que se castiga el cuerpo de los ladrones en el Departamento de Policía cuando son tardíos en confesar su delito.
Con ira mal reprimida, respondí: A mí no me cachan. Antes matar.
Cuando pronunciábamos esta palabra los nervios del rostro distendíanse, los ojos permanecían inmóviles, fijos en una ilusoria hecatombe distante, y las ventanillas de la nariz se dilataban aspirando el olor de la pólvora y de la sangre.
– Por eso hay que envenenar las balas -repuso Lucio.
– Y fabricar bombas -continué-. Nada de lástima. Hay que reventarlos, aterrorizar a la cana. En cuanto estén descuidados, balas… A los jueces, mandarles bombas por correo…
Así conversábamos en torno de la mesa del café, sombríos y gozosos de nuestra impunidad ante la gente, ante la gente que no sabía que éramos ladrones, y un espanto delicioso nos apretaba el corazón al pensar con qué ojos nos mirarían las nuevas doncellas que pasaban, si supieran que nosotros, tan atildados y jóvenes, éramos ladrones… ¡Ladrones!…
Próximamente a las doce de la noche me reuní en un café con Enrique y Lucio a ultimar los detalles de un robo que pensábamos efectuar.
Escogiendo el rincón más solitario, ocupamos una mesa junto a una vidriera.
Menuda lluvia picoteaba el cristal en tanto la orquesta desgarraba la postrera brama de un tango carcelario.
– ¿Estás seguro, Lucio, de que los porteros no están?
– Segurísimo. Ahora hay vacaciones y cada uno tira por su lado.
Tratábamos nada menos que de despojar la biblioteca de una escuela.
Enrique, pensativo, apoyó la mejilla en una mano. La visera de la gorra le sombreaba los ojos.
Yo estaba inquieto.
Lucio miraba en torno con la satisfacción de un hombre para quien la vida es amable. Para convencerme de que no existía ningún peligro, frunció los superciliares y confidencialmente me comunicó por décima vez:
– Yo sé el camino. ¿Qué te preocupás? No hay más que saltar la verja que da a la calle y al patio. Los porteros duermen en una sala separada del tercer piso. La biblioteca está en el segundo y al lado opuesto.
– El asunto es fácil, eso es de cajón -dijo Enrique-, el negocio sería bonito si uno pudiera llevarse el Diccionario enciclopédico.
– ¿Y en qué llevamos veintiocho tomos? Estás loco vos…, a menos que llames a un carro de mudanzas.
Pasaron algunos coches con la capota desplegada y la alta claridad de los arcos voltaicos, cayendo sobre los árboles, proyectaba en el afirmado largas manchas temblorosas. El mozo nos sirvió café. Continuaban desocupadas las mesas en redor, los músicos charlaban en el palco, y del salón de billares llegaba el ruido de tacos con que algunos entusiastas aplaudían una carambola complicadísima.
– ¿Vamos a jugar un tute arrastrado?
– Dejate de tute, hombre.
– Parece que llueve.
– Mejor -dijo Enrique-. Estas noches agradaban a Montparnasse y a Tenardhier. Tenardhier decía: "Más hizo Juan Jacobo Rousseau." Era un ranún el Tenardhier ése, y esa parte del caló es formidable.
– ¿Llueve todavía?
Volví los ojos a la plazoleta.
El agua caía oblicuamente, y entre dos hileras de árboles el viento la ondulaba en un cortinado gris.
Mirando el verdor de los ramojos y follajes iluminados por la claridad de plata de los arcos voltaicos, sentí, tuve una visión en parques estremecidos en una noche de verano, por el rumor de las fiestas plebeyas y de los cohetes rojos reventando en lo azul. Esa evocación inconsciente me entristeció.
De aquella última noche azarosa conservo lúcida memoria.
Los músicos desgarraron una pieza que en la pizarra tenía el nombre de "Kiss-me"
En el ambiente vulgar, la melodía onduló el ritmo trágico y lejano. Diría que era la voz de un coro de emigrantes pobres en la sentina de una trasatlántico mientras el sol se hundía en las pesadas aguas verdes.
Recuerdo cómo me llamó la atención el perfil de un violinista de cabeza socrática y calva resplandeciente. En su nariz cabalgaban anteojos de cristales ahumados y se reconocía el esfuerzo de aquellos ojos cubiertos, por la forzada inclinación del cuello sobre el atril.
Lucio me preguntó:
– ¿Seguís con Eleonora?
– No, ya cortamos. No quiere ser más mi novia.
– ¿Por qué?
– Porque sí.
La imagen adunada al langor de los violines me penetró con violencia. Era un llamado de mi otra voz, a la mirada de su rostro sereno y dulce. ¡Oh!, cuánto me había extasiado de pena su sonrisa ahora distante, y desde la mesa, con palabras de espíritu le hablé de esta manera, mientras gozaba una amargura más sabrosa que una voluptuosidad.
¡Ah!, si yo hubiera podido decirte lo que te quería, así con la música del 'Kiss-me'… disuadirte con este llanto… entonces quizá… pero ella me ha querido también… ¿no es verdad que me quisiste, Eleonora?"
– Dejó de llover… Salgamos.
– Vamos.
Enrique arrojó unas monedas en la mesa. Me preguntó:
– ¿Tenés el revólver?
– Sí.
– ¿No fallará?
– El otro día lo probé. La bala atravesó dos tablones de albañil.
Irzubeta agregó:
– Si va bien en ésta me compro una Browning; pero por las dudas traje un puño de fierro.
– ¿Está despuntado?
– No, tiene cada púa que da miedo.
Un agente de policía cruzó el herbero de la plaza hacia nosotros.
Lucio exclamó en voz alta, lo suficiente para ser escuchado del polizonte:
– ¡Es que el profesor de geografía me tiene rabia, che, me tiene rabia!
Cruzada la diagonal de la plazoleta, nos encontramos frente a la muralla de la escuela, y allí notamos que comenzaba a llover otra vez.
Rodeaba el edificio esquinero una hilera de copudos plátanos, que hacía densísima la obscuridad en el triángulo. La lluvia musicalizaba un ruido singular en el follaje.
Alta verja mostraba sus dientes agudos uniendo los dos cuerpos de edificio, elevados y sombríos.
Caminando lentamente escudriñábamos en la sombra; después sin pronunciar palabra trepé por los barrotes, introduje un pie en el aro que eslabonaba cada dos lanzas, y de un salto me precipité al patio, permaneciendo algunos segundos en la posición de caído, esto es, en cuclillas, inmóviles los ojos, tocando con las yemas de los dedos las baldosas mojadas.
– No hay nadie, che -susurró Enrique, que acababa de seguirme.
– Parece que no, ¿pero qué hace Lucio que no baja? En las piedras de la calle escuchamos el choque acompasado de herraduras, después se oyó otro caballo al paso, y en las tinieblas el ruido fue decreciendo.
Sobre las lanzas de hierro, Lucio asomó la cabeza. Apoyó el pie en un travesaño y se dejo caer con tal sutileza que en el mosaico apenas crujió la suela de su calzado.
– ¿Quién pasó, che?
– Un oficial inspector y un vigilante. Yo me hice el que esperaba el "bondi".
– Pongámonos los guantes, che.
– Cierto, con la emoción se me olvidaba.
– Y ahora, ¿a dónde se va? Esto es más oscuro que…
– Por aquí…
Lucio ofició de guía, yo desenfundé el revólver y los tres nos dirigimos hacia el patio cubierto por la terraza del segundo piso.
En la oscuridad se distinguía inciertamente una columnata.
Súbitamente me estremeció la conciencia de una supremacía tal sobre mis semejantes, que estrujando fraternalmente el brazo de Enrique, dije:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу