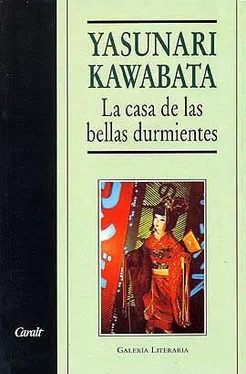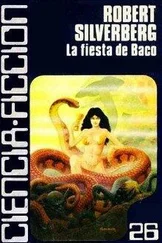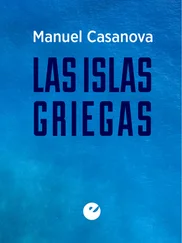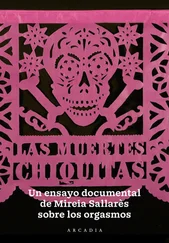El hecho de que fuera tan joven podía ser causa de que le acometiera el impulso; pero le parecía que entre los ancianos que venían secretamente a esta «casa de las bellas durmientes», debía haber algunos que no sólo miraban con nostalgia hacia el pasado desaparecido sino que intentaban olvidar el mal que habían hecho en sus vidas. El viejo Kiga, que le había indicado la casa a Eguchi, no había revelado, naturalmente, los secretos de los otros huéspedes. Era probable que fuesen muy pocos. Eguchi podía imaginárselos como hombres socialmente prósperos. Pero entre ellos debía haber algunos que habían prosperado practicando el mal y que conservaban sus ganancias con malas acciones reiteradas. No serían hombres en paz con ellos mismos. Estarían entre los derrotados, o más bien entre las víctimas del terror. Mientras yacían contra la carne de muchachas desnudas que dormían un sueño provocado, en sus corazones habría algo más que temor a la muerte cercana y nostalgia de su juventud perdida. Podría haber también remordimiento, y la inquietud tan común en las familias de los prósperos. No tendrían ningún Buda ante quien arrodillarse. La muchacha desnuda no sabría nada, no abriría los ojos si uno de los ancianos la tomaba con fuerza en sus brazos, no derramaría lágrimas, no sollozaría ni siquiera gemiría. El anciano no necesitaría sentir vergüenza, su orgullo permanecería intacto. Los remordimientos y la tristeza podrían fluir libremente. ¿Y acaso no podría ser la propia «bella durmiente» una especie de Buda? Era de carne y hueso, y su piel joven y su fragancia podían significar el perdón para los tristes ancianos.
Cuando se le ocurrieron estos pensamientos, el viejo Eguchi cerró lentamente los ojos. Parecía algo extraño que, de las tres «bellas durmientes» con quienes se había acostado, fuera la de esta noche, la más joven y pequeña, totalmente sin experiencia, la que los había inspirado. La tomó en sus brazos, envolviéndola. Hasta ahora había evitado tocarla. Carente de fuerzas, ella no se resistió. Su fragilidad era patética. Quizá sintió a Eguchi incluso desde las profundidades del sueño. Cerró la boca. Sus caderas, al adelantarse, chocaron bruscamente contra él.
Eguchi se preguntó qué clase de vida tendría. ¿Sería tranquila y apacible, aunque no alcanzara una gran eminencia? Esperaba que encontraría la felicidad por haber dado consuelo a los ancianos que venían aquí. Casi creía que, como en las antiguas leyendas, la muchacha era la encarnación de Buda. ¿No había relatos antiguos en que las prostitutas y cortesanas eran Budas encarnados?
Tomó con delicadeza un mechón de cabellos sueltos. Trató de calmarse, buscando confesión y arrepentimiento para sus malas acciones; pero lo que flotaba en su mente eran las mujeres de su pasado. Y lo que recordaba con cariño no tenía nada que ver con la duración de sus relaciones con ellas, ni con su belleza, gracia o inteligencia. Tenía que ver con cosas parecidas a la observación hecha por la mujer de Kobe: «He dormido como si estuviera muerta. He dormido exactamente como si estuviera muerta.» Tenía que ver con aquellas mujeres que se habían perdido a sí mismas en sus caricias, que habían sentido un frenesí de placer. ¿Era el placer menos una cuestión de la magnitud de su afecto que de sus dotes físicas? ¿Cómo sería esta muchacha cuando se hubiera desarrollado del todo? Estiró el brazo que la rodeaba y le acarició la espalda. Pero, naturalmente, no tenía modo de saberlo. Cuando en la visita anterior durmió con la muchacha hechicera, se preguntó hasta qué punto había conocido la profundidad y el alcance del sexo a sus sesenta y siete años, y achacó este pensamiento a su propia senilidad; y era extraño que esta muchacha de hoy pareciera saber evocar el sexo del pasado. Posó suavemente los labios sobre los labios cerrados de ella. No notó ningún sabor. Estaban secos. El hecho de que no tuvieran sabor pareció mejorarlos. Tal vez no volviera a verla jamás. Cuando sus labios pequeños estuvieran humedecidos por el sabor del sexo, Eguchi ya podía estar muerto. Este pensamiento no le entristeció. Separó los labios y rozó con ellos sus cejas y pestañas. Ella movió ligeramente la cabeza, y colocó la frente contra los ojos de Eguchi. Éste los tenía cerrados, y ahora los cerró con más fuerza.
Tras los ojos cerrados surgió y desapareció una interminable sucesión de fantasmas. Al cabo de un rato empezaron a adquirir cierta forma. Una serie de flechas doradas voló muy cerca y se alejó. Había en sus puntas jacintos de un profundo violeta. En los extremos había orquídeas de diversos colores. Parecía extraño que las flores no se cayeran a semejante velocidad. Eguchi abrió los ojos. Había empezado a adormecerse.
Aún no había tomado las píldoras sedantes. Dio una ojeada a su reloj, que estaba junto a ellas. Eran las doce y media. Las tomó en la mano. Pero parecía una lástima dormir esta noche, cuando no sentía nada de la melancolía y la soledad de la vejez. La muchacha respiraba pacíficamente. Cualquiera que fuese la píldora o la inyección que la había dormido, no parecía sentir ningún dolor. Quizás era una gran dosis de somnífero, quizás un veneno ligero. Eguchi pensó que le gustaría sumirse al menos una vez en un sueño tan profundo. Bajó de la cama sin hacer ruido y se dirigió a la otra habitación. Pulsó el timbre, decidido a pedir a la mujer la medicina que había sido administrada a la muchacha. El timbre sonó una y otra vez, informándole del frío, interior y exterior. Era reacio a llamar demasiadas veces, aquí en la casa secreta y en las profundidades de la noche. La región era cálida, y las hojas marchitas aún se aferraban a las ramas; pero, debido a un viento tan tenue que apenas era viento, podía oír el susurro de las hojas caídas en el jardín. Las olas rompían con suavidad contra el acantilado. El lugar era como una casa encantada en medio del silencio y la soledad. Se estremeció. Había salido con un kimono de algodón.
Cuando volvió a la habitación secreta, las mejillas de la muchacha estaban encendidas. La manta eléctrica calentaba al mínimo, pero ella era joven. Eguchi se calentó con su contacto. Tenía la espalda arqueada bajo el calor, y los pies al descubierto.
– Te enfriarás -dijo Eguchi.
Sintió la gran diferencia entre sus edades. Hubiera sido un bien poder tomar a la muchacha pequeña en su interior.
– ¿Me oyó tocar el timbre anoche? -preguntó mientras la mujer de la casa le servía el desayuno-. Quería la medicina que le dio a ella. Deseaba dormir como ella.
– Eso no está permitido. Es peligrosa para los ancianos.
– No debe preocuparse. Tengo un corazón fuerte. Y no me importaría nada irme del todo.
– Está pidiendo mucho para alguien que sólo ha estado aquí tres veces.
– ¿Qué es lo máximo que se puede obtener en esta casa?
Ella le miró fijamente, con una ligera sonrisa en los labios.
El gris de la mañana invernal se convirtió por la tarde en una fría llovizna. Dentro del portal de la «casa de las bellas durmientes», Eguchi advirtió que la llovizna ya era aguanieve. La mujer de siempre cerró tras él la puerta con llave. Vio puntos blancos bajo la luz enfocada a sus pies. Sólo había unos cuantos esparcidos aquí y allá. Eran suaves y se fundían al tocar las losas.
– Tenga cuidado -dijo la mujer-. El suelo está mojado.
Cubriéndole con un paraguas, trató de tomarle de la mano. El calor repelente de la mano madura pareció atravesarle el guante.
– No hace falta -se desasió-. Todavía no soy tan viejo como para necesitar que me lleven de la mano.
– Son resbaladizas.
Las hojas caídas del arce no habían sido barridas. Algunas estaban marchitas y descoloridas, pero brillaban bajo la lluvia.
Читать дальше