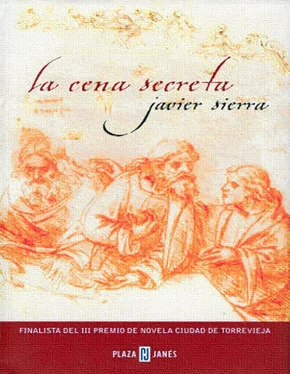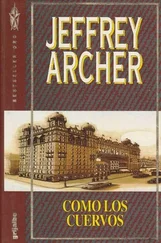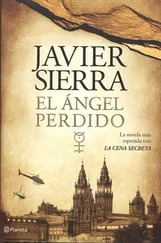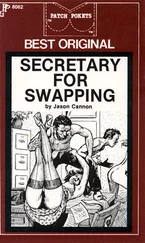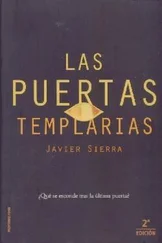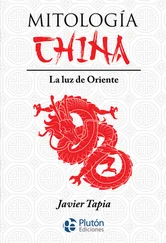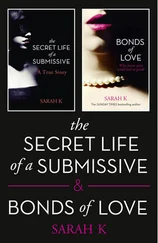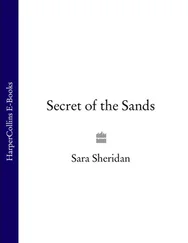– Si os interesa mi opinión -terció en su confidencia-, creo que lo que aqueja a vuestro hermano es tuberculosis. Una enfermedad mortal, sin cura.
– ¿Cómo decís?
– Los síntomas que habéis descrito son los de una tuberculosis. Si lo tienen a bien, hermanos, pueden disponer de mis conocimientos médicos para aliviar su sufrimiento. Conozco lo suficiente el cuerpo humano como para proponeros un tratamiento eficaz.
– ¿Vos? -terció Bandello-. Pensé que odiabais a…
– Vamos, prior. ¿Cómo voy a desear el mal a alguien con quien estoy en deuda? Recordad que fray Benedetto posó como santo Tomás en el Cenacolo. ¿Odiaría yo a Elena, que me iluminó al pintar a Juan? ¿Al bibliotecario que prestó su rostro a Judas? No. A vuestro hermano le debo el rostro de uno de los apóstoles más importantes del Cenacolo.
El prior agradeció su cortesía inclinando la cabeza, sin apercibirse de la ironía que encerraban aquellas palabras. Era seguro que santo Tomás reunía todas las características de un fray Benedetto rejuvenecido. Incluso el toscano se había tomado la molestia de pintarlo de perfil para enmascarar su grave deformidad. Pero no era menos cierto que hacía tiempo que Benedetto y el maestro no se llevaban bien.
Con la bendición de Bandello, Leonardo recogió a toda prisa sus pinceles, cerró los frascos con las últimas mezclas de colores, y salió a paso ligero hacia el vecino hospital. En el camino recogieron a fray Nicola, que llevaba ya en un hatillo el recipiente con agua bendita, un tarro con los santos óleos y un hisopo de plata.
Hallaron a fray Benedetto tumbado en un camastro del segundo piso, en una de las escasas habitaciones independientes del recinto, a solas, con el catre cubierto con un gran paño de lino que colgaba del techo. Al llegar a su puerta, el maestro pidió a los frailes que lo aguardaran en el jardín. Les explicó que la primera fase de su tratamiento requería cierta intimidad, y que eran muy pocos los hombres que, como él, estaban a salvo de los mortales efluvios de la tuberculosis.
Cuando Leonardo se quedó a solas frente a la cama del tuerto, apartó la tela que los separaba y contempló al viejo gruñón. «¿Por qué no habría inventado aún una máquina que lo librara de sus enemigos?», pensó. Haciendo de tripas corazón, el gigante de Vinci lo zarandeó para despertarlo.
– ¿Vos?
Fray Benedetto se incorporó de la impresión.
– Pero ¿qué demonios hacéis aquí?
Leonardo observó al moribundo con curiosidad. Tenía peor aspecto del que esperaba. La sombra azulada que se había instalado en sus mejillas no presagiaba nada bueno.
– Me han dicho que os atacaron en el monte, hermano. Lo lamento de veras.
– ¡No seáis fariseo, meser Leonardo! -Tosió, expulsando una nueva flema-. Sabéis tan bien como yo lo que ha ocurrido.
– Si eso es lo que creéis…
– Fueron vuestros hermanos de Concorezzo, ¿verdad? Esos bastardos que niegan a Dios y rechazan la naturaleza divina del Hijo del Hombre… ¡Largaos de aquí! ¡Dejadme morir en paz!
– He venido a hablaros nada más saber de vuestro mal, Benedetto. Creo que precipitáis vuestro juicio. Siempre lo habéis hecho. Esas gentes a las que os referís, no niegan a Dios. Son cristianos puros, que veneran al Salvador del mismo modo que lo hicieron los primeros apóstoles.
– ¡Basta! ¡No quiero escucharos! ¡No me habléis de eso! ¡Idos!
El tuerto estaba rojo de ira.
– Si lo meditáis por un momento, padre, perdonándoos la vida esos «bastardos» han demostrado una infinita misericordia hacia vos. Sobre todo sabiendo que habéis matado a sangre fría a varios de los suyos.
La ira del fraile se transformó en asombro en un abrir y cerrar de ojos.
– ¿Cómo os atrevéis, Leonardo?
– Porque sé en qué os habéis convertido. Y sé también que habéis hecho todo lo posible por arrancarme de este lugar, y dejar a oscuras la fe de toda esa gente. Primero matasteis a fray Alessandro. Luego le atravesasteis el corazón al hermano Giulio. Aturdisteis con vuestras historias a los hermanos que estaban camino de la pureza…
– De la herejía, más bien -matizó con su único ojo abierto como una luna.
– Y mandasteis mensajes apocalípticos a Roma, anónimos firmados como Augur dixit, únicamente para provocar una investigación secreta contra mí, que os dejara a vos al margen. ¿No es cierto?
– ¡Maldito seáis, Leonardo! -El pecho del monje crujió en un nuevo estertor-. Maldito por siempre.
El pintor, impasible, se desató del cinto su inseparable escarcela de lona blanca y la depositó sobre la cama. Parecía más llena que de costumbre. El maestro la desabrochó ceremonioso y extrajo de ella un pequeño libro de pastas azules que dejó caer sobre el colchón.
– ¿Lo reconocéis? -Sonrió ladino-. Aunque ahora me maldigáis, padre, he venido a perdonaros. Y a brindaros la salvación. Todos somos almas de Dios y la merecemos.
La pupila del tuerto se agrandó de excitación al ver aquel volumen a dos palmos de él.
– Era esto lo que buscabais, ¿verdad?
– «Inte… rrogatio Johan… nis» -descifró Benedetto el título grabado en el lomo-. ¡El testamento final de Juan! El libro con las respuestas que el Señor dio a su discípulo amado en su cena secreta, ya en el reino de los cielos.
– La Cena Secreta, así es. Justo el libro que he decidido abrir al mundo.
Benedetto alargó uno de sus flacos brazos para tocar la cubierta.
– Vais a acabar con la cristiandad si lo hacéis -dijo, deteniéndose a respirar hondo-. Ese libro está maldito. Nadie en este mundo merece leerlo… Y en el otro, a la vera del Padre Eterno, nadie lo necesita. ¡Quemadlo!
– Y, sin embargo, hubo un tiempo en el que quisisteis haceros con él.
– Lo hubo, sí -gruñó-. Pero me di cuenta del pecado de soberbia que ello implicaba. Por eso abandoné vuestra empresa. Por eso dejé de trabajar para vos. Me llenasteis la cabeza de pájaros, como a los hermanos Alessandro y Giberto, pero me di cuenta a tiempo de vuestra estratagema… -boqueó agónico-… y logré zafarme de vos.
El tuerto, pálido, se llevó la mano al pecho antes de proseguir con voz ronca:
– Sé lo que queréis, Leonardo. Vinisteis a la católica Milán lleno de ideas extravagantes… Vuestros amigos, Botticelli, Rafael, Ficino, os llenaron la cabeza de ideas vanas sobre Dios. Y ahora queréis dar al mundo la fórmula para comunicarse directamente con Dios, sin necesidad de intermediarios ni de Iglesia.
– Como hizo Juan.
– Si el pueblo creyera en este libro, si supiera que Juan habló con el Señor en el Reino de los Cielos y regresó de él para escribirlo, ¿para qué necesitaría nadie a los ministros de Pedro?
– Veo que habéis comprendido.
– Y entiendo que el Moro os ha apoyado todo este tiempo porque… -tosió-, porque debilitando a Roma él se hará más fuerte. Queréis cambiar la fe de los buenos cristianos con vuestra obra. Sois un diablo. Un hijo de Lucifer.
El maestro sonrió. Aquel fraile moribundo apenas alcanzaba a imaginar la meticulosidad de su plan: Leonardo llevaba meses permitiendo que artistas de Francia e Italia se acercaran al Cenacolo para copiarlo. Maravillados por su técnica y por la disposición inédita de las figuras, maestros como Andrea Solario, Giampietrino, Bonsignori, Buganza y tantos otros, habían duplicado ya su diseño y comenzaban a difundirlo por media Europa. Además, su discutible técnica de pintura a secco, perecedera, convertía el proyecto de copiar su obra en algo urgente. La maravilla del Cenacolo estaba destinada a desaparecer por expreso deseo del maestro, y sólo un esfuerzo continuado, meticuloso y planificado para reproducirlo y difundirlo por doquier lograría salvar su verdadero proyecto… Y de paso diseminar su secreto más allá de lo conseguido por ninguna otra obra de arte en la Historia.
Читать дальше